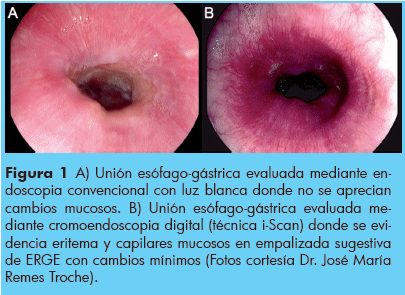Servicios Personalizados
Revista
Articulo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO -
 Accesos
Accesos
Links relacionados
-
 Similares en
SciELO
Similares en
SciELO
Compartir
Gen
versión impresa ISSN 0016-3503
Gen vol.67 no.4 Caracas dic. 2013
Pruebas diagnósticas en la enfermedad por reflujo gastroesofágico
José María Remes-Troche
Autor Afiliación Laboratorio de Fisiología Digestiva y Motilidad Gastrointestinal. Instituto de Investigaciones Medico-Biológicas, Universidad Veracruzana, Veracruz, México.
Autor correspondiente: Dr. José María Remes-Troche. Gastroenterólogo. Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana, Veracruz, México. Correo-e: jose.remes.troche@gmail.com
Resumen
En la actualidad la enfermedad por reflujo gastro esofágico (ERGE) no es una enfermedad simple y se tiene que considerar como una enfermedad heterogénea y multi-sintomática por lo que no hay una prueba estándar de oro. La decisión de que prueba utilizar, cuando utilizarla y cuál será su ganancia en el diagnóstico depende de varios factores. Para la evaluación estructural, la videoendoscopia se considera la prueba ideal ya que permite establecer la ausencia o presencia de erosiones y de complicaciones como el esófago de Barrett. La determinación del pH esofágico con impedanciometría es útil para establecer las características del contenido esofágico intraluminal (ácido, no ácido, mixto) y su asociación con los síntomas. Ante la presencia de síntomas como dolor torácico no cardíaco y disfagia, la manometría esofágica de alta resolución es la prueba más útil para evaluar la presencia de trastornos motores esofágicos. No obstante de que estas pruebas diagnósticas son útiles, su disponibilidad puede ser limitada, por lo que pruebas sencillas, como la utilización de cuestionario de síntomas o de prueba terapéutica con inhibidores de la bomba de protones se consideran como las pruebas iniciales ante la sospecha de ERGE.
Palabras clave: enfermedad por reflujo gastroesofagico, endoscopia, pHmetría, impedancia, inhibidor de la bomba de protones.
Diagnostic tests in gastroesophageal reflux disease
Summary
Currently gastro esophageal reflux disease (GERD) is not a simple disease and must be considered as a heterogeneous and multi - symptomatic disease, so that there is no a gold standard test. The decision of which test to use, when to use it and what their diagnosis gain depends on several factors. For the structural assessment of esophagus, video endoscopy is considered as an ideal test because it allows the absence or presence of erosions and complications such as Barrett 's esophagus. Determination of esophageal pH impedance testing is useful in establishing the characteristics of intraluminal esophageal contents (acid, non-acid , mixed) and its association with symptoms. In the presence of symptoms such as non-cardiac chest pain and dysphagia, esophageal high resolution manometry is the most useful test to assess the presence of esophageal motor disorders. Notwithstanding that these diagnostic tests are useful, their availability may be limited, so simple tests, such as using symptom questionnaire or inhibitor therapeutic trial of proton pump are considered as initial tests for suspected GERD.
Key words: gastroesophageal reflux disease, endoscopy, pH monitoring, impedance, inhibiting proton pump.
Introducción
En las últimas décadas ha habido importantes avances diagnósticos y terapéuticos que han permitido un mayor conocimiento de la fisiopatología de la ERGE y determinar que esta enfermedad es una entidad clínica heterogénea y que las opciones terapéuticas son diversas. Considerando que en la actualidad la ERGE no es una enfermedad simple, sino más bien se tiene que considerar como una enfermedad heterogénea y multi-sintomática es lógico establecer que no hay una prueba estándar de oro perfecta y que más bien la combinación de varias herramientas diagnósticas son las que nos ayudan a establecer el diagnóstico. La decisión de que prueba utilizar, cuando utilizarla y cual será su ganancia en el diagnóstico depende de varios factores.
Partiendo de que las herramientas diagnósticas evalúan diferentes aspectos fisiopatológicos de la enfermedad, podríamos simplemente dividir estas pruebas en aquellas que evalúan: a) la estructura, b) el contenido intraluminal, c) la función motora del esófago, d) la función sensitiva y e) los síntomas asociados. (Cuadro 1).
A continuación se detalla la utilidad de las pruebas más utilizadas en la práctica rutinaria para establecer el diagnóstico de ERGE.
Cuestionario de síntomas
Diferentes herramientas se han elaborado para diagnosticar la ERGE sin la necesidad de realizar estudios invasivos. Los cuestionarios que evalúan los síntomas son una de esas herramientas. Estos cuestionarios son constructos que normalmente incluyen una serie de preguntas que evalúan la intensidad de las molestias (usando escalas tipo Likert), su frecuencia, fenómenos relacionados, sintomatología nocturna y a veces calidad de vida. Al menos se encuentran descritos en la literatura más de 20 cuestionarios siendo los más utilizados el cuestionario de Carlsson-Dent, el ReQuest y el GERD-Q. Una vez contestado el cuestionario se otorga un puntaje y hay un punto de corte que permite establecer la probabilidad diagnóstica de ERGE. Por ejemplo, en el GERD-Q el tener un puntaje mayor a 8 (escala de 0 a 18) se asocia con una probabilidad de tener erosiones esofágicas o pHmetría anormal en más del 50% de los casos. Los cuestionarios tienen la ventaja de que son muchas veces autoadministrables, pueden emplearse como herramientas de escrutinio, tienen un bajo costo y son aplicables a todos los sujetos que sufren ERGE. Existe un estudio en población mexicana que evaluó la utilidad del cuestionario de Carlsson-Dent para el diagnóstico de ERGE. En este estudio se aplicó el cuestionario a 86 pacientes con ERGE no erosiva y a 39 pacientes con ERGE erosiva, y se demostró que comparado con la pH metría ambulatoria de 24h y endoscopia, un puntaje mayor de 4 en el cuestionario tiene una sensibilidad del 88% y 94%, respectivamente.
Prueba terapéutica con IBPs
La utilización de inhibidores potentes de la secreción ácida gástrica, como los inhibidores de la bomba de protones (IBP), mejoran significativamente los síntomas típicos de ERGE durante las primeras 2 semanas de tratamiento en la mayoría de los casos.
Basado en este principio múltiples estudios han establecido que la respuesta a la administración de una dosis doble de IBP durante 2 semanas puede utilizarse como prueba diagnóstica para ERGE. La sensibilidad en esos estudios varía entre 68% y 80% para el diagnóstico de ERGE cuando se comparan con los hallazgos endoscópicos y/o pHmetría (Cuadro 2). Aunque la prueba con IBPs ha mostrado su efectividad como prueba diagnóstica, la duración del tratamiento y la dosis óptima sigue siendo controversial. Algunos autores ha sugerido que el tratamiento debe ser necesario por al menos 6-8 semanas para poder así evaluar la capacidad diagnóstica de esta prueba. Sin embargo, resulta ser poco práctico y costoso el tener a los pacientes a dosis completas de IBP por 2 meses antes de demostrar si realmente se van a beneficiar de este tratamiento. En base a esto se ha propuesto que las pruebas terapéuticas con IBP como prueba diagnóstica deben de evaluarse durante las primeras 2 semanas. Es importante destacar que la utilidad diagnóstica de la prueba depende de los síntomas evaluados y el subtipo de la enfermedad. Se sabe que es más útil en sujetos con síntomas típicos (pirosis) y con ERGE erosiva o pHmetría anormal, mientras que en los sujetos con pirosis funcional la probabilidad de que esta prueba no sea útil es cercana al 50%. Una de las principales desventajas de cualquier prueba diagnóstica, es el definir cual es el valor crítico para considerar a una prueba positiva. Cuando se utiliza la prueba terapéutica con IBPs se considera a la prueba positiva cuando hay una mejoría de más del 50% de acuerdo a una medición basal, la mayor parte de las veces utilizando escalas que miden la intensidad de los síntomas. El único estudio realizado en nuestro país demostró que la administración de 40 mg de rabeprazol b.i.d durante 7 días en 65 pacientes con ERGE no erosiva tiene una sensibilidad de la prueba comparada con pHmetría de 24 horas de 82% con valor predictivo positivo de 78%.
En la actualidad la prueba con IBP puede utilizarse como la primera herramienta en la evaluación de un sujeto con ERGE si tiene síntomas típicos y sin evidencia de datos de alarma (pérdida de peso, disfagia, anemia, evidencia de sangrado o antecedentes de cáncer en familiares de primer grado). Si no hay adecuada respuesta a esta prueba esta justificado el uso de otras pruebas diagnósticas.
Endoscopia Una de las ventajas del realizar estudios endoscópicos es que analiza directamente la intensidad del daño en la mucosa esofágica y permite diagnosticar complicaciones asociadas a la ERGE (úlceras, estenosis, esófago de Barrett y/o adenocarcinoma). Por su costo, un aspecto importante a tomar en cuenta es el momento adecuado para realizar la endoscopia.
En términos generales, un paciente con síntomas típicos de RGE como pirosis y regurgitaciones, que han iniciado antes de los 45 años de edad y que no se acompañan de síntomas de alarma difícilmente será candidato a la realización de una endoscopia. Por el contrario, en un paciente con síntomas atípicos, con más de 5 años de evolución, que no ha respondido al tratamiento médico o que presente síntomas de alarma como dolor torácico, hemorragia digestiva, disfagia o pérdida de peso no buscada, debe ser realizada la endoscopia a la brevedad.
Una vez realizada la endoscopia, se puede establecer la presencia o ausencia de alteraciones epiteliales. En caso de existir y tomando en cuenta el tipo de daño epitelial que se observa durante la endoscopia las presentaciones clínicas de la ERGE son: a) Enfermedad por reflujo erosiva, b) Enfermedad por reflujo no erosiva y c) Esófago de Barrett. Esta distinción no solamente se restringe a los aspectos morfológicos de los hallazgos sino también participa en el aspecto funcional y en el pronóstico de cada una de las presentaciones ya que el manejo, aunque esencialmente es el mismo, no ofrece ni la misma respuesta en el control de los síntomas ni el mismo éxito en la cicatrización de las lesiones.
En cuanto a la enfermedad por reflujo erosiva (ERGE erosiva), que se presenta en el 30% a 50% de los pacientes con síntomas de RGE, la endoscopia convencional (luz blanca) permite establecer la gravedad de la enfermedad tomando en cuenta las diferentes clasificaciones de los hallazgos endoscópicos. La más conocida y tradicional era la clasificación de Savary-Miller, sin embargo, desde 1994 cuando un grupo de expertos mundiales se reunieron en Los Ángeles (California), para estandarizar las clasificaciones existentes hasta la fecha, no sólo para facilitar el reporte de los hallazgos durante un estudio sino para que, a nivel mundial, todas las investigaciones y todos los endoscopistas hablaran en una misma terminología. Esta clasificación, también conocida como de Los Ángeles, categoriza las lesiones erosivas encontradas durante un estudio endoscópico con letras del alfabeto que van de la A a la D dependiendo de la extensión de las lesiones y de su gravedad. La esofagitis grado A se refiere a la presencia de erosiones longitudinales menores a 5 mm de longitud, no confluentes entre ellas. La esofagitis grado B se refiere a la presencia de erosiones longitudinales mayores a 5 mm de longitud, no confluentes entre ellas. La esofagitis grado C se refiere a la presencia de erosiones mayores de 5 mm de longitud, confluentes entre ellas en dos crestas epiteliales contiguas pero sin ocupar más del 75% de la circunferencia del esófago. La esofagitis grado D se refiere a la presencia de erosiones mayores de 5 mm de longitud, confluentes entre ellas en dos o más crestas epiteliales contiguas y que ocupan más del 75% de la circunferencia del esófago. Los grados A y B se consideran clínicamente como esofagitis leves. Los grados C y D como esofagitis moderadas o graves.
La endoscopia también es muy útil para establecer la presencia de cambios epiteliales a través de biopsias y permite la vigilancia en el tiempo de la metaplasia intestinal completa también conocida como esófago de Barrett (Ver capítulo correspondiente).
El advenimiento de la endoscopios con magnificación junto con la utilización de cromoendoscopia (con lugol o azul de metileno), permiten realzar las características macroscópicas de los diferentes tejidos basándose en su capacidad pata absorber dichos colorantes y, de esta manera, dirigir con mucha intención la toma de las biopsias para obtener mejores y más certeros diagnósticos.
Más recientemente se ha utilizado equipos de alta definición con magnificación, imagen de banda angosta (NBI) y cromoendoscopía digital (FICE, i-Scan) para evaluar a los pacientes que con la endoscopía convencional aparentemente no tienen erosiones esofágicas. Con estas técnicas se ha descrito que un porcentaje importante de pacientes con ERGE no erosiva tienen cambios mínimos como la presencia de asas capilares tortuosas, rectificación e hiperemia de los capilares, lo que se consideran cambios mínimos asociados a ERGE (Figura 1).
pHmetría Ambulatoria de 24 horas
Considerando que hasta un 50-60% de los pacientes con síntomas típicos de reflujo tienen un estudio endoscópico normal, es necesario la realización que permitan la evaluación de las características del reflujo y su asociación sintomática. La pHmetría ambulatoria de 24 horas es indispensable para establecer el diagnóstico de ERGE en estos casos. Este sistema requiere de la colocación transnasal de un catéter que puede tener uno o varios sensores de pH, y cuya punta se coloca regularmente 5 cms por arriba de la unión esofagogástrica. El catéter se conecta a un aparato de registro portátil, el cual registra los eventos durante un periodo de al menos 24 horas. Aproximadamente el 40% de los pacientes con ERNE tienen una exposición anormal al ácido cuando se realiza una pHmetría esofágica de 24 horas (porcentaje de tiempo de pH < de 4 mayor de 4.2%). De acuerdo a los criterios de Roma III, el resto de los pacientes tienen pirosis funcional. Sin embargo, la determinación del porcentaje de síntomas que se relacionan a los episodios de reflujo ácido (índice de síntomas, IS) ha permitido sub-clasificar a estos pacientes en 2 grupos: los que tienen pH normal e IS positivo (llamado esófago hipersensible) y los que tienen pH normal e IS negativo (considerados como los verdaderos casos de pirosis funcional).16
Aunque la monitorización del pH esofágico resulta ser un estudio muy útil, tiene algunas desventajas ya que no deja de ser un estudio invasivo que puede llegar a ser molesto e incómodo para el paciente, en ocasiones no se puede colocar el catéter o no se completa el registro el tiempo suficiente, y además requiere de equipo y personal especializado.
Cápsula Bravo
Esta técnica es un sistema de monitoreo del pH esofágico de forma inalámbrica mediante la colocación de una cápsula de radio telemetría que se fija a la mucosa esofágica y que transmite de forma simultánea los eventos a un radiolocalizador que se coloca en la cintura del paciente, evitando así el uso del catéter nasal. Esta técnica tiene la ventaja de ser más confortable y permite monitorear el pH esofágico por períodos más prolongados que van de 48 hasta 96 horas (Figura 2).
En un estudio realizado por nuestro grupo, en donde se incluyen 84 pacientes, se demostró que el éxito del procedimiento es del 94% y que las mujeres y los pacientes jóvenes tienen mayor probabilidad de tener síntomas relacionados con el procedimiento. 20 La principal desventaja de esta técnica es su poca disponibilidad y su alto costo.
pHmetría – Impedancia intraluminal multicanal
Hasta hace poco, la medición de la frecuencia del reflujo gastroesofágico, estuvo basada únicamente en la detección del reflujo ácido a través del monitoreo del pH en esófago distal. Recientemente, el uso de la impedancia intraluminal multicanal combinada con la pH (pH-IIM) representa un avance importante en las pruebas de reflujo gastroesofágico, ya que permite la detección de las características del reflujo en todos los niveles de pH (ácido y no ácido), una característica potencialmente útil en la evaluación de los síntomas persistentes a pesar de la supresión de ácido.
La impedancia intraesofágica, determinada por la medición de la conductividad eléctrica a través de un par de electrodos muy próximos entre sí dentro de la luz esofágica, depende de la conductividad del material a través del cual la corriente debe viajar. Al colocar una serie de electrodos de conductancia en un catéter que se extiende a lo largo del esófago, (de ahí el término "impedancia intraluminal multicanal"), los cambios en la impedancia se pueden grabar en respuesta al movimiento de material intraluminal tanto en dirección anterógrada como retrógrada. Así pues, la impedancia se usa para detectar el movimiento retrógrado del bolo, mientras que la medición del pH establece la acidez (ácido o no ácido) del episodio de reflujo. Ejemplos del reflujo ácido y no ácido se muestran en la Figura 3.
En un estudio piloto en 12 pacientes con ERGE, y utilizando monitoreo de pHmetria-impedancia (pH-MII) durante condiciones reflugénicas (decúbito lateral izquierdo después de la ingesta de alimentos), Vela y col. demostraron que posterior a la ingesta de omeprazol el porcentaje de episodios de reflujo ácido disminuyó de 45% a 3%, mientras que el porcentaje de reflujo no-ácido se incrementó de 55% a 97%. Es importante destacar que en este estudio la pirosis y el sabor ácido en la boca se relacionaron más comúnmente a reflujo ácido, pero también a reflujo no ácido. La regurgitación no se modificó con la ingesta del IBP y se asoció frecuentemente a reflujo no-ácido. Este estudio, fue el primero en demostrar que la presencia del reflujo no-ácido es una causa potencial de síntomas a pesar del tratamiento con IBPs.
En un estudio multicéntrico en 144 pacientes con síntomas diversos (pirosis, regurgitación, dolor retro esternal, tos, aclaramiento de garganta, ronquera) a pesar de estar bajo tratamiento diario con IBP dos veces al día, demostró que durante el tratamiento, 11% de los pacientes tuvieron un IS positivo para reflujo ácido, mientras que en el 37% lo fue para reflujo no ácido. El 55% de los pacientes con típicos síntomas (pirosis, regurgitación y dolor retro esternal) tuvieron un IS positivo (45% para reflujo no ácido, 10% para reflujo ácido), mientras que solo el 25% de los pacientes con síntomas atípicos tuvieron un IS positivo (23% para reflujo no ácido, 2% para reflujo ácido).
Así pues la utilidad clínica de esta prueba está demostrada y en la actualidad se considera que la medición del pH e impedancia intraluminal multicanal (pH-IIM) está indicada en los caso de ERGE no erosiva que no responde a IBP y en los cuales la identificación de reflujo no ácido puede modificar la conducta terapéutica. La decisión de medir el pH-IIM esofágico con o sin IBP debe basarse en la probabilidad pre-prueba de tener ERGE. En un paciente con baja probabilidad para ERGE se recomienda hacer la pH-IIM sin IBP y en un paciente con alta probabilidad de ERGE es más útil realizar la prueba con doble dosis de IBP.
Bilitec 2000
El fundamento de esta prueba es el mismo que la pHmetria y la pH-IIM ya que consiste en la introducción vía nasal de una sonda cuyos sensores se localizan a nivel esofágico, sin embargo, esta sonda es diferente y tiene la capacidad de medir bilis a nivel esofágico. Esta sonda consiste en un sistema de fibra óptica que mide mediante espectrofotometría y el catéter transmite señales luminosas intraesofágicas y las envía a un sistema optoelectrónico mediante un haz plástico de fibra óptica. La punta del catéter tiene un sistema portátil de fotodiodo que transforma la absorbancia de la luz en una señal eléctrica. Las señales eléctricas son amplificadas y procesadas en una microcomputadora integrada que calcula la absorbancia de 470 a 565 nm. Así pues se puede determinar que un incremento en la densidad óptica de la bilirrubina > 0.14 nm durante más de 10 seg representa un episodio de reflujo duodenogástrico (biliar).
Así pues, la determinación ambulatoria de bilirrubinas en el esófago (Bilitec) es la prueba más útil para identificar el reflujo duodeno gástrico (RDGE). Sin embargo, el papel del RDGE en la ERGE que no responde a IBP es muy pobre y por ello esta prueba se reserva a estudios de investigación, además de que su disponibilidad es extremadamente limitada.
Manometría Esofágica
La función primordial del esófago es el transporte del bolo alimenticio desde la oro faringe hacia el estómago, previniendo el reflujo del contenido gástrico hacia la luz del esófago y la vía aérea. Aunque son múltiples las técnicas que se han utilizado para el estudio de la fisiología esofágica, la manometría es considerada como el estándar de oro para la evaluación de la función motora del esófago y sus esfínteres.
De acuerdo a la Asociación Americana de Gastroenterología, las indicaciones para manometría esofágica son:
1. Indicaciones absolutas
a) Evaluación de disfagia en situaciones en las cuales se excluye previamente obstrucción mecánica (ej. estenosis). Esto es particularmente importante si existe la sospecha clínica de acalasia.
b) Colocación de dispositivos intraluminales como catéteres de pHmetría, especialmente cuando la posición del dispositivo depende de límites funcionales, como el esfínter esofágico inferior (EEI).
c) Evaluación preoperatoria de la peristalsis esofágica en pacientes candidatos a procedimientos antireflujo, especialmente si existe la posibilidad de un diagnóstico alterno como acalasia.
2. Indicaciones Posibles
a) Evaluación preoperatoria de la peristalsis esofágica en los pacientes candidatos a procedimientos antireflujo.
b) Evaluación de disfagia, específicamente en aquellos pacientes que han sido sometidos a cirugía antireflujo o han recibido algún tratamiento para acalasia.
3. No Indicada
a) Para establecer o confirmar el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico.
b) No utilizarse rutinariamente como la prueba inicial para dolor torácico u otros síntomas esofágicos, debido a la baja especificidad de sus hallazgos.
Manometría esofágica convencional en la ERGE
La manometría convencional, ya sea con un sistema de perfusión líquida o de estado sólido, utiliza catéteres que tienen entre 4 y 8 sensores dispuestos de forma radial y/o lineal. En los catéteres de 4 canales, los sensores se encuentran espaciados cada 5 cm, mientras que en los de 8 canales, los sensores se disponen cada 3 cm. La ventaja de tener al menos 4 sensores es que se evalúa de forma simultánea lo que ocurre a nivel del esfínter esofágico inferior, y los tercios distal, proximal y medio del esófago, durante la deglución.
La manometría esofágica juega un papel fundamental como evaluación preoperatoria cuando existe incertidumbre acerca del diagnóstico. El realizar un procedimiento antireflujo en sujetos con acalasia, espasmo esofágico difuso o escleroderma, ocasionaría graves problemas.24,25
En teoría, identificar las alteraciones de la función motora del esófago y del EEI puede ser útil para individualizar el tratamiento de la ERGE en cada sujeto, especialmente aquellos que se someterán a tratamiento quirúrgico. Algunos expertos consideran que una peristalsis inapropiada puede ser una contraindicación relativa para cirugía antireflujo, ya que esto se ha asociado con disfagia postoperatoria hasta un 40%. Por otra parte, otros autores han recomendado que en los pacientes con alteraciones motoras relacionadas a la ERGE se realice una funduplicatura tipo Toupet (270˚), ya que se asocia con menor disfagia cuando se compara con el procedimiento de Nissen (360˚).
Sin embargo, este tema sigue siendo controversial ya que la presencia de alteraciones motoras no correlaciona necesariamente con la respuesta al tratamiento, además de que las opciones farmacológicas para mejorar la peristalsis y la presión del EEI son muy limitadas. Aún más, estudios prospectivos no han demostrado diferencias significativas entre la presencia de disfagia postoperatoria entre Nissen y Toupet.
Aunque existe mucha controversia respecto a la manometría preoperatoria para predecir disfagia, no existe controversia respecto a la utilidad de la manometría para evaluar la presencia de disfagia postoperatoria. En aquellos sujetos que presentan disfagia 4 semanas después del procedimiento y en los que se descarta obstrucción mecánica, la manometría permite identificar si existe algún trastorno motor asociado o el hecho de que la funduplicatura quedo muy apretada.
Manometría esofágica de alta resolución
Recientemente, se ha utilizado un sistema compuesto de un catéter de estado sólido que tiene entre 32 y 36 sensores localizados a 1 cm de distancia (manometría de alta resolución) permitiendo una evaluación más dinámica del mecanismo de la deglución desde su inicio en la faringe hasta su terminación en la cámara gástrica. Mediante un software especial, todos los datos generados en los múltiples sensores son analizados y presentados en tiempo real como trazos lineales convencionales o como imágenes espaciotemporales reales de la función esofágica. Estas imágenes permiten examinar la función esofágica a detalle y permite mediciones que no se pueden realizar con la manometría convencional, como por ejemplo los gradientes de presión transesfintérica y los efectos de la actividad motora sobre la propulsión del bolo. Por ejemplo, con este método se ha podido definir espacialmente la separación entre la musculatura esquelética presente en el tercio proximal y la musculatura lisa del tercio medio y distal (Figura 4).26,27
A) Deglución líquida evaluada con manometría convencional en donde solo se puede caracterizar la peristalsis esofágica, la presión basal del esfínter y su relajación de forma parcial. B) Manometría de alta resolución (Clouse plot) de una deglución líquida en donde topográficamente se distingue el esfínter esofágico superior (EES) y su presión basal, el esfínter esofágico inferior (EII) su presión basal y relajación, así como la topografía del esófago con una clara separación en la zona de transición entre el músculo liso y el músculo estriado (Flecha). Imagen original Dr. José María Remes Troche.
La manometría de alta resolución cuando se ha comparado con el método convencional, es más efectiva para la identificación de trastornos motores como acalasia, espasmo esofágico y esófago en cascanueces. Además es muy útil para caracterizar la función del EEI y distingue más fácilmente las relajaciones transitorias de EEI y la existencia de hernia hiatal. El campo en donde ha demostrado ser más útil esta técnica es en la evaluación de la disfagia secundaria a trastornos motores y/o postoperatorios, ya que la evaluación funcional del bolo se realiza en tiempo real y con una alta concordancia con los estudios de fluoroscopía convencional. Respecto al EES, esta técnica ha permitido detectar alteraciones de la coordinación faringo esofágica que no pueden detectarse con la técnica convencional.
Esofagograma
En el caso de que el síntoma principal del paciente sea la disfagia se deberá iniciar el complemento diagnóstico con un esofagograma. Esto permite establecer si existe o no una estenosis, su situación anatómica en el esófago, su diámetro aproximado, su longitud, su morfología, es decir si es recta o tortuosa y la irregularidad de la mucosa involucrada entre otros aspectos. Para un endoscopista siempre es útil conocer el tipo de estenosis al que se enfrenta y de esta manera preparar el abordaje diagnóstico y terapéutico para cada una. Por ejemplo, es más fácil tratar de rehabilitar una estenosis de origen péptico, que suelen ser concéntricas y de 1 a 2 cm de longitud que una estenosis secundaria a daño por ingesta de cáusticos que suele ser excéntrica, más larga, irregular y más fibrosa lo que la hace más resistente a la rehabilitación. El riesgo de perforación es mayor en las segundas.
Cambios histológicos
La toma de biopsias en ERGE está indicada en pacientes con sospecha de esofagitis eosinofílica y para confirmar el diagnóstico de metaplasia intestinal especializada o esófago de Barrett. No se recomienda la toma rutinaria de biopsias en ERGE no erosiva o erosiva. Sin embargo, recientemente hay evidencia que muestra que el funcionamiento anormal de la barrera epitelial, provocado por dilatación entre los espacios intercelulares (DIE) del epitelio esofágico, medidos mediante microscopia electrónica, es un marcador morfológico temprano de daño tisular en pacientes con ERGE. Un estudio clásico demostró que en los pacientes sintomáticos con exposición ácida anormal, con o sin esofagitis erosiva, la distancia entre los espacios intercelulares se encuentra aumentada en comparación controles. Vela y cols mediante el uso de pH-MII y microscopia electrónica en pacientes con pirosis refractaria se encontró que, en comparación con el grupo control, los pacientes con pirosis refractaria y asociación de síntomas positivo, los espacios intercelulares se encontraban aumentados en comparación con el grupo control, independientemente si la pirosis se debía al reflujo ácido o al no-ácido.31 Al parecer ante la presencia de DIE, el reflujo no-ácido puede causar teóricamente pirosis al estimular quimiorreceptores, esto debido a la hiperosmolaridad y no así a la acidez del reflujo; sin embargo, también podría causar estimulación de los mecanorreceptores independientemente de las propiedades químicas del reflujo.
Pruebas de sensibilidad esofágica
El esófago, recibe inervación sensorial parasimpática y simpática, a través de fibras vagales y espinales. Las fibras vagales aferentes cuyos campos sensoriales receptivos se encuentran localizados en la capa muscular lisa del esófago son sensibles a la distensión mecánica. Algunas fibras vagales son polimodales, y se encuentran localizadas en la mucosa esofágica; estas son sensibles a estímulos mecánicos y químicos intraluminales, que, en circunstancias normales, no se asocian con percepción sensorial consciente.
Tradicionalmente, la evaluación sensorial del esófago se realizaba mediante la prueba con perfusión de ácido (prueba de Bernstein) y la prueba con edrofonio. Ambas pruebas se desarrollaron en un inicio para la evaluación de los sujetos con dolor torácico no cardíaco. En las últimas 2 décadas se han utilizado nuevas técnicas para la evaluación de la sensibilidad del esófago dentro de las que destacan:
a) Pruebas provocativas utilizando otros agentes como ergonovina, betanecol, adenosina y capsaicina.
b) Pruebas de distensión con balón, ya sea utilizando baróstato o técnica de impedancia eléctrica intraluminal.
c) Pruebas de estimulación eléctrica y térmica.
d) Potenciales evocados corticales después de estimulación esofágica.
e) Ultrasonografía intraluminal.
La mayoría de estas técnicas aún todavía no tienen una indicación precisa en la práctica clínica, y más bien han sido utilizadas para estudiar los mecanismos (periféricos y centrales) asociados a los estados de hipersensibilidad esofágica. Por ejemplo, se ha demostrado que los pacientes que tienen ERGE erosiva y esófago de Barrett tienen hipo sensibilidad a la distensión mecánica pero son hipersensibles a la estimulación térmica con calor. Por otra parte, los pacientes con ERGE no erosiva tienen umbrales sensoriales disminuidos ante estimulación térmica con calor, perfusión de ácido, capsaicina y distensión mecánica. Estas diferencias, además de sugerir que los mecanismos por los cuales se procesa el dolor en los pacientes con ERGE son diferentes, plantea la posibilidad de diferentes opciones terapéuticas en estos subgrupos de pacientes.
Finalmente, recientemente se han utilizado estas pruebas para tratar de predecir si la existencia de hipersensibilidad esofágica en los sujetos con ERGE se asocia con la respuesta terapéutica a terapia convencional, e incluso con la respuesta a la cirugía.
Otras pruebas
El avance tecnológico en el diagnóstico de la ERGE sigue desarrollándose y actualmente se encuentran en evaluación 2 pruebas cuya utilidad se espera conocer en el futuro próximo. Una de ellas es la denominada ResTech que consiste en una sonda de 10 cms de longitud que se pone por vía nasal y cuya punta se localiza en la orofaringe y que tiene la capacidad de detectar partículas ácidas en aerosol. Aparentemente esta técnica pudiera ayudar al diagnóstico de las manifestaciones otorrinolaringológicas de la ERGE. Existe otra prueba que es la detección de pepsina salival, la cual resulta muy interesante ya que es una prueba no invasiva y que aparentemente su sensibilidad y especificidad es alta.
Referencias bibliográficas
1. Carlsson R, Dent J, Bolling-Sternevald E, et al. The usefulness of a structured questionnaire in the assessment of symptomatic gastroesophageal reflux disease. Scand J Gastroenterol 1998; 33:1023-9. [ Links ]
2. Jones R y cols. Aliment Pharmacol Ther 2009;30:1030-1038. [ Links ]
3. Gomez-Escudero O, Remes-Troche JM, Ruiz JC, Pelaez-Luna M, Schmulson MJ, Valdovinos Diaz MA. Diagnostic usefulness of the Carlsson-Dent questionnaire in gastroesophageal reflux disease (GERD). Rev Gastroenterol Mex. 2004;69(1):16-23. [ Links ]
4. Lundell L, Backman L, Ekström P, et al. Omeprazole or high dose of ranitidine in the treatment of patients with reflux esophagitis not responding to standard doses of H2-receptor antagonist. Aliment Pharmacol Ther 1990;4:145-55. [ Links ]
5. Schenk BE, Kuipers EJ, Klinkenberg-Knol EC, et al. Omeprazole as a diagnostic tool in gastroesophageal reflux disease. Am J Gastroenterol 1997;92:1997-2000. [ Links ]
6. Fass R, Ofman JJ, Gralnek IM, et al. Clinical and economic assessment of the omeprazole test in patients with symptoms suggestive of gastroesophageal reflux disease. Arch Intern Med 1999; 159:2161-68. [ Links ]
7. Neville PM, Moayyedi P, Edwards A. Response to pantoprazole is an effective diagnostic test for gastroesophageal reflux disease: results of a randomized double-blind placebo-controlled pilot study (abstract). Gastroenterology 1998; 114 (suppl): A242. [ Links ]
8. Remes-Troche JM, Carmona-Sánchez R, Soto Pérez J, González M, Icaza ME, Valdovinos-Díaz MA. Diagnóstico de las diferentes variedades de la enfermedad por reflujo no erosiva (ERNE) mediante pHmetría y prueba de rabeprazol. Estudio Multicéntrico Nacional. Rev Gastroenterol Mex 2005. [ Links ]
9. Dent J, Brun J, Fendrick AM, et al. An evidence based appraisal of reflux disease management The Genval Workshop report. GUT 1999;44:S1-S6. [ Links ]
10. Uscanga L, Nogueira JR, Gallardo E y cols. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Resultados del consenso del Grupo Mexicano para el Estudio de la ERGE. Asociación Mexicana de Gastroenterología. Rev Gastroenterol Mex 2002, Vol. 67, Núm. 3. 215-22.
11. Lundell LR, Dent J, Bennett JR, et al. Endoscopic assessment of oesophagitis: clinical and functional correlates and further validation of the Los Angeles classification. GUT 1999;45:172-80. [ Links ]
12. Sharma P. Gastroenterology 2007; 133: 454–464. [ Links ]
13. Lind T, Havelund T, Carlsson R, et al. Heartburn without oesophagitis: efficacy of omeprazole therapy and features determining therapeutic response. Scand J Gastroenterol 1997;32: 974-9. [ Links ]
14. Fass R, Fennerty MB, Vakil N. Nonerosive reflux disease current concepts and dilemmas. Am J Gastroenterol 2001;96(2): 303-14. [ Links ]
15. DeMeester TR, Wang C-I, Wernly JA, et al. Technique, indications and clinical use of 24-hour esophageal pH monitoring. J Thorac CArdiovasc Surg 1980;79:656-70. [ Links ]
16. Galmiche JP, Clouse RE, Bálint A. et al. Functional esophageal disorders. In: Drosssman DA, Corazziari E, Spiller RC, Thompson WG, Delvaux M, Talley NJ, Whitehead W. Rome II: The functional gastrointestinal disorders., 3rd edition, Lawrence KS: Allen Press 2006: 369-418.
17. Teramoto Matsubara O. utilización de un sistema inalámbrico para medición del ph esofágico ¿es realmente necesario?. Rev Mex Cir Endoscop 2004;5(3):127-130. [ Links ]
18. Carmona-Sanchez R, Solana-Senties S. Efficacy, diagnostic utility and tolerance of intraesophageal pH ambulatory determination with wireless pH-testing monitoring system. Rev Gastroenterol Mex. 2004;69(2):69-75. [ Links ]
19. Valdovinos Diaz MA, Remes Troche JM, Ruiz Aguilar JC, Schmulson MJ, Valdovinos-Andraca F. Successful esophageal pH monitoring with Bravo capsule in patients with gastroesophageal reflux disease Rev Gastroenterol Mex. 2004;69(2):62-. [ Links ]
20. Remes-Troche JM, Ibarra-palomino J, Carmona-Sánchez RI, Valdovinos-Díaz MA. Performance, tolerability and symptoms related to prolonged pH monitoring using the Bravo system in Mexico. Am J Gastroenterol 2005 (In press).
21. Sifrim D, Castell D, Dent J, Kahrilas PJ. Gastro-oesophageal reflux monitoring: review and consensus report on detection and definitions of acid, non-acid, and gas reflux. Gut 2004;53:1024-1031. [ Links ]
22. Vela MF, Camacho-Lobato L, Srinivasan R, Tutuian R, Katz PO, Castell DO. Intraesophageal Impedance and pH measurement of acid and non-acid reflux: effect of omeprazole. Gastroenterology 2001;120:1599-1606. [ Links ]
23. Mainie I, Tutuian R, Shay S, Vela M, Zhang X, Sifrim D, Castell DO. Acid and non-acid reflux in patients with persistent symptoms despite acid suppressive therapy: a multicenter study using combined ambulatory impedance-pH monitoring. Gut 2006;55:1398-1402. [ Links ]
24. AGA Technical review on the clinical use of esophageal manometry. Gastroenterology 2005;128:209-24. [ Links ]
25. Murray JA, Clouse RE, Conklin JL. Components of the standard oesophageal manometry. Neurogastroenterol Motil 2003; 15:591-606. [ Links ]
26. Sifrim D, Blondeau K. New techniques to evaluate esophageal function. Dig Dis. 2006;24:243-51. [ Links ]
27. Dogan I, Mittal RK. Esophageal motor disorders: recent advances. Curr Opin Gastroenterol 2006;22:417-22. [ Links ]
28. Pandolfino JE, Kim H, Gosh SK, Clarke JO, Zhank Q, Kahrilas PJ. High-resolution manometry of the EGJ: an analysis of crural diaphragm function in GERD. Am J Gastroenterol 2007; 102:1056-63. [ Links ]
29. Tobey NA, Carson JL, Alkiek RA, Orlando RC. Dilated intercellular spacies: a morphological feature of acid-refluxed damaged human esophageal epithelium. Gastroenterology 1996;111:1200-1205. [ Links ]
30. Calabrese C, Fabbri A, Bortolotti M, et al. Dilated intercellular spacies as a marker of esophageal damage: comparative results in gastroesophageal reflux disease with or without bile reflux. Aliment Pharmacol Ther 2003;18:525-32. [ Links ]
31. Vela MF, Craft BM, Sharma N, et al. Intercellular space distance is increased in refractory heartburn patients with positive symptom index regardless of whether symptoms are caused by acid or nonacid reflux: A study using impedance-pH and electron microscopy. Gastroenterology 2009; 136 (Suppl 1): A426. [ Links ]
32. Remes-Troche JM. The hypersensitive esophagus: pathophysiology, evaluation, and treatment options. Curr Gastroenterol Rep 2010;12(5):417-26. [ Links ]
33. Fass R. Sensory testing of the esophagus. J Clin Gastroenterol. 2004;38:628-41. [ Links ]
34. Remes-Troche JM, Maher J, Mudipalli R, Rao SS. Altered esophageal sensory-motor function in patients with persistent symptoms after Nissen fundoplication. Am J Surg 2007;193:200-5. [ Links ]
35. Drewes AM, Gregersen H. Multimodal pain stimulation of the gastrointestinal tract. World J Gastroenterol 2006;12:2477-86. [ Links ]