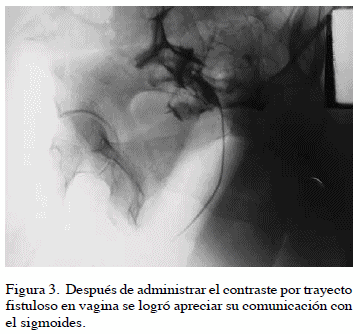Servicios Personalizados
Revista
Articulo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO -
 Accesos
Accesos
Links relacionados
-
 Similares en
SciELO
Similares en
SciELO
Compartir
Revista de Obstetricia y Ginecología de Venezuela
versión impresa ISSN 0048-7732
Rev Obstet Ginecol Venez vol.74 no.4 Caracas dic. 2014
Diverticulitis perforada en seis mujeres posmenopáusicas
Drs. Gerardo Fernández1, Nerester Montiel2, Marisol Fernández1, Nelson Velásquez1
1 Ginecoobstetras: Policlínica Maracaibo, Maracaibo. Venezuela.
2 Ginecoobstetra Policlínica Maracaibo y Hospital Chiquinquirá de Maracaibo. Maracaibo, Venezuela.
RESUMEN
Objetivo: Comunicar la perforación diverticular del colon ocurrida en 6 mujeres menopáusicas en una consulta privada de ginecología durante el período de 1980 a 2005 en la Policlínica Maracaibo, Maracaibo. Venezuela. Casos clínicos. Seis mujeres posmenopáusicas con antecedentes de cirugía previa abdominal que acudieron por dolor pélvico, secreción vaginal y signos inflamatorios a quienes se les realizó el diagnóstico de enfermedad diverticular del colon perforada. No hubo obstrucción o hemorragias, pero sí la formación de abscesos y fistulas. Resultados: De las 6 pacientes, 5 que recibieron tratamiento médico, quirúrgico o combinados, evolucionaron satisfactoriamente. En una se desconoce el curso de la enfermedad. Conclusión: La enfermedad diverticular del colon, sintomática o asintomática (diverticulosis) y sus formas de complicaciones (diverticulitis, hemorragia, absceso, perforación, plastrón) son frecuentes en la mujer que envejece y no parece existir relación con el déficit estrogénico que acompaña a la menopáusica, del momento de su aparición o del uso de terapia de reemplazo hormonal; sin embargo, en esta serie todas tenían antecedentes de cirugía previa y adherencias que pudieran haber facilitado la perforación intestinal. El diagnóstico a menudo es clínico, radiológico o endoscópico. El tratamiento inicial es medicamentoso pero a menudo puede llegar a ser quirúrgico, realizándose colectomía parcial en su mayoría.
Palabras clave: Diverticulosis. Diverticulitis. Plastrón. Perforación. Fístulas. Hemorragia. Colectomías. Menopausia.
SUMMARY
Objective: To report the diverticular perforation of the colon in 6 menopausal women in a private gynecology clinic for a period of 1980 to 2005 in the Policlinica Maracaibo, Maracaibo. Venezuela. Clinical cases. Six postmenopausal women with a history of prior abdominal surgery who have had pelvic pain, vaginal discharge and signs of abdomino-pelvic inflammation who underwent diagnosis of perforated diverticular disease of the colon. There was no obstruction or bleeding, but the formation of abscesses and fistulas . Results: Of the 6 patients, 5 were receiving medical, surgical or combined treatment evolved satisfactorily. In a patient the course of the disease is unknown. Conclusion: Diverticular disease of the colon in asintomatic or sintomatic forms (diverticulosis) and it´s complications (diverticulitis, bleeding, abscess, perforation and plastron) are common in aging women and no relationships with estrogen deficiency accompanying menopause, the time of onset or the use of hormone replacement therapy, but in this series all had previous surgery and adhesions that may have facilitated the intestinal perforation. The diagnosis is often clinical, radiological and endoscopic. The initial treatment is medical, but often should be surgical: partial colectomy performed mostly.
Key words: Diverticulosis. Diverticulitis. Plastron. Perforation. Fistulas. Hemorrhage. Colectomy. Menopause
INTRODUCCIÓN
Se describe como enfermedad diverticular del colon (EDC) o diverticulosis (D) la presencia de uno o más divertículos (especies de bolsas o sacos pequeños en la superficie exterior del intestino grueso, generalmente) en el colon o rectosigmoides, sin características inflamatorias. El resultado es la formación de una o varias protrusiones de la mucosa a través de un defecto en la pared muscular en el sitio de la penetración de sus estructuras vasculares. Jun y Stollman (1) la consideran como una enfermedad adquirida que resulta en herniación de la mucosa del intestino por un defecto en la capa muscular. En la Figura 1, obtenida del Atlas de Anatomía Humana de Netter (Netter FH. Atlas of Human Anatomy F Netter. 5ª edición, mayo 2010) se observa un dibujo del intestino grueso e imágenes endoscópica y radiológica de la EDC.
No se ha podido evidenciar la causa. Se cree que el desarrollo de divertículos en el colon se debe a un aumento de la presión dentro de la luz intestinal. El colon sigmoideo es la zona que posee el menor diámetro con relación a cualquier otra porción del colon y en el que se ejerce la más alta presión intraluminal. Los estudios epidemiológicos han mostrado una asociación entre diverticulosis y dietas de bajo contenido en fibras, particularmente de las no solubles que predispondría a su aparición (2). Este tipo de ingestas aunado al gran consumo de carbohidratos refinados trae como resultado la aparición de heces de escaso volumen y poco contenido hídrico que alteran el tránsito intestinal, incrementando la presión intracolónica y resultando en evacuaciones dificultosas. Otras condiciones como la inactividad física, la obesidad, el estreñimiento, fumar cigarrillos y la ingestión de drogas antiinflamatorias no esteroideas han sido señaladas como factores coadyuvantes en su presentación. Aún se discute su patogenia, otras causas se han postulado como un prolapso de la mucosa, isquemia, crecimiento bacteriano, exposición intracolónica a toxinas y antígenos secundarios a estasis fecal, un trastorno del sistema nervioso intestinal e incluso a factores genéticos (3).
La enfermedad es rara en países en desarrollo, pero frecuente en los industrializados y sociedades occidentales y es causa de unas 130 000 hospitalizaciones anualmente en Estados Unidos de Norteamérica (4,5). La prevalencia es similar en ambos sexos, es muy rara antes de los 40 años de edad, menos del 5.%; pero la frecuencia aumenta con la edad, al punto que se presenta en 65 % en los adultos de 65 o más años, permaneciendo asintomática en más del 80.%- 85.% de ellos y solo las tres cuartas partes del 15.%- 20.% restante, desarrollan enfermedad diverticular sintomática, pero no son síntomas inflamatorios (3,6). Una cuarta parte de los pacientes sintomáticos desarrollan diverticulitis (DI) y solo una pequeña porción de ellos se complican con la formación de abscesos, fístulas, obstrucción o hemorragias. La DI representa una reacción inflamatoria de uno o varios divertículos, acompañada de perforaciones microscópicas, que puede alcanzar áreas extensas; su patogénesis es incierta y se cree que al existir estasis fecal, estrechez u obstrucción del cuello del divertículo aparezca colonización bacteriana local e isquemia, parecido a lo que se describe en el desarrollo de la apendicitis aguda. Se presume que el bloqueo de un divertículo por heces o partículas de alimentos conduce a infección secundaria. Esta reacción inflamatoria puede complicarse por flemones o abscesos, fístulas, estenosis, obstrucciones intestinales, hemorragia y peritonitis. Afecta el sigmoides, colon descendente y transverso, es poco común en el ciego y colon ascendente. En una serie de 119 pacientes de Reisman y col. (7) hubo 108 casos del lado izquierdo del colon transverso y 11 del lado derecho, con tendencia preponderante hacia el lado derecho en los más jóvenes; después de los 40 años se incrementó en 10 %, con relación a los más jóvenes y muy significativamente al 50 %-70 % a los 80 o más años.
Históricamente se ha evitado la ingestión de algunas semillas como las de nueces, sésamo y las palomitas de maíz (cotufas) en paciente con riesgo de EDC ya que se han encontrado adheridas a las bolsas diverticulares y potencialmente pueden elevar la presión intracolónica, lesionar la mucosa, obstruir el cuello del divertículo, precipitar su inflamación o causar hemorragias (8,9); sin embargo, una reciente publicación reveló una inversa asociación de riesgo de diverticulosis o sus complicaciones con el consumo de ciertas semillas (10). Pudiese pensarse que lo mismo es aplicable a la ingestión de cacahuate (maní) o alimentos con semillas, como tomate o guayabas, calabacín, pepino, fresas, aunque tradicionalmente las frambuesas y amapola son consideradas como inofensivas. La semilla de Chía (Salvia Hispánica) que proviene de una planta mexicana de la familia de las labiadas, utilizada por los nativos como un alimento básico por ser una fuente completa de proteínas que proporciona aminoácidos esenciales, son consideradas protectoras de EDC.
Si la enfermedad es sintomática con dolor sin manifestaciones inflamatorias se indicará tratamiento sintomático, como antiespasmódicos. Si aparecen síntomas de inflamación debe acudirse al tratamiento con antibióticos orales o parenterales únicos o combinados de acuerdo a la severidad del caso. Uno de ellos es la rifaximina que se absorbe poco en el intestino y más recientemente la melsanina. Otros han indicado los llamados probióticos para la EDC no complicada. En los casos de DI el tratamiento de inicio es médico, reservándose el tratamiento quirúrgico, para los casos que lo ameriten.
Para la complicación hemorrágica se ha empleado la vasopresina local, la embolización de los vasos sangrantes o la resección intestinal.
Hay varias clasificaciones de la EDC complicada, su severidad generalmente se fundamenta siguiendo los criterios de Hinchey y col. (11), que establecen 4 estadios clínicos: estadio I: pequeño absceso pericólico o mesentérico, estadio II: absceso mayor de 4 cm, casi siempre confinado a la pelvis. Los pacientes pueden ser tratados con resección primaria y anastomosis; estadio III: absceso generalizado, peritonitis no feculenta y el estadio IV en el cual hay ruptura de por lo menos un divertículo y peritonitis purulenta, feculenta por contaminación por materias fecales, que generalmente deben ser tratados con resección intestinal y un estoma con una bolsa de Hartmann (12).
Las categorías III y IV pueden tener resultados adversos con peligro de graves complicaciones, aun cuando se establezca el tratamiento adecuado. Esta clasificación a su vez ha sido objeto de modificaciones; pero casi todas son coincidentes con la expresada en el presente informe. Una de ellas descrita en el año 2004 parece ser sencilla y de fácil comprehesión: 1) enfermedad diverticular sintomática no complicada que se refiere a un episodio de síntomas no específicos como incomodidad, pesadez o dolor abdominal bajo, tumefacción o hipersensibilidad abdominal, constipación, diarrea sin signos de inflamación local o sistémica (fiebre, neutrofilia, flogosis del divertículo); 2) enfermedad diverticular recurrente no complicada en el que se ha presentado más de un ataque por año de síntomas inespecíficos sin signos inflamatorios y 3) la enfermedad diverticular complicada en las que los síntomas abdominales van acompañados de signos inflamatorios (13).
El diagnóstico de DI se basa en las manifestaciones clínicas que varían si están en fase aguda y con la extensión del proceso; generalmente ocurre dolor tipo cólico o punzante, habitualmente en fosa ilíaca izquierda, sensación de llenura estomacal o rectal, fiebre y moderada leucocitosis. Hay que establecer diagnósticos diferenciales con la enfermedad de Crohn, enterocolitis bacterianas, parasitarias (amebiana) e inmunológicas, y en mujeres con enfermedad pélvica inflamatoria causada por abscesos tubo-ováricos, cistitis, embarazo ectópico o cáncer del colon. La enfermedad aparece con más frecuencia durante la 4ª década de la vida y es lógico suponer que a medida que la mujer envejece, la frecuencia de EDC aumente; pero la prevalencia es similar a la de los hombres. La escasa comunicación en la literatura médica también contrasta con la alta frecuencia, calculada en un tercio de las mujeres por encima de 50 años en el mundo occidental, en el que las dos terceras partes la padecerán después de los 80 años. Muchas alteraciones gastrointestinales se han asociado al déficit estrogénico y la EDC no escapa de ello, aunque no se ha evidenciado que la carencia estrogénica esté relacionada a este tipo de enfermedad (14,15).
En esta comunicación se presentan 6 casos de perforaciones del colon producidas como complicación de EDC observados en pacientes posmenopáusicas en un período de 25 años; de 1980 al 2005.
Casos clínicos
Nº 1. L.U, de 53 años, multípara, posmenopáusica, se le había realizado en 1980 una histerectomía abdominal por fibromioma uterino y firmes adherencias recto-uterinas. Tres meses después se presentó con dolor en hipogastrio, disuria y poliaquiuria, la cúpula vaginal parecía normal, excepto que al realizar el examen pélvico mediante el tacto vaginal se notaba abombado y doloroso. Cinco meses después de la histerectomía la paciente presentó pérdida de gases y material similar a heces por vagina, revelándose la presencia de una fístula rectovaginal. Fue intervenida en dos oportunidades, en la primera se practicó fistulectomía y un año después liberación de las adherencias, resección de fístula colo-vaginal, colectomía izquierda y anastomosis termino-terminal; la evolución posterior fue satisfactoria.
Nº2. CG, de 52 años, tercigesta: un embarazo ectópico y 2 cesáreas. El 08 de septiembre de 1994 consultó por fiebre, dolor abdominal hipogástrico muy intenso en fosa ilíaca izquierda y desmayos. El examen pelviano demostró una tumoración anexial de 6 x 6 cm y a pesar de estar recibiendo terapia hormonal de reemplazo inicialmente hubo la sospecha de embarazo ectópico o quiste torcido de ovario izquierdo. Después de un breve período de observación y pruebas de laboratorio, ya con la posibilidad de absceso tubo-ovárico o diverticulitis perforada, fue sometida a una laparotomía practicándosele histerectomía total con ooforosalpingectomía bilateral, resección del sigmoides y anastomosis termino-terminal El estudio de anatomía patológica de la pieza operatoria demostró fibromiomatosis uterina, colitis ulcerativa, diverticulitis aguda y crónica, plastrón con divertículo necrosado, cavidad abscedada y múltiples abscesos. La evolución posterior fue satisfactoria.
Nº3. OM, multípara de 60 años con antecedente de histerectomía total abdominal con ooforosalpingectomía bilateral en 1986. Diez años después presentó varios episodios de dolores hipogástricos que después de evaluación, en el exterior del país fueron conducidos con terapéutica medicamentosa. En el año 1995 consultó por sensación de plenitud gástrica y dolor pélvico. Se demostró mediante la inspección con espéculum un pequeño orificio en cúpula vaginal con secreción serosa escasa, se palpó una masa blanda de 8 cm de diámetro; la sintomatología remitió después de 7 días de hospitalización, hidratación y utilización de metronidazol y cefalosporina. Dos meses después se le realizó colectomía de 35 cm con anastomosis termino-terminal y se encontraron 2 divertículos. La evolución fue también, satisfactoria.
Nº 4, ES de 60 años, multípara con antecedente de una cesárea y 3 abortos que consultó por pérdida de heces por vagina; 3 meses antes había presentado dolor abdominal, fiebre y vómitos y estreñimiento de 14 días; fue hospitalizada y tratada como una colitis aguda. Días después expulsó secreción verdosa pútrida por genitales externos, fue nuevamente hospitalizada y tratada con antibióticos. El examen físico reveló en esta oportunidad un orificio en vagina, por donde expulsaba materia fecal. La colonoscopia reveló múltiples divertículos. Con el diagnóstico de fístula alta rectal por divertículo perforado fue referida al servicio de proctología; pero se desconoce la evolución ulterior.
Nº 5, MLR de 49 años, operada de histerectomía total con ooforosalpingectomía bilateral por miomatosis uterina, en 1984. En una consulta rutinaria, del año 1987, se describe un hallazgo casual de una zona de erosión en la cúpula vaginal y en el 1995 se palpó una masa en el mismo sitio, que no fue observada (reportada) en un ecosonograma transvaginal. Pocos meses después, en 1996 se realizó un estudio radiológico de enema baritado del colon que reveló la presencia de múltiples divertículos en el sigmoideo y colon descendente (Figura 2). Un año más tarde, notó la salida ocasional de gases por vagina y en sucesivos cultivos, realizados de un granuloma de la cúpula aparecían colonias de Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa.
N° 6. M Ch P de Ch de 52 años con menopausia temprana a los 31, con antecedentes de 1 aborto y un parto. A la edad de 25 años en 1980 se le había realizado una miomectomía por degeneración hialina de un leiomioma y posteriormente en 2005, histerectomía total abdominal por un gran mioma antes de la cual con rectosigmoidoscopia se apreciaron 2 divertículos y pequeños pólipos en el segmento intestinal bajo. Consultó por dolor en fosa ilíaca izquierda y fiebre de 15 días de duración, el abdomen era blando, doloroso a la palpación profunda. Con especulo vaginal se observó una lesión central en cúpula con salida de secreción verdosa y una zona de induración en parametrio izquierdo que se palpaba mediante el tacto rectal. Una tomografía computarizada no demostró masas pélvicas, pero al administrar un contraste por vía vaginal se observó una comunicación de esta con el sigmoides (Figura 3). Una biopsia realizada mostró un hallazgo compatible con fístula enterovaginal y zona granulomatosa perifistular que cerró espontáneamente después de 2 meses de tratamiento médico.
DISCUSIÓN
La EDC representa una entidad clínica adquirida, frecuente en la población conocida popularmente como comedores de paja por su tipo de alimentación, que es causada por un herniación de la pared mucosa del colon; reconocida como una enfermedad del siglo XX o de la civilización occidental (16,17) ya que el 80 % de los pacientes en que se diagnostica son de 50 o más años de edad, con datos epidemiológicos que apuntan a estar relacionada con dietas de la civilización occidental ricas en grasas e hidratos de carbonos y pobres en fibras no solubles.
En pacientes de EDC asintomáticos pero con riesgos de complicaciones se han indicado cambios en la dieta, incrementado el consumo de alimentos que aporten fibras al bolo fecal o de sustancias como polvos de avena, cáscara de semilla de la plántago ovata (psyllium) o sus combinaciones (Avensyil®) para prevenir el estreñimiento (16,17); la tendencia actual es de utilizar las fibras proveniente de las frutas; en un reporte de Perry y col. (10) se muestra evidencia de que las dietas ricas en fibras aumentan la frecuencia de los movimientos intestinales, asociándolas a mayor prevalencia de diverticulosis. Es obvio que su frecuencia aumente a medida que avanza la expectativa de vivir. Es menos común en países asiáticos y africanos donde prevalecen en el lado derecho del colon, mientras que en los occidentales lo es en el izquierdo, con frecuencia de 95 % en colon sigmoides. Es muy frecuente en personas de edades avanzadas, pero también observada en jóvenes sobre todo en obesos con dietas pobres en fibras, trastornos de la movilidad intestinal y de la estructura de la pared del colon (18).
Los divertículos del colon transverso se confunden con los procesos ulcerosos pépticos- duodenales (14,19). La ocurrencia de diverticulitis en el ciego es rara y a menudo crea problemas de difícil diagnóstico como en el reporte de Dorfman y col. (20) que se confundió con apendicitis aguda o cáncer del ciego. Ellos operaron con cirugía conservadora 5 casos de diverticulosis única del ciego perforado, en pacientes jóvenes de diferentes sexos entre 23 a 35 años. Este tipo de localización no es común ocupando solo el 3,6 % en la que solo en el 7 % de los casos se hace el diagnóstico correcto en el que se recomienda como terapia de elección la resección cecal o inversión del divertículo, reservando la hemicolectomía derecha en los casos que no se ha excluido la presencia de un carcinoma (21,22).
El caso No. 2 fue una paciente cuya perforación intestinal causó la formación de absceso abdominal pélvico con formación de un plastrón en la que inicialmente hubo diagnósticos erróneos como sucedió en un caso publicado por Torres-Montilla y col., (23) de una mujer menopáusica con dolor hipogástrico, intervenida quirúrgicamente con diagnóstico presuntivo de quiste de ovario en la que la ecografía transvaginal revelaba una estructura quística de 6 cm en pelvis simulando quiste de ovario, con útero de aspecto normal y la colonoscopia mostraba signos de compresión extrínseca, con mucosa de apariencia normal, pero que durante la laparotomía se encontró gran cantidad de adherencias entre colon sigmoides, apéndice y vejiga urinaria. Al realizarse la adheriolisis se comprobó la existencia de un divertículo abscedado y perforado, apendicitis aguda con útero y ambos ovarios normales; después de 19 días de realizada la sigmoidectomía parcial y apendicectomía se evidenció mejoría evidente.
Para el diagnóstico de EDC se ha utilizado el enema baritado, contraindicado por algunos por el riesgo de que la presión del mismo pudiera producir la ruptura de los divertículos y porque tiene inexactitud en un tercio de los pacientes (24). La colonoscopia ha sido considerada la técnica más exacta para el diagnóstico de lesiones estructurales del colon, sobre todo neoplásicas, sin embargo, se ha estimado que se necesitan 160 procedimientos por 100 000 persona al año para lograrlo (25). Se ha obtenido gran precisión con la ultrasonografía para diagnosticar la diverticulitis cecal, obteniéndose 91,3.% de sensibilidad y 99,5 % de especificidad (26). El uso de la tomografía axial computada con contraste oral o endovenoso es también de utilidad diagnóstica.
La serie de casos analizados en este reporte corresponde a 6 pacientes de la consulta privada de los autores que acudieron generalmente por dolor hipogástrico izquierdo, tenían en común además el ser menopáusicas (una por castración) y antecedentes quirúrgicos por miomas, cesárea o embarazos ectópicos, con adherencias laxas o firmes a otros órganos pélvicos, pero que manifestaron o se les observó por la cuidadosa exploración de salida de secreción maloliente por vagina. El diagnóstico se fundamentó en el interrogatorio, hallazgos de la exploración pélvico-vaginal; en una se utilizó enema de bario lográndose establecer además de D, la presencia del trayecto fistuloso. En otra paciente que se le realizó una tomografía computarizada no fue observada la lesión. La rectosigmoidoscopia de la paciente No. 6 logró demostrar la presencia de pólipos y divertículos; estos procedimientos resultan costosos en nuestro medio y han sido cuestionados por algunos (24,25). Cinco pacientes fueron sometidas a resección quirúrgica de la zona afectada; colectomía parcial o resección y sutura termino-terminal; en la otra el cierre de la comunicación vaginal ocurrió después de tratamiento médico y no ha requerido cirugía.
Con mucha frecuencia vemos la reacción inflamatoria de las diversas porciones del colon que tienden a confundirse con patologías comunes de la pelvis femenina, catalogándolas en su gran mayoría, de colitis. Hemos informado sobre la inflamatoria complicada con ruptura, perforación absceso y plastrón de EDC, pero no hemos observado la complicación hemorrágica.
Casi toda la patología del sistema gastrointestinal se ha asociado con el déficit hormonal del envejecimiento; pero como la prevalencia de EDC es similar en ambos sexos se presume su causa sea producto del envejecimiento per se junto a factores genéticos, dietéticos, anatómicos o funcionales del intestino grueso.
No hay duda del incremento de efectos tromboembólicos, entre ellos los mesentéricos, con el uso de terapia hormonal sustitutiva, de anticonceptivos hormonales y de estrógenos. No tenemos información que el reemplazo hormonal en la vejez mejore o prevenga la EDC o sus complicaciones, aunque hay anécdotas de que el uso de ñame salvaje o linaza, pueda prevenirla. Nuestras pacientes utilizaban terapia estrogénica o de reemplazo hormonal, pero no podemos afirmar ni descartar que pudiera influir en la aparición de eventos trombovasculares de la región, ya que las trombosis mesentéricas aparecen a edades avanzadas.
Es posible que la presencia de adherencias pélvicas y su disección coadyuvaron a la creación de los trayectos fistulosos, e inferir que la circulación arterial perturbada en las zonas adheridas, la reducción de la luz vascular por ateromas, frecuente en el paciente de edad avanzada, ocasionen disminución de la irrigación local y necrosis, coadyuvantes de la debilidad anatómica de la zona diverticular, facilitando infección, perforación y fistulización local ulterior; aunque los reportes anatomopatológicos demostraron la presencia de múltiples divertículos complicados por infección.
Es interesante mencionar que la EDC aparece con más frecuencia en el lado izquierdo y en la vida adulta en los países occidentales, mientras que en Japón es común en el lado derecho y ciego, en forma única o aislada manifestándose en personas jóvenes de ambos sexos (27). Es raro que la perforación ocurra en embarazadas que son generalmente jóvenes y aún más que lo haga hacia el interior del útero gestante, como en el caso de una fístula útero-entérica coincidiendo con un embarazo de 23 semanas en una mujer de 30 años con antecedente de cirugía conservadora de endometriosis pélvica severa, a quien se le perforó el sigmoides abierto hacia la cavidad uterina gestante, con muerte del feto (28). La paciente fue sometida a colostomía y cierre del orificio uterino; posteriormente logró 2 embarazos normales.
En el año 1991 dimos a conocer una paciente de 33 años multípara, que durante un embarazo de término presentó fuerte dolor en flanco e hipocondrio derechos, fiebre y trabajo de parto, se estableció diagnóstico presuntivo de apendicitis o divertículo cecal perforados y se realizó una laparotomía, encontrándose un gran absceso pélvico causado por divertículo único del ciego perforado con diverticulitis necrotizante, apendicitis aguda con fibrosis de la serosa. El feto fue extraído mediante una cesárea y murió 12 horas después; durante la intervención se realizó la resección del íleon terminal, de un segmento del colon ascendente, anastomosis ileo-transverso y apendicectomía. Recibió tratamiento con antibióticos y tres días después abandonó la clínica por evidente mejoría (29).
Se han publicado en la literatura médica casos más raros como ha sido la perforación intestinal de fetos in útero, con paso de meconio a su cavidad abdominal, atribuibles a atresia ileal, vólvulos, fibrosis quística e infecciones virales como el del citomegalovirus (30,31).
REFERENCIAS
1. Jun S, Stollman N. Epidemiology of diverticular disease. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2002;16:529-542. [ Links ]
2. Almy TO, Howell DA. Medical Progress. Diverticular disease of the colon. N Engl J Med. 1980;302:324- 331. [ Links ]
3. Comparato G, Pilotto A, France A, Franceschi M, Di Mario F. Diverticular disease in the elderly. Dig Dis. 2007;25:151-159. [ Links ]
4. Munson KD, Hensien MA, Jacob LN, Robinson AM, Liston WA. Diverticulitis: A comprehensive followup. Dis Colon Rectum. 1996;39:318-324. [ Links ]
5. Jacobs DO. Diverticulitis. N Engl J Med. 2007;357:2057-2066. [ Links ]
6. Salzman H, Lillie D. Diverticular disease: Diagnosis and treatment. Am Fam Physician. 2005;72:1229- 1234. [ Links ]
7. Reisman Y, Ziv Y, Kravrovitc D, Negri M, Wolloch Y, Halevy A. Diverticulitis: The effect of age and location on the course of disease. Int J Colorectal Dis. 1999;14:250-254. [ Links ]
8. Horner JL. Natural history of diverticulosis of the colon. Am J Dig Dis. 1958;3:343-350. [ Links ]
9. Strate LS, Liu YL, Syngal S, Aldoori W H, Giovannucci EL. Nut, corn and popcorn comsumption and incidence of diverticular disease. JAMA. 2008;300:907-914. [ Links ]
10. Perry A F, Barret PR, Park D, Rogers AJ, Galanko JE, Martin CF, et al. A High-Fiber diet not proted again asintomatic diverticulosis. Gastroenterology. 2012;142:266-272. [ Links ]
11. Hinchey EJ, Schaal PGH, Richards GK. Treatment of perforated disease of the colon. Adv Surg. 1978;12:85- 109. [ Links ]
12. Rothhenberger DA (moderador). Panelistas: Christensen MA. Schotz , Jr. DJ, Vernava III AM. Expert Exchange. Diverticular disease. Colon and rectal Surgery. 1993;6:21-45.
13. Tursi A. Acute diverticulitis of the colon-current medical therapeutic management. Expert Opin Pharmacother. 2004;5:55-59. [ Links ]
14. Farcheg I. Alteraciones gastrointestinales durante el climaterio y la menopausia. En: Terán Dávila J, Febres Balestrini F, editores. Medicina del climaterio y la menopausia. Caracas: Editorial Ateproca; 1999.p.101- 121.
15. Velásquez N, Fernández-Michelena M. Efectos poco publicados de los estrógenos. Rev Obstet Ginecol Venez. 2004;64:139-153. [ Links ]
16. Goltzer DJ. Function, dysfunction and disease of the small and large intestine. Clin Obstet Gynecol. 1972;15:455-472. [ Links ]
17. Anton CR, Balan G. Colonic diverticulosis-current issues in etiopatogenesis, diagnosis and treatment. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2004;108:269-274. [ Links ]
18. Cole CD, Wolson AB. Case Series: Diverticulitis in the young. J Emerg Med. 2007;33:363-366. [ Links ]
19. Freeman SR, Mc Nally PR. Diverticulitis. Med Clin North Am. 1973;77:1149-1167. [ Links ]
20. Dorfman S, Barboza R, Finol F, Cardozo J. Divertículo único de ciego perforado. Reporte de 5 casos. Rev Esp Enf Digest. 1990;77:147-148. [ Links ]
21. Sardi A, Gokli A, Singer JA. Diverticular disease of the cecum and ascending colon. A review of 881 cases. Am Surg. 1987;53:41-45. [ Links ]
22. Connolly D, McGookin RR, Gidwani A, Brown MC. Inflamed solitary caecal diverticulum-it is not apendicitis, what should I do? Am R Coll Surg Engl. 2006;88:672-674. [ Links ]
23. Torres-Montilla M, Reyna-Villasmil E. Absceso en divertículo del sigmoide simulando tumoración ovárica. Rev Obstet Ginecol Venez. 2004:55-56.
24. Boulus PB, Karamanolis DG, Salmon PR, Clark CG. Is colonoscopy necesary in diverticular disease. Lancet. 1984;323:95-96. [ Links ]
25. Endoscopy Section Committee of the British Society of Gastroenterology. Future requeriments for colonoscopy in Britain. Gut. 1987;28:772-775. [ Links ]
26. Chou YH, Chiou HJ, Tiu CM, Chen DJ, Hsu CC, Lee CH, et al. Sonography of acute right side colonic diverticulitis. Am J Surg. 2001;181:122-127. [ Links ]
27. Sugihara K, Muto T, Morioka Y, Asano A, Yamamoto T. Diverticular disease of the colon in Japan: A review of 615 casos. Dis Colon Rectum. 1984;27:531-537. [ Links ]
28. Silvagni R. Fístula útero entérica coincidiendo con embarazo. IX Congreso Venezolano de Obstetricia y Ginecología. 12-15 de octubre 1983. Cumaná. Venezuela.
29. Fernández G, Ruiz C, Dorfman S, Montiel N. Divertículo único perforado en el embarazo. Reporte de un caso. X Jornada Nacional de Obstetricia y Ginecología. 6-9 de marzo 1991. Valencia. Venezuela.
30. Forouhar F. Meconium peritonitis. Pathology, evolution and diagnosis. Am J Clin Pathol. 1982;78:208-213. [ Links ]
31. Sánchez Gutiérrez L, Revillo Flokran M, Rodríguez Ingelmo JM. Diagnóstico prenatal de la peritonitis meconial intrauterina. Prog Obst Ginecol. 2014;57:140-143. [ Links ]