Interciencia
versión impresa ISSN 0378-1844
INCI v.31 n.4 Caracas abr. 2006
POTENCIAL DE APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA EÓLICA PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZONAS RURALES DE MÉXICO
María Eugenia González-Ávila, Luis F. BeltrÁn-Morales, Enrique Troyo-Diéguez y Alfredo Ortega-Rubio
María Eugenia González-Ávila. M.Cs. en Biología de Sistemas y Recursos Acuáticos, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México. Estudiante de Doctorado en Ciencias Centro de Investigaciones del Noroeste (CIBNOR), México e-mail: megamar04@cibnor.mx
Luis Felipe Beltrán-Morales. Licenciado en Economía, Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), México. Doctor en Ciencias Ambientales, Centro EULA-Chile. Investigador, CIBNOR, México. Profesor, UABCS. e-mail lbeltran04@cibnor.mx
Enrique Troyo Diéguez. D.Cs., UNAM, México. Investigador, CIBNOR, México. e-mail: etroyo04@cibnor.mx.
Alfredo Ortega-Rubio. D.Cs. en Ecología, Instituto Politécnico Nacional, México. Profesor, CIBNOR, México. Dirección: Apartado Postal 128. La Paz 23090, Baja California Sur, México. e-mail: aortega@cibnor.mx
Resumen
México cuenta con un enorme potencial eólico. Entre los sitios identificados con viento de alta calidad se encuentran sus zonas costeras, especialmente en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Oaxaca y Yucatán. Desafortunadamente, dicho potencial se ha explotado poco. El presente trabajo analizó zonas rurales con potencial para la generación de energía a partir de los vientos en México, considerando los aspectos sociales y económicos involucrados en el desarrollo de proyectos de energía eólica. Los resultados indican que además del desarrollo tecnológico requerido, se deben fortalecer los aspectos legales que fomenten e incentiven la producción de energía eólica, y establecer regulaciones y normas ambientales que protejan al ambiente y a las poblaciones silvestres.
WIND ENERGY POTENTIAL FOR ELECTRICITY GENERATION IN RURAL ZONES OF MEXICO
María Eugenia González-Ávila, Luis F. Beltrán-Morales, Enrique Troyo-Diéguez y Alfredo Ortega-Rubio
Summary
Mexico counts with a great wind potential. Among the sites identified with high quality wind are coastal zones, especially in the Baja California, Baja California Sur, Sonora Oaxaca and Yucatan States. Unfortunately, very little of this potential has been exploited. The present study analyzes rural areas with wind potential for energy generation from in Mexico, considering the social and economic aspects involved in the development of eolic energy projects. The results indicate that besides the technological development required, the legal aspects should be strengthened to enhance the production of electricity from wind. Regulations and environmental norms for protection of the environment and wildlife populations must be developed.
POTENCIAL DE APROVEITAMENTO DA ENERGIA EÓLICA PARA A GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ZONAS RURAIS DO MEXICO
María Eugenia González-Ávila, Luis F. Beltrán-Morales, Enrique Troyo-Diéguez e Alfredo Ortega-Rubio
Resumo
México conta com um enorme potencial eólico. Entre os lugares identificados com vento de alta qualidade se encontram suas zonas costeiras, especialmente nos estados da Baixa California, Baixa California do Sul, Sonora, Oaxaca e Yucatán. Desafortunadamente, este potencial tem sido pouco explorado. O presente trabalho analisou zonas rurais com potencial para a geração de energia apartir dos ventos no México, considerando os aspectos sociais e econômicos que fazem parte do desenvolvimento de projetos de energia eólica. Os resultados indicam que além do desenvolvimento tecnológico requerido, devem ser fortalecidos os aspectos legais que fomentam e incentivam a produção de energia eólica, e estabelecer regulamentos e normas ambientais que protejam ao ambiente e às populaçðes silvestres.
PALABRAS CLAVE / Electricidad / Energía Renovable / Normas Ambientales / Proyectos Eolo-eléctricos /
Recibido: 14/01/2005. Aceptado: 06/02/2006.
La obtención de electricidad por medio centrales eólicas es una alternativa para obtener energía eléctrica no contaminante, que evita daños ambientales tanto locales como transfronterizos y que al compararla con otras formas de producción de energía, tales como las centrales térmicas o las núcleo eléctricas, resulta la más cercana a la sustentabilidad. Las plantas eoloeléctricas no utilizan combustibles como el carbón, combustóleo o cualquier derivado del petróleo o gas natural. Tampoco emiten contaminantes al aire, ni provocan el efecto invernadero o consumen agua u otro tipo recurso natural. Además, si se las compara con una planta núcleoeléctrica, las centrales eólicas no generan residuos peligrosos ni presentan riesgos a gran escala para las poblaciones cercanas (Caldera, 2000).
En algunos países como la India, el gobierno ha ofrecido incentivos financieros que incluyen el subsidio de capital, subsidio de intereses y beneficios de impuestos con el fin de promover el desarrollo y la diseminación de tecnologías de energía renovable. Sin embargo, dichos incentivos financieros han cambiado con el tiempo en su tipo, magnitud, enfoque y cobertura geográfica (Chandrasekar y Kandpal, 2004).
La generación de energía eléctrica en México por medios eólicos representa actualmente alrededor del 2% de la producción total, lo cual parecería una producción incipiente, y quizás un área estéril para la inversión. Sin embargo, acorde con el potencial eólico estimado para México y los avances tecnológicos e investigaciones en energía renovable realizadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) el recurso tiene un potencial de generación entre 3000 y 5000MW (Borja-Díaz, 1999; Hiriart, 2000; Ramírez et al., 2000) Esta potencialidad representa alrededor del 14% de la capacidad total de generación eléctrica instalada actualmente en todo México. Las zonas con el mayor potencial eólico se ubican en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, en la parte correspondiente a la costa del Pacífico, así como en sitios en los estados de Baja California Sur, Coahuila, Hidalgo, Quintana Roo y Zacatecas (CONAE, 2004).
El presente trabajo analiza el potencial eólico con el que cuenta México para la generación de electricidad, así como los aspectos sociales, económicos y legales indispensables de considerar en este tipo de proyectos.
Potencial de Producción
La producción de energía eólica es dependiente del calentamiento de la superficie terrestre por acción de la radiación solar, lo que provoca los vientos. En las zonas ecuatoriales se produce una gran absorción de radiación solar, en comparación con las zonas polares; el aire caliente se eleva en los trópicos y es reemplazado por masas de aire frío superficial que proviene de los polos. Este ciclo se cierra con el desplazamiento del aire, en la alta atmósfera, hacia los polos. Aunado a lo anterior está la rotación de la tierra y los cambios estacionales de la radiación solar incidente, que provocan variaciones en la magnitud y dirección de los vientos dominantes en la corteza terrestre (Moragues y Rapallini, 2004). Además del movimiento general de la atmósfera, se presentan fenómenos locales que originan viento; tal es el caso de la brisa marina y terrestre, debidas al calentamiento desigual de las masas de aire. Este viento es trasformado por aeromotores, máquinas eólicas, aerogeneradores y turbinas eólicas que convierten la energía cinética del viento en energía mecánica para que a su vez esta produzca electricidad.
En México se han realizado prospecciones del recurso energético eólico a un nivel exploratorio y de reconocimiento puntual, y pequeñas redes anemométricas realizadas por parte de instituciones federales mexicanas han servido para confirmar la factibilidad de áreas para establecer un parque o central eólica. En la Figura 1 se muestran las zonas con potencial eólico de México, así como las zonas con vientos técnicamente aprovechables y económicamente viables en las regiones siguientes:
a) Sur del Istmo de Tehuantepec. Comprende un área de 1000km2 y podría asimilar una capacidad instalada del orden de 2,000 a 3000 MW, con un factor de planta medio de 0,45. Las zonas más propicias para generar electricidad son zonas aledañas a La Venta, Oaxaca, donde en 1994 se instaló una planta eoloeléctrica con una capacidad 1575kW, conformada por siete aerogeneradores de 225kW y denominada La Venta (Caldera, 2000). Otra área con gran potencial eólico ubicada en este mismo estado es la denominada como La Ventosa, que en los últimos años ha tenido un desarrollo económico y promoción gubernamental (Borja y González, 2000).
b) Península de Baja California. Es una zona con una barrera eólica natural perpendicular a los vientos occidentales. Tal es el caso de las áreas cercanas a los pobladas de La Rumorosa y zonas aledañas, así como el paso entre la Sierra de Juárez y la Sierra de San Pedro Mártir (Caldera, 2000). Estudios realizados por Jaramillo et al. (2004) en Baja California Sur indican que en la estación denominada El Cardón presenta condiciones favorables de producción de energía eólica rural con un factor de capacidad cercano al 25%. El nivel de costos de producción estimado fue entre 4,5 y 6,2 centavos de USD/kWh y un costo de inversión de entre 1000 y 1100 USD/kWh, lo que indica que esta zona es una de las más adecuadas para el desarrollo de proyectos eólicos. Otras zonas que también se han considerado con gran potencial eólico son Laguna de San Ignacio, San Juanico y Punta Eugenia, donde se han realizado estudios preliminares de su potencial (Druk, 2000).
c) Península de Yucatán. Es un área de vientos alisios de primavera y verano, lo que hace que zonas como Cabo Catoche, la costa de Quintana Roo y el oriente de Cozumel hallan sido consideradas áreas con un gran potencial eólico (Caldera, 2000).
d) Altiplano Norte. Incluye desde la región central del estado de Zacatecas hasta la frontera con los EEUU (Caldera, 2000; IIE, 2004a).
e) Región Central. En ella prevalecen vientos alisios de verano, desde Tlaxcala a Guanajuato. Los vientos complementan estacionalmente a los del altiplano norte y en el sur del Istmo de Tehuantepec. La complejidad orográfica de esta zona da por consecuencia que ciertos pasos y mesetas sean apropiados para su explotación energética (Caldera. 2000). En esta región ya se han establecido con éxito pequeños proyectos eólicos e híbridos para electrificar comunidades rurales remotas (Gutiérrez-Vera, 1992)
Con respecto al litoral mexicano y sus islas, se trata de áreas con grandes posibilidades para producir energía eólica a pequeña escala. En la Figura 1 se muestran áreas detectadas con potencial eólico como son Laguna Verde en Veracruz y la Isla del Carmen ubicada en Laguna de Términos, en Campeche, entre otras. La CFE y el IIE, junto con varios gobiernos estatales, han llevado a cabo estudios y mediciones de las velocidades del viento en distintos puntos del territorio.

Experiencias de Proyectos Eólicos en México
A nivel gubernamental, la CFE reporta que las principales fuentes de producción de energía eléctrica son las centrales eólicas de La Ventosa en Oaxaca y Guerrero Negro en Baja California Sur. A continuación se describen las características generales de los principales proyectos eólicos gubernamentales desarrollados en México:
La Venta, Oaxaca. Este proyecto fue una de las primeras centrales eólicas en México. Se ubica en el estado de Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec. Dicho proyecto fue puesto en marcha en 1994 y fue la primera planta en ser integrada a la red eléctrica en México y América Latina. Su capacidad instalada es de 1575MW (CFE, 2004). En términos generales, La Venta ha tenido buenos resultados en comparación con otras centrales eólicas del mundo, y actualmente están en fase de diseño y licitación los proyectos La Venta II, III y IV (CFE, 2004). El potencial existente ha llevado a que esta zona sea considerada para ser integrada al sistema nacional de electricidad como otra fuente de energía eléctrica.
La Ventosa, Oaxaca. Análisis realizados por el IIE en La Ventosa han estimado un potencial de 2000MW, que se pueden generar a partir de plantas de poder eólico en esta zona (Jaramillo y Borja, 2004). La Ventosa esta delimitada por el primer nivel topográfico que se encuentra a 100m sobre el nivel del mar, desde el puerto de Salina Cruz y hasta los límites entre Oaxaca y Chiapas (Jaramillo y Borja, 2004).
Guerrero Negro, Baja California Sur. El proyecto eólico se ubica en el municipio de Mulegé, en las afueras de la población de Guerrero Negro, en el estado de Baja California Sur, dentro de la zona de Reserva de la Biosfera de Vizcaíno. Tiene una capacidad de 600MW y consta de un solo aerogenerador que opera de forma automática. El factor de planta promedio con el que opera la planta fue 18% y en términos generales ha mostrado eficiencia para proporcionar electricidad a las poblaciones aledañas (Vázquez, 2001; CFE, 2004; IIE, 2004b).
Otro proyecto reportado en Baja California Sur se ubica en el área El Cardón, donde se han instalado 15 aeroturbinas (Jaramillo et al., 2004) que alcanzan un factor de aire-turbina de 25%, por lo cual es un sitio considerado favorable para el desarrollo de energía eólica a nivel rural.
San Juanico, Baja California Sur. El proyecto se ubica en la comunidad San Juanico, localizado en el litoral del Océano Pacífico, en el municipio de Comondú, Baja California Sur, donde el servicio de electricidad ha mejorado el nivel de vida de las poblaciones. La planta eólica esta constituida por 3 sistemas que operan en paralelo: con energía solar, eólica y termoeléctrica a partir de diesel. Esta planta híbrida trabaja con 100kW de viento, utilizando aerogeneradores de 10kW cada uno, celdas solares de 17kW y un motor generador diesel de 80kW. (Vázquez, 2001; GTZ, 2004).
Puerto Alcatraz, Baja California Sur y Norte. Este proyecto se ubica en las áreas de Baja California Sur y Norte, y el objetivo para establecerlo fue el de incrementar la calidad de vida de los habitantes de poblados aislados como Puerto Alcatraz, localizado en la isla Santa Margarita (Vázquez, 2001). La planta de Puerto Alcatraz tiene una capacidad de 77,3kW y esta constituida por 3 aerogeneradores de 5kW cada uno, 2 arreglos fotovoltaicos de 1,15kW cada uno, y una máquina diesel de 60kW. Además, cuentan también con una batería de 200kWh, 120V CD y un inversor de 15kW (Vázquez, 2001).
Lo anterior lleva a considerar el desarrollo de la energía eoloeléctrica en ambientes como las islas, que son lugares donde la generación eólica es una buena alternativa de obtener electricidad de una forma limpia, relativamente barata y socialmente aceptable, que cubra los requerimientos de las poblaciones nativas y el turismo. A este respecto Koroneos et al., (2004) realizó un estudio en la isla de Lesbos en Grecia, acerca del uso de diferentes fuentes de energía renovable, en el que se incluía aeroturbinas. Los resultados indicaron que la generación de electricidad por medios eólicos era una buena alternativa por su bajo costo y mantenimiento, y que podía ir remplazando parcialmente las formas típicas de generación de electricidad en las islas cercanas.
Ramos Arizpe, Coahuila. La compañía cementera Apasco adquirió en 1997 un aerogenerador que fue instalado en el municipio de Ramos Arizpe, estado de Coahuila. Este aerogenerador trabaja bajo la modalidad de autoabastecimiento con 38KW a un nivel bajo. Se ha detectado que la zona tiene un gran potencial eólico (IIE, 2004b; Jaramillo et al., 2004), aunque en estos últimos años este proyecto sufrió ciertas vicisitudes.
Cozumel Quintana Roo. El proyecto eoloeléctrico que fue presentado ante la autoridad ambiental (Secretaria de Desarrollo Social) en 1994 como una central de 30MW con una estimación de producción anual 75millones de kWh y una disponibilidad de planta de 28,5%. El número de turbinas a establecer era de 60. Este proyecto fue promovido por la compañía Cozumel 2000 y el gobierno del estado de Quintana Roo, y se considera que reduciría la erogación del presupuesto del estado por pago de la energía eléctrica consumida en el alumbrado público, a la par de ser una forma de diversificación del suministro de energía (Fuerza Eólica, 2000).
Aspectos sociales
Una diferencia básica en el desarrollo de las ciudades y áreas rurales está dada por el acceso que tengan las poblaciones rurales al servicio eléctrico. A nivel rural las aplicaciones más comunes de la energía eólica en el sector agropecuario se enfocan al bombeo de agua, cercas eléctricas, refrigeradores y congeladores, así como el secado de algunos productos agrícolas. En las regiones ganaderas, por otra parte, la energía eléctrica se utiliza para el bombeo de agua hacia áreas que sufren sequías o abrevaderos para el ganado, y también es utilizada en la conservación de alimentos o material relacionado con la ganadería (CONAE, 2004). En la vida diaria de las comunidades rurales, el uso básico que se da a la electricidad es para el alumbrado público y para diversión, como en el uso de radio o televisión. Otra utilización importante es en los molinos de nixtamal, lo que facilita a las mujeres la elaboración de tortillas u otro tipo de alimento (IIE, 2004b). En México la electrificación en áreas rurales por medio de energía eólica y sistemas híbridos (fotovoltaico-solar-eólico) existe desde hace algunos años. Gutiérrez-Vera (1992, 1994) menciona el éxito y aceptación social que ha tenido este tipo de proyectos. Otro ejemplo más reciente, exitoso y conocido del potencial eólico es el que se desarrolló en La Ventosa, Oaxaca, (Jaramillo et al., 2004) donde la producción de energía eólica a mediana potencia ha permitido combinar la producción eléctrica con la siembra y la cosecha, así como actividades ganaderas, de forma que con ayuda de mayor tecnología se eleva el nivel de vida de las poblaciones marginadas en uno de los estados más pobres del país.
En lo que respecta a la aceptación social de este tipo de proyectos, encuestas realizadas en Dinamarca indicaron que la población valora positivamente la producción de energía por medios renovables como el viento (Soren y Steffen, 1999) y que el 82% de la población usa y acepta la energía eólica, mientras solo el 5% esta en contra y el resto es neutral (Gipe, 1995). En países como el Reino Unido esta forma de producción de energía es la mas aceptada en comparación con cualquier forma de energía no renovable que este basada en petróleo o energía nuclear (Simon, 1996) y la única reserva a este tipo de proyectos (Damborg, 2003) es que la población solo tiene en contra el ruido generado por los aerogeneradores, así como la intrusión paisajística e interferencia electromagnética, pero si las nuevas tecnologías considerasen resolver estas inconveniencias, la aceptación sería total. Soren et al (1999) concluyeron que, en términos generales, tanto las poblaciones citadinas como rurales tienden a aceptar proyectos eoloeléctricos por los beneficios que conllevan y sus mínimos efectos ambientales.
En el caso de México existen pocos estudios al respecto, aunque De Buen (CONAE, 2004), en una encuesta realizada a 100 usuarios o consumidores mayores de electricidad, detectó que 94% de los encuestados estarían en la disposición de comprar electricidad proveniente de energía renovable, el 54% estaría dispuesto a pagar mas por este tipo de electricidad y 70% pensaba que el público es sensible a lo que su empresa haga por el ambiente, lo cual pone de manifiesto la disposición de los consumidores al uso y compra de energía renovable (Gómez, 2004).
Un aspecto social importante en los proyectos eólicos en México es el uso de la tierra en las zonas donde se pretende establecer el proyecto eólico, ya que en áreas como La Ventosa, Oaxaca, el tipo de propiedad es ejidal y de pequeñas propiedades. En el caso ejidal puede resultar difícil que haya la conformidad de todos los ejidatarios en cuanto al pago de la renta y las condiciones de uso del área, aunque esto conlleva a que no existe una forma clara de pago o algún tabulador de pago por renta de los terrenos para este fin, ya que la otra forma de pago es acorde con la productividad agrícola anual.
Aspectos Económicos
La generación de energía eólica en México ha crecido lentamente, aunque el costo de las aeroturbinas ha disminuido en gran medida debido al desarrollo tecnológico, lo que ha constituido un aliciente para el desarrollo de la energía renovable. Gómez (2004) indica que los fabricantes de aeroturbinas eólicas han reducido el costo de generación al implementar nuevas técnicas de fabricación, empleando mejores herramientas de ingeniería, así como por la mejora de su diseño, que ofrece un reto tecnológico para lograr una mayor cantidad de energía del viento y una mayor confiabilidad de los sistemas, para entregar al consumidor o cliente un precio que compita con las otras formas de producción de energía convencional. Un estudio realizado por Jaramillo et al. (2004) en la zona de Baja California Sur, en el área El Cardenal, indica que el costo de producción para un proyecto de 15 turbinas estaría entre 4,5 y 6,5 USD/kWh con un costo de inversión de entre 1000 a 110 USD/kW. Datos obtenidos de la CFE indican que el costo de inversión en la producción de energía eléctrica por las diferentes formas de producción resulta menor cuando ésta es producida por centrales eólicas y geotérmicas, si se compara con las formas convencionales de producir energía. En la Tabla I se comparan los costos de inversión de las diferentes formas de producción de electricidad en México.
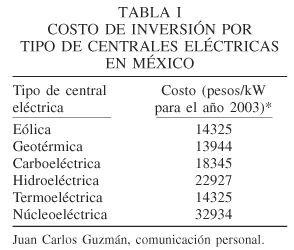
Aunado a lo anterior, la producción de energía eléctrica implica un costo económico ambiental, representado por el costo por las medidas de mitigación por emisiones de CO2 (Islas et al., 2004), lo que representa un costo social que en países como México poco se ha considerado y donde resulta importante evaluar los efectos ambientales, empleo, disminución en las reservas energéticas, subsidios y gasto público entre otros (Refocus, 2002).
Aspectos Legales
A diferencia de países como Alemania y España, en México no se han promulgado leyes acerca de la energía renovable, ni ley de reforma al impuesto ecológico, plan de energía u otra herramienta legal, lo que ha limitado el éxito de este tipo de energía y el de empresas (Huacuz, 2000).
En México (SENER, 2004; GTZ, 2004) el marco regulatorio aplicable a energías renovables esta dirigido por las Secretarias de Energía (SENER) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), junto con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), La Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
La segunda herramienta legal aplicada para energías renovables es la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) que regula la provisión de electricidad en México. Dicha ley no permite la libre compra y venta de energía entre particulares, pero sí permite la generación de energía a los particulares, sea para autoabastecimiento o para complementar procesos productivos mediante la cogeneración. Además, los particulares pueden generar energía eléctrica para abastecer la red de CFE a través del esquema de productor externo de energía o pequeño productor, así como transportar esta energía eléctrica. La Comisión Nacional de Ahorro de Energía, CONAE ha desarrollado una Guía de Gestión para implementar una planta de generación eléctrica que utiliza energía renovable en México, donde se describe los procedimientos y gestiones requeridas para implementar proyectos renovables como los eólicos. El total de gestiones es de 49 y se encuentran divididas en 4 fases:
Fase 1. Factibilidad del proyecto. El trámite comprende 50 días y se realiza en Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Fase 2: Definición de actividad eléctrica del proyecto. Se completa en 25 días ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Fase 3: Uso y aprovechamiento del recurso renovable. Se realiza en 225 días ante instituciones como la Comisión Nacional de Agua (CNA), Secretaria Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) e Instituto Nacional de Ecología (INE).
Fase 4. Implementación del proyecto. Requiere de 680 días de tramitación y se lleva a cabo en instituciones como la Subdirección de Ductos de la Gerencia de PEMEX, Gas y Petroquímica Básica (PGPB), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Reguladora de Energía (CRE), Gobierno del Distrito Federal (GDF), Secretaria Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS).
De esta forma el promedio de tiempo necesario para realizar las gestiones para implementar una planta de generación eléctrica de tipo no convencional es de alrededor de 975 días (CONAE, 2003).
En lo que compete al campo de legislación ambiental en México, no existen reglamentos y normas ambientales específicas relacionadas con la generación de energía a través de fuentes renovables como es la eólica, ya que las normas ambientales requeridas en una EIA (Evaluación de Impacto Ambiental), están mas enfocadas a cuestiones de seguridad laboral que ambiental, pues a este respecto solo se requiere cumplir con las normas NOM-052-SEMARNAT y NOM-054-SEMARNAT, que corresponden a la disposición y al tipo de residuos generados por proyectos eléctricos, mientras que para la protección de flora y fauna se requiere cumplir solo con NOM-059-ECOL, NOM-113-ECOL y NOM-114-ECOL. Por ello resulta indispensable que tanto la SENER junto con la SEMARNAT y las instituciones correspondientes colaboren en el proceso de elaboración de una normativa ambiental que considere aspectos como los límites aceptables de ruido generado por aeroturbinas, la distancia mínima entre turbinas para evitar la afectación a fauna que pasta en esas áreas, así como la distancia mínima de la ubicación de un proyecto de esta índole respecto a poblaciones humanas o tipos específicos de recursos naturales. Igualmente resulta necesario establecer formas de compensación ambiental por parte del proyecto cuando ocurre muerte por colisión de aves contra las aeroturbinas y el desarrollo de normas técnicas obligatorias para equipos y sistemas a utilizados en parques eólicos. Además, es indispensable el desarrollo especifico de un formato de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) propio para energía renovable.
Otro punto importante a considerar es la reglamentación en cuanto al uso del suelo y pago por la renta del mismo, y considerar algún tipo de reglamento de intercambio de derecho de emisiones contaminantes. Todo lo anterior debe ser considerado tanto por el Gobierno Federal y sus instituciones involucradas, el sector privado, instituciones de investigación y ONGs, para llegar a establecer los marcos legales y regulatorios que permitan un desarrollo de este tipo de industria, así como para acceder a los mercados verdes y bonos de carbono que pueden ser vendidos a los países industrializados que están en la obligación a reducir emisiones, al tiempo que se cumple con los compromisos firmados en el Protocolo de Kyoto, donde se estableció que los proyectos renovables contribuyen al desarrollo sustentable del país que los produce (SENER, 2004).
Conclusión
De acuerdo con las evidencias e información presentadas y como consecuencia de la escasa infraestructura actualmente disponible, resulta necesario mejorar diferentes aspectos en la generación de energía renovable en México. Entre ellos está el marco regulatorio a largo plazo y un marco legal que considere los aspectos sociales, ambientales y económicos. Se debe dar un mayor apoyo al desarrollo tecnológico en esta área y otorgar incentivos fiscales y económicos que haga competitiva la energía renovable frente a las formas convencionales de producción de electricidad. Es necesario facilitar el diseño, construcción y operación de las formas de transmisión y distribución de energía provenientes de fuentes renovables. Aunado a lo anterior, es indispensable la difusión pública de las bondades de energía eléctrica producida por medios eólicos y establecer programas de usuarios voluntarios de energía eólica, lo cual permitirá una aceptación social y llevará a los inversionistas considerar este tipo de industria como una opción rentable de producir energía limpia y sustentable. Todo ello nos llevará a ser competitivos en el mercado de certificados verdes y bonos carbono mundial.
Agradecimientos
Los autores agradecen a Jorge Hauacuz y Jorge Gutiérrez-Vera (IIE), Juan Carlos Guzmán (CFE), Fabio Manzini (UNAM), Federico Hungler y José Lara (CONAE), y a P.J. Sebastián y O.A. Jaramillo (CIE-UNAM) por facilitar información para la realización de este trabajo. Este estudio fue apoyado por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste y por el Fondo Sectorial CONACyT-SEMARNAT (Proyecto 2002-C01-0844).
Referencias
1. Borja-Díaz M (1999) A. Estado del arte y tendencias de la tecnología eoloeléctrica. 1ª ed. Cap. 4. Instituto de Investigaciones Eléctricas. UNAM. México. www.iie.org.mx/EnoC/eolico22// libroo/ liro.htm [ Links ]
2. Borja-Díaz M, González GR (2000) Investigación y Desarrollo Tecnológico en el tema de la generación eoloeléctrica. Energía Renovable. Boletín IIE, julio-agosto. pp. 183-184.
3. Caldera ME (2000) Potencial de la energía eoloeléctrica en México. Greenpeace México. pp. 16-17.
4. Chandrasekar B, Kandpal TC (2004) A preliminary evaluation of financial incentives for renewable energy technologies in India. Int. J. Energy Res. 28: 931-939. [ Links ]
5. CFE (2004) El futuro de la energía renovable. 10º seminario de ahorro de energía, cogeneración y energía renovable. Comisión Federal de Electricidad. CONAE. México. [ Links ]
6. CONAE (2003) Guía de gestiones para implementar una planta de generación eléctrica que utiliza energía renovable en México. CONAE, México. 77 pp. [ Links ]
7. CONAE (2004) A. La Energía renovable. Comisión Nacional para el Ahorro de Energía. México. www.conae.gob.mx/wb/distribuidor. jsp?seccion=1493 [ Links ]
8. Damborg S (2003) Public attitude towards wind. Danish Wind Industry Association.. www.windwin.de/imagenes/pdf/wcu3041. pdf
9. De Buen R (2002) Desarrollo de las energías renovables en México: la perspectiva de la CONAE. Comisión Nacional para el Ahorro de Energía. México. www.conae.gob.mx
10. GTZ (2004) Energía renovable en México. Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit. Alemania. www.gtz.org.mx/bcs/
11. Druk GJ (2000) Energía Limpia para Baja California Sur: única opción ecológica. Energía Renovable. Boletín IIE. pp. 159-160.
12. Fuerza Eólica (1994) Evaluación de Impacto Ambiental. Nº 2778. Proyecto Cozumel 2000, S.A. DE C. V. pp. 5-25. [ Links ]
13. Gómez RL (2004) Aspectos relevantes de energía eólica "Windpower 2001". Comisión Nacional para el Ahorro de Energía. www.conae. gob.mx/work/secciones/1601/imagenes/windpower2001.pdf [ Links ]
14. Gutiérrez-Vera J (1992) Option for rural electrification in Mexico. IEEE Trans. Energy Conv. 7: 426-430. [ Links ]
15. Gutiérrez-Vera J (1994) Use of renewable sources of energy in Mexico, case: San Antonio Agua Bendita. IEEE Trans. Energy Conv. 10: 443, 447-448. [ Links ]
16. Gipe P (1995) Wind Energy comes of age. Wiley. New York, EEUU. 536 pp. [ Links ]
17. Hiriart LB (2000) Visión de Comisión Federal de Electricidad sobre el desarrollo eoloeléctrico en México. Mem. 1er Coloquio Int. sobre Oportunidades para el Desarrollo Eoloeléctrico de la Ventosa, Oaxaca. www.iie. org.mx/EnoC/eolico22/coloquio.htm [ Links ]
18. Huacuz VJ (2000) Energía renovable, base para un esquema de generación distribuida. Boletín IIE Julio-Agosto. 151-153 pp. [ Links ]
19. IIE (2004a) Imágenes. Mapas del SIGER. Gerencia de Energía no Convencional. Instituto de Investigaciones Eléctricas. http://genc.iie.org. mx/genc/siger/frames.asp?mcontador= [ Links ] 8401&val=3&url=mapas1%2Ehtm
20. IIE (2004b) Programa de electrificación rural con fuentes renovables de energía. Instituto de Investigaciones Eléctricas http://genc.iie. mx7genc/6_articulos.asp [ Links ]
21. Islas J, Manzini F, Martínez M (2004) CO2 mitigation cost for new renewable energy capacity in the Mexican electricity sector using energy renewable energies. Solar Energy 76: 499,503-506. [ Links ]
22. Jaramillo OA, Borja MA (2004) Wind speed analysis in La Ventosa, Mexico: a bimodal probability distribution case. Renew. Energy 29: 1613-1617. [ Links ]
23. Jaramillo OA, Saldaña R, Miranda U (2004) Wind power potencial of Baja California Sur, México. Renew. Energy 29: 2097-2100. [ Links ]
24. Koroneos C, Michaidilis M, Moussiopoulus N (2004) Multi-objective optimization in energy systems: the case study of Lesbos Island, Greece. Renew. Sust. Energy Rev. 8: 93, 99. [ Links ]
25. Moragues JA, Rapallini AT (2004) Aspectos ambientales de la energía eólica. http://iae.org. ar/renovable60.pdf [ Links ]
26. Ramírez MA, Sebastián PJ, Gamboa SA, Rivera MA, Cuevas O, Campos J (2000) A documented analysis of renewable energy related research and development in Mexico. Int. J. Hydr. Energy 25: 267-269. [ Links ]
27. Refocus (2002) Footprints in the wind?. Environmental impacts of wind power development. September-October. p. 32. [ Links ]
28. Simon AM (1996) A summary of research conducted into attitudes to wind power from 1990-1996. Planning and Research for British Wind Energy Association. Londres, RU. XXX pp. [ Links ]
29. Soren K, Steffen D (1999) On Public Attitude Toward Wind Power. Renew. Energy 16: 954-957. [ Links ]
30. SENER (2004) Energías Renovables para el desarrollo sustentable en México. Secretaría de Energía. México. 19 pp. [ Links ]
31. SEMARNAT (2004) Normas Oficiales mexicanas, NOM. Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. México. http: //carpetas.semarnat.gob.mx/ssfna/marco- normativo/c_legislacion1.htm [ Links ]
32. STPS (2004) Normas Oficiales Mexicanas, NOM. Secretaria del Trabajo y Previsión Social. México. http://www.stps.gob.mx/02_sub_trabajo/01_ dgaj/normas.htm [ Links ]
33. Vázquez VV (2001) Aprovechamiento eólico. Tesis. Universidad Nacional Autónoma de México. [ Links ]












 uBio
uBio 
