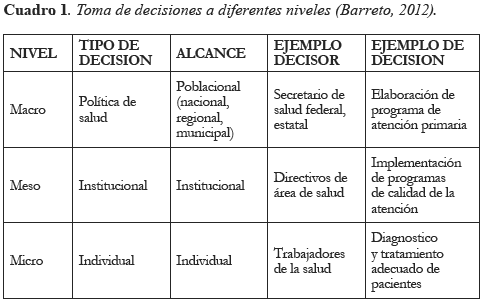Servicios Personalizados
Revista
Articulo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO -
 Accesos
Accesos
Links relacionados
-
 Similares en
SciELO
Similares en
SciELO
Compartir
Terra
versión impresa ISSN 1012-7089
Terra vol.29 no.45 Caracas jun. 2013
Los atlas como instrumentos para la toma de decisiones a nivel regional en salud1
The Atlas as Health Decision-Making Tools for the Regional Level
Miguel González, Igor Ramos, Juan Robles, Joel Fonseca y Alan Preciado2
Miguel Ernesto González Castañeda. Geógrafo. Maestro en Ciencias de la Salud Pública y Doctor en Ciencias en el mismo rubro con Mención Honorifica en esta última por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es profesor e investigador del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial desde 1984. Su interés profesional: Geografía de la Salud, Sistemas de Información Geográfica en Salud, Distribución de la Muerte Violenta, Educación y Salud, Evaluación de las condiciones de Salud de la población. Correo electrónico: miguel00.geografo@gmail.com
Igor M. Ramos Herrera. Médico Cirujano y Partero por la Universidad de Guadalajara. Maestro en Administración de Tecnologías de Información y Doctor en Innovación Educativa, Especialidad en Tecnología Educativa ambos por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Campus Guadalajara. Universidad Virtual. Profesor Investigador de Tiempo Completo en el Departamento de Salud Pública, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara de 1991 a la fecha.
Juan de Dios Robles Pastrana. Licenciado en Matemáticas y Maestro en Matemáticas Aplicadas por la Universidad de Guadalajara. Docente de tiempo completo en la misma Universidad.
Alan Gerardo Preciado Santana. Egresado de la Carrera de Geografía del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial. Su interés se centra en las aplicaciones SIG a los desastres y problemas derivados.
Resumen
El objetivo de este documento es exponer la forma en que los llamados Atlas en Salud se han de convertir en instrumentos para el fomento, la democratización y el derecho a la información pública en salud gracias a la aplicación de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. Creemos que al igual que ha sido en épocas anteriores, esta herramienta apoya una toma de decisiones mejor contextualizada y focalizada, no sólo del sector de la salud pública sino también en sectores afines. Con ello se pretende responder a las crecientes peticiones sobre información generadas por varios organismos públicos y privados, pero principalmente, por la Secretaría de Salud de Jalisco, México, la cual es la institución que norma y dirige las decisiones en el ramo. Se trata de vincular, en un sólo espacio comunicativo, datos e información relevantes por medio de una plataforma de acceso a través de Internet. Para ello se está realizando el proyecto titulado Atlas de Salud del Estado de Jalisco, que ha sido financiado por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, a través del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, dependencia de la Universidad de Guadalajara.
Palabras clave: Geografía de la Salud, Atlas, Salud Pública, Atlas de Salud.
Abstract
The aim of this paper is to present how the so-called Atlas of Health have become tools for the development, democratization and right to public information on health through the application of the new Information and Communication Technologies. We believe that just as it has been in the past this tool supports a decision-making process more contextualized, and focused not only on the public health sector but on related sectors too. They are intended to meet the growing demands on information generated at several public and private organizations, but mainly by the Health Ministry of Jalisco, which is the institution that regulates and coordinates the decisions in the field. The Atlas gathers in one communicative space, relevant data and information, through an Internet platform. The Science and Technology Council of Jalisco has funded this project, called the Health Atlas of Jalisco, through the Social Sciences and Humanities University Center, an agency of the University of Guadalajara.
Key words: Geography of Health, Atlas, Public Health, Health Atlas.
1 Recibido: 13-05-2013 Aceptado: 25-07-2013
INTRODUCCIÓN
Los dinámicos y constantes cambios en la tecnología, las particularidades de variación de los perfiles demográfico y epidemiológico, así como también, las transformaciones en las instituciones de atención a la salud obligan a repensar y adecuar los sistemas de generación, almacenamiento, distribución y evaluación de datos, con respecto a la información que se genera en el ámbito de la salud desde los medios académico, institucional y político de México.
Creemos que se requiere contar ya con un sistema más democrático, único, oportuno e integrador para la gestión de los datos, el manejo de la información y los conocimientos en salud, sustentado en un modelo transparente, y que estas acciones se vean fortalecidas con la participación activa de la sociedad civil. Es decir, sistemas de información que sean útiles para una adecuada toma de decisiones.
Por lo anterior, presentamos nuestras reflexiones en tres apartados. En el primer apartado, relativo a la influencia de los Atlas en la salud, revisaremos: ¿qué se considera son los Atlas actualmente?, ¿cuáles son las particularidades de los Atlas en el ámbito de la Salud?, ¿por qué consideramos que los Atlas son instrumentos útiles para la toma de decisiones?, y ¿cuáles son las decisiones en salud que en nuestro medio debieran verse favorecidas?
En el segundo apartado, sobre el marco legal que rige la materia, analizaremos: la Norma Oficial Mexicana en Materia de Información y la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, las particularidades de los actores que se interrelacionan en el área normativa, así como también, las actividades del Grupo de Trabajo de Información en Salud en Jalisco.
La exposición del tercer apartado, vinculada a la salud a nivel regional y los Atlas como instrumentos para la toma de decisiones retomaremos los argumentos anteriores para expresar: ¿cuáles son algunos de los instrumentos para la toma de decisiones a nivel regional?, y ¿cómo se vería afectada positivamente la toma de decisiones a nivel Regional en Salud con el uso de los Atlas como instrumentos de gestión? Concluimos este trabajo, resaltando la importancia que tiene un Atlas de Salud en el Estado de Jalisco como instrumento democratizador. Los Atlas son instrumentos-resultado de sistemas que deben ser puestos al servicio de las sociedades, de forma que sean beneficiarias del desarrollo tecnológico y científico en Salud Pública en vías de una democratización de los datos e información como un derecho fundamental.
La influencia de los atlas en la salud
Se señala, de manera constante, que la información estadística sobre los problemas de salud en muchas de las áreas bajo responsabilidad de los servicios asistenciales no es suficiente para un estudio profundo de ellos, así como para tomar de manera sistemática decisiones adecuadas. Se reconoce la creciente necesidad de mejorar la cantidad y calidad de estos datos e información para lograr una justicia en salud; por ejemplo, recientemente en el Congreso Regional de Información en Ciencias de la Salud 2012 (CRICS9, 2012), la doctora Mirta Roses destacó que el acceso a la información confiable y el intercambio de conocimientos sobre salud mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, se ha considerado esencial para el desarrollo de la salud en las Américas.
Así entonces, debemos reconocer que para el desarrollo de las intervenciones locales de salud en la actualidad se deben incrementar las respuestas a las crecientes necesidades de datos e información en salud y que es deber tanto del Estado como de las instituciones educativas facilitar su extensión, uso y explotación, lo que debe redundar en una mejora en la toma de decisiones basadas en el conocimiento, la evidencia y la información.
Los Atlas han sido considerados hasta hace pocos años como una colección de mapas temáticos integrados en un grueso volumen. Regularmente se presentan al lector impresos en papel.
Las obras consideradas clásicas son de gran valor aún en la actualidad por ser integradoras de conocimiento sobre un territorio y en un tiempo determinados; Sin embargo, y a pesar de su gran valor, son consideradas como obras difíciles de manejar por su gran tamaño o formato, también por los grandes costos de producción, reproducción y almacenamiento, pero sobre todo, por el bajísimo alcance social puesto que se trata de ediciones difíciles de adquirir por su bajo tiraje así como por su accesibilidad. Además, han sido obras esencialmente gráficas, que permiten explicar de una manera sintetizada los agentes fisiográficos y humanos que caracterizan a un territorio determinado.
El avance de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), el abaratamiento en los costos de edición y distribución, el incremento en la capacidad de almacenamiento y procesamiento, la portabilidad de las computadoras e instrumentos relacionados, pero sobre todo por el gran impulso de las geo-tecnologías como los geo-posicionadores satelitales (GPS, por sus siglas en inglés), los programas de cómputo específicos (software) así como los Sistemas de Información Geográficos (GIS, por sus siglas en inglés), junto con los métodos y técnicas relacionados con las ciencias geográficas y afines, son factores que han propiciado actualmente una mayor producción de Atlas, pero con diferencias sustanciales de las obras descritas con anterioridad. Se trata ahora de conjuntos de mapas temáticos e información presentada de manera sumamente dinámica, de gran alcance, que abarcan vastos territorios, que pueden ser presentados a gran nivel de detalle, entre otros, sin dejar de ser verdaderos tratados temáticos.

En la actualidad abundan las obras llamadas Atlas, de las cuales ya no sólo se puede esperar que se presenten en formatos gráficos y encuadernados o en hojas desplegables, sino que se pueden encontrar en formato digital integrando imágenes, sonidos, videos y otros elementos multimedia hasta hace poco insospechados.
Merece especial atención mencionar que los GIS son paquetes informáticos que integran equipos de cómputo, programas, datos/información y recursos humanos para recolectar, almacenar, manipular y analizar información espacialmente referenciada (Organización Panamericana de la Salud, 2012) . Las principales acciones que puede efectuar un GIS, ordenadas de menor a mayor complejidad, son: a) localización, esto es, preguntar por las características de un lugar concreto, b) condición, el cumplimiento o no de ciertas condiciones impuestas al sistema, c) tendencia, la comparación de alguna característica entre situaciones temporales o espaciales distintas, d) rutas, el cálculo de rutas óptimas entre dos o más puntos, e) pautas, la detección de pautas espaciales, y f) modelos, la generación de modelos a partir de fenómenos o actuaciones simuladas. Algunos paquetes líderes en el mercado son ArcGis y Mapinfo; y, en formato libre: Grass, Quantum, GvSig. (Para más información http://dragons8mycat.wordpress.com/2013/08/07/gis-software-comparison-matrix-a-work-in-progress/)
Lo que deseamos destacar aquí, es que ahora los Atlas son obras de gran interactividad. Una ventaja relevante es que gracias a la Internet estas obras llegan a públicos amplísimos por lo que están al alcance, tanto de tomadores de decisiones como de público no especializado; tales son los casos del Atlas de Indicadores básicos, y del Reporte de Situación de la Pandemia de H1N1 de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) (Ver Figura 2).
Gracias al progreso en los paquetes de SIG, al uso de lenguajes como el HTML5 y a las facilidades de acceso a la Web -tanto en ámbitos comerciales como libres- se facilita la explotación y el análisis con gran detalle de datos e información relacionada con la distribución espacio temporal de éstos, dando oportunidades a los profesionales, en especial a los de salud para que: a) desarrollen aplicaciones basadas en GIS, b) diseñen soluciones para la Web altamente interactivas, c) combinen las estadísticas con los datos provenientes de otros sistemas de información, d) mejoren la visualización de los datos, e) amplíen la comunicación y extensión del conocimiento, y f) se involucren más personas en el proceso de toma de decisiones basado en información geográfica. Esto puede observarse conforme pasa el tiempo en muchas latitudes, donde existe una oferta cada vez mayor de información, más amplia y a la vez más específica en tiempo y espacio. Tal es el caso de GeoCommons o de InstantAtlas.
En suma ¿qué ofertan los atlas en la actualidad? Primero, la integración de datos e información, segundo, la posibilidad de realizar mapas de manera interactiva, y tercero, el despliegue de datos e información de las unidades geográficas. A continuación se describen con detalle las principales características:
1. Mapas interactivos. Permiten que el usuario seleccione los datos, la escala y el formato que necesita de la información geográfica para dar respuesta a cuestiones del territorio y desplegar los resultados en forma de mapa. A su vez, por medio de los mapas se proporciona al usuario las herramientas necesarias para interactuar con información proveniente de una o más bases de datos.
2. Datos Geográficos. En la base de datos se incluye información vectorial (discreta) y raster (continua), modelos digitales del terreno, redes topológicas, datos topográficos, de posición y atributos de los objetos gráficos.
3. Modelos de Geoprocesamiento. Son productos gráficos, tabulares o mapas resultantes de procesos automatizados que se repiten con frecuencia.
4. Modelos de datos. La información geográfica en la geo-database es algo más que un conjunto de tablas almacenadas. Incorpora, al igual que en un sistema gestor de base de datos, reglas de comportamiento e integridad de la información para el despliegue de resultados geográficos.
5. Metadatos. Datos que describen la información geográfica, lo que facilita reconocer las propiedades de la información: propietario de los datos, formato, sistema de coordenadas, tamaño de los archivos, origen de los procesos, responsable de las actualizaciones, entre otros, a la vez que permiten búsquedas y minería de datos en cualquiera de estas características.
Con base en la actualización de los datos en función del tiempo podemos considerar dos tipos de Atlas: a) los Atlas vivos que se mantienen actualizados de manera dinámica y constante y que se presentan en formato digital (ver figura 3), y b) los que llamamos Atlas muertos que son los más comunes y se conocen como colección de mapas o mapas con un común denominador y son, por tanto, instrumentos estáticos en formatos analógicos, los cuales indudablemente tienen un incalculable valor, pero que, el desarrollo tecnológico los ha dejado como instrumentos complicados y para públicos restringidos, de los cuales sobrarían los ejemplos como el Atlas Nacional de México y de Cuba, en suma, los atlas hasta antes del presente siglo.
Una tarea de los autores es la de revalorar la integración de datos e información que se genera de manera cotidiana y sistemática en los servicios de salud estatales y generarla con un sentido no sólo de consulta, sino de planificación y evaluación. Una salida digital intermedia entre la generación de los datos y la acumulación de los mismos a lo largo del tiempo y exponer de tal manera los datos y la información que la población puede revisar en forma de mapas, tablas y gráficos de indicadores de salud, obviamente, acorde a los lineamientos legales para la toma de decisiones a diferentes niveles.
Los atlas en salud se pueden considerar, entonces, como instrumentos cada vez más utilizados y demandados por sus características estratégicas para preservar el bien común, considerando la información pública como un bien común.
Esto quiere decir que un Atlas de Salud tiene un indudable valor. Su principal potencial radica en la facilidad que sugiere para contextualizar los estudios epidemiológicos, de saludes públicas y sociales, y por ser repositorios dinámicos de datos e información con herramientas visuales, analíticas, intuitivas y de gran alcance, al estar muchos de ellos elaborados para consultarse en la web.
La información y datos contenidos en estos instrumentos contribuyen a la mejor comprensión de las causas y determinantes de salud, lo que necesariamente debe llevar a mejorar tanto la planeación estratégica como la toma de decisiones con base en información. En suma, son herramientas que permiten analizar los datos territorialmente puesto que son expuestos en un contexto geográfico.
Los temas de los atlas que se producen hoy día pueden ser desde muy generales, tales como los Atlas de un país o región, hasta los muy específicos, como los atlas de servicios de salud, atlas de cáncer, atlas de riesgos o atlas de mortalidad por accidentes, entre otros.
Un Atlas de Salud tiene un indudable valor. Día con día se reconoce y se aprecia más su utilidad para los estudios epidemiológicos y de política social en salud como repositorios dinámicos de datos e información que cuentan con herramientas visuales y analíticas.
Gracias a estas características es posible conocer rápidamente la presentación y las tendencias de las condiciones de salud, enfermedad y muerte así como de los servicios sanitarios en distintos contextos socioeconómicos, fronteras geográficas y límites político-administrativos. Contribuyen a una mejor comprensión de las causas y determinantes de salud, a su vez, es posible mejorar la planeación estratégica y la toma de decisiones con base en información. Si a esto se les suman las herramientas que poseen muchos de ellos, es posible analizar los datos territorialmente puesto que son expuestos en un contexto geográfico.
El antecedente más formal en este siglo en México es el proyecto desarrollado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) llamado Núcleo de Acopio y Análisis de Información en Salud (NAAIS) del cual se deriva el Atlas Nacional de Salud (versiones 2003 y 2009). Por otro lado, encontramos los llamados Reportes de la Situación de la Salud en México -Indicadores Básicos- de la Representación OPS/OMS en México.
A nivel Internacional, la Organización Panamericana de la Salud (OPS/ OMS) en el año 2001, desarrolló la Iniciativa Regional de Datos Básicos y Perfiles de País del cual uno de los subproductos más consultados es el llamado Atlas de Indicadores Básicos de Salud (OPS, 2012), en el cual se presentan diferentes indicadores de la situación de salud de los países que integran a esta Organización para acopiar y analizar sistemáticamente la información en salud, con el propósito de identificar y destacar tanto las desigualdades como las iniquidades, así como también ubicar los avances las intervenciones dirigidas a reducirlas.
Tres de los problemas principales a la hora de diseñar un Atlas son: el criterio para la selección de indicadores, la disponibilidad de datos e información de la mayoría de las unidades geográficas consideradas (municipios, provincias, estados, regiones, etc.) y, en ciertas circunstancias, otro problema fundamental es el de asegurar el flujo de datos desde las fuentes originales.
La representación cartográfica de la colección de indicadores de salud debe ser organizada en grupos, de los cuales se sugiere la siguiente estructura, basada en la propuesta del Atlas de Indicadores Básicos de Salud de la Organización Panamericana de la Salud:
1. Antecedentes donde se muestra el marco físico y la infraestructura de salud y las divisiones político administrativas,
2. Características de los indicadores básicos de las condiciones de salud -demográfica y socioeconómica- ,
3. Distribución de las circunstancias de morbilidad y mortalidad,
4. Características de los recursos, las condiciones de acceso y cobertura de servicios de salud.
5. Finalmente, plantear un anexo con los métodos empleados para la selección y clasificación de las variables y los procedimientos y técnicas para la generación de los distintos mapas.
Uno de los grandes retos del sector salud es contar con información estadística cada vez más veraz, confiable, oportuna y precisa, y recientemente se habla de que sea accesible tanto a las instituciones y al sector académico como a la sociedad en general, con el fin de sustentar las acciones preventivas en salud, controlar las enfermedades transmisibles, prolongar la vida saludable, desarrollar programas que permitan elevar su calidad de vida y su salud, así como también, evaluar continuamente los resultados de las propuestas a diferentes niveles.
Se dice que la toma de decisiones es un proceso de análisis que permite elegir entre varias alternativas aquella que más se ajuste a las necesidades o metas de una situación determinada (Laudon y Laudon, 2004) y en el que deben conjugarse los siguientes componentes: información, conocimientos, experiencia, análisis y juicio (Klein, 2002). También se le ha ligado a los objetivos educativos formulados por Benjamín Bloom (Bloom et al., 1956; Gagne, 1996), así como también, con los procesos de razonamiento que requieren de distintas habilidades del pensamiento (Marzano et al., 1990; Ramos et al., 2012).
El adecuado control en la toma de decisiones ha adquirido mayor fuerza en el campo de la clínica en fechas recientes y, a su vez, ha venido permeando a los campos de la salud pública. Según Ortiz (2004) la toma de decisiones en la práctica asistencial es un proceso complejo, que se ve influenciado por diversos factores cuya relevancia depende del contexto, es decir, existen temas éticos, legales, económicos y sociales que rodean la relación médico-paciente. Aunado a lo anterior, este autor insiste en la existencia de la experiencia clínica y la evidencia científica, lo cual no es menos cierto para las acciones en salud pública.
Ortiz (2004) también hace mención de la necesidad de reflexionar en relación con diversos cuestionamientos, entre los que cabe destacar: ¿estamos generando información válida, confiable y oportuna, para promover políticas diferenciales según las necesidades de cada región?, ¿estamos evaluando el impacto de nuestras intervenciones con métodos adecuados al contexto local?, ¿tenemos en cuenta las respuestas sociales que las comunidades dan a los mismos? Responder a estas preguntas –afirma- permitirá saber si se está contribuyendo a una atención sanitaria basada en evidencias. Los temas que abordan tales cuestionamientos se muestran en la siguiente figura:

Así entonces, la toma de decisiones a diferentes niveles de atención requiere distintas fuentes de información; por tanto, los Atlas tenderán a ser mucho más necesarios conforme las decisiones se tengan que basar en datos e información a nivel meso o macro, aún más que a niveles micro (Barreto, 2012) (véase Cuadro 1).
El Sistema de Salud en México define las políticas sanitarias nacionales a nivel central a través de la Secretaría de Salud Federal. Allí se establecen los programas acordes a la situación de salud prevaleciente. Por su parte, en las entidades federativas -provincias– se aplican las políticas y estrategias federales, además de las definidas por las autoridades sanitarias estatales en una organización municipal. El personal sanitario requiere de información y experiencia para la toma de decisiones acorde a sus responsabilidades. Sin embargo, debido a que en este tipo de instituciones existen distintas especialidades, intereses y niveles, no es suficiente contar con un sistema de información único, sino que se requieren varios sistemas que procesen toda la información (Ramos et al., en prensa).
Por tanto, en el sector salud se desarrollan sistemas de información clínica, epidemiológica, de servicio, directivo, operativo, programático financiero, entre otros, que pretenden una misma cosa: la toma de decisiones racional -adecuada y oportuna- lo que determina en gran medida el quehacer de la atención a la salud y la enfermedad (Ramos et al, óp. cit.).
Leyes y normatividad sobre información
La práctica en la generación de datos e información de salud en nuestro país, se reconoce el texto de la Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA2-2004 (Gobierno de México, 2004) en materia de información en salud que ha venido incorporando información estadística de por lo menos diez sistemas distintos. Esta circunstancia, se suma a las dificultades propias impuestas por sistemas que fueron creados para responder a las necesidades internas de información más que a los requerimientos externos de instituciones fuera del sector, organismos no gubernamentales, el sector académico o bien, directamente la sociedad civil.
Lo anterior ha provocado que haya cierta obligatoriedad para contar con sistemas de información en salud pero que trabajan con criterios y políticas de información más abiertos desde la perspectiva de la información pública. Por tanto, aunque se labora con diferentes formatos de captura, glosarios de términos, períodos de levantamiento, sistemas de metadatos o equipos y programas de cómputo que ocasionalmente responden a los objetivos, intereses y adecuaciones de cada institución en particular, ciertamente existen vacíos legales y operativos que dificultan el dotar de información a la sociedad civil, sea ésta de orden público o privado. Se han priorizado las tareas para responder a peticiones de ordenes como: recursos financieros, recursos físicos y humanos, sin embargo, se han descuidado aquellos datos que se refieren a las situaciones de salud y epidemiológicas. En suma, aunque usualmente las instituciones tengan políticas de disponibilidad de información, en ocasiones esta es inexistente o incompleta.
Un esfuerzo que vale la pena subrayar, es el que se enmarca en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica publicada el 16 de abril del año 2008 (INEGI, 2008). Lo relevante de esta nota es la autonomía del INEGI con el fin de que sea el responsable de normar y coordinar a este Sistema Nacional.
Con base en la Norma Oficial Mexicana se crean los llamados Sistemas Nacionales de Estadística y de Información Geográfica (SNEIG), con los que se establece como condición indispensable la conjunción de los esfuerzos realizados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación y los gobiernos de las entidades federativas a través de la utilización de principios y normas homogéneas para generar, integrar y difundir información estadística y geográfica. (Gobierno de México, 2004) y se define al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, como el conjunto de unidades organizadas a través de los subsistemas, coordinadas por el instituto y articuladas mediante la Red Nacional de Información, con el propósito de producir y difundir la información de interés nacional (INEGI, 2004)
Para organizar el Sistema Nacional se establecen cuatro Subsistemas Nacionales de Información. Cada uno de ellos tiene el objetivo de producir, integrar y difundir la información de interés nacional en los siguientes temas de información: a) demográfica y social, b) económica, c) geográfica y del medio ambiente, y d) gobierno, seguridad pública e impartición de justicia (ver Figura 5).
El Subsistema Demográfico y Social, al cual pertenece el sector salud y los coordinadores de las unidades del Estado relacionadas como son: la Secretaría de Gobernación, de Desarrollo Social, de Trabajo y Previsión Social y Educación Pública (ver Figura 6).
Estos subsistemas, entre otras tareas, deben generar un conjunto de indicadores clave relativos a los temas que se aprecian en la Figura 7.
Los actores que se interrelacionan con la finalidad de generar las tareas del Subsistema Demográfico y Social a nivel estatal son los mismos del nivel federal, con algunas adecuaciones propias de las legislaciones locales. Las labores de formular los indicadores exigidos por el SNIEG en materia de salud en el Estado de Jalisco son liderados por la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Salud del Estado por medio del llamado Grupo de Trabajo de Información en Salud, espacio de trabajo donde se integran los responsables de la generación de datos e información en Salud, así como el sector académico en su papel de usuarios de los mismos.
Todo lo expresado anteriormente sirve como marco jurídico que debe sustentar por un lado la problemática del sector salud en nuestro medio para extender sus datos e información a la sociedad civil y, por otro, el derecho al acceso a la información en salud en un esquema superior a las peticiones por medio de los sistemas de transparencia, en cuanto a la discusión y diálogo sobre lo que vaya permitiendo el desarrollo de mecanismos de información del sector a nivel estatal y local en las entidades federativas de México, como lo son los Grupos de Trabajo de Información en Salud.
La Toma de Decisiones a Nivel Regional en Salud y los Atlas como Instrumentos de Gestión.
Barreto (2012) afirma que persistirán necesidades institucionales respecto a la toma de decisiones basada en evidencias como son: 1) un acceso amplio a fuentes de evidencias, 2) una mayor visibilidad del conocimiento institucional, 3) el fortalecimiento de una cultura institucional de consumo de evidencias científicas, y 4) el desarrollo de plataformas de traducción del conocimiento. En este último punto, se encuentra con más fuerza el argumento de utilidad práctica de un Atlas de Salud, de tal suerte que, si las instituciones y organismos de salud se proponen utilizar los Atlas para lograr una atención sanitaria basada en evidencia, estas instituciones deben impulsar el establecimiento formal de mecanismos y herramientas como los Atlas para diseminar los datos, la información y el conocimiento de manera efectiva. ¿Acaso no tiene un atractivo singular y práctico un mapa de la región que habitamos y donde nos desarrollamos?
Si tomamos como cierta la afirmación que las decisiones informadas son aquellas tomadas para maximizar los beneficios y reducir la incertidumbre o los conflictos potenciales y que estas se basan en revisiones sistemáticas así como evidencias sobre todo a nivel local, los Atlas vienen a formar parte de ese instrumental de datos e información que, entre otros, el profesional de la salud deberá utilizar de manera consistente, sobre todo por la posibilidad de reconocer la distribución geográfica de los mismos, en un contexto ambiental y social que difícilmente encontrará en otros formatos.
A pesar de todo lo anterior, los Atlas no tendrían mayor razón de ser si, como instrumentos, no tienen un impacto directo o indirecto en la toma de decisiones. Por tanto, debe considerarse la manera en que los impactos deberán reconocerse con el fin de evaluar la efectividad de una obra como esta.
Ahora presentamos algunas ideas, sin ser necesariamente un listado exhaustivo, de los posibles impactos que generan los Atlas en el ámbito de la salud: 1) reducción de los volúmenes de peticiones de datos e información del Sector Salud Estatal, 2) disponibilidad de los datos de variadas fuentes con diferentes agrupaciones y presentación, 3) responder a usuarios con intereses distintos, 4) facilitar la representación gráfica y cartográfica de los datos, 5) integrar en una plataforma permanente los datos e información en salud, y 6) facilitar la consulta de múltiples fuentes para la toma de decisiones en salud colectiva.
Acorde con lo afirmado por Ortiz (2004) se busca una diseminación de manera tal que se faciliten los procesos de toma de decisiones para todos los involucrados: administradores, profesionales de la salud, grupos sociales y población en general.
Por todo lo mencionado anteriormente, los Atlas permitirán sumarse al conjunto de instrumentos que: a) estimulan el uso de la información estadística y geográfica como fuentes primarias de evidencia, b) colaboran con el desarrollo del conocimiento de la salud y bienestar de la población, c) contribuyen al fortalecimiento de la capacidad de análisis de los trabajadores de la salud, d) diseminan el uso y explotación de herramientas interactivas como los SIG y los SIG basados en la web, e) establecen bases sólidas para un monitoreo, evaluación y planeación en salud de forma más objetiva, y f) facilitan una toma de decisiones más eficiente y oportuna.
Algunos de los desafíos que se plantean a partir de las reflexiones anteriores para ser enriquecidos con los Atlas de Salud son: 1) encaminarse hacia una verdadera universalidad de los servicios de salud, 2) tomar de decisiones con equidad y sustentabilidad, 3) tener una visión que vaya de manera ágil y oportuna del nivel global al local y viceversa, 4) formular políticas públicas flexibles a nivel nacional, que permitan su implementación a nivel local, 5) disponibilidad, accesibilidad y aplicabilidad de información y datos encaminados a la toma de decisiones basadas en evidencias en diferentes escalas, y 6) reconocer que para un avance en esta materia las instituciones deben apoyarse y ser apoyadas por redes de colaboración con las universidades, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil.
CONCLUSIONES
Citaremos literalmente las palabras que Jones acuñó respecto a las iniquidades y que creemos bien podría incluir las desigualdades en el acceso y disponibilidad de información en salud: Abordar las iniquidades a menudo exige trabajar en contra de los intereses de las élites nacionales, desafiar intereses creados e ideologías dominantes, o hablar por personas que son excluidas y sistemáticamente pasados por alto por aquellos que formulan las políticas (Jones, 2009: 3).
Se presentaron aquí argumentos que sustentan la importancia de los Atlas como instrumentos para la toma de decisiones a nivel regional en salud, mismos que han sido considerados para diseñar y trabajar en el proyecto denominado Atlas de Salud de Jalisco, México. Este proyecto pretende generar una plataforma de consulta de información y transparencia permanente basada en la web para facilitar el conocimiento integral de las peculiaridades de las condiciones de salud de los Jaliscienses. El cual concentrará datos de distintas fuentes públicas y se pondrá a disposición de la sociedad, la comunidad científica, el sector público y empresarial. Será una obra de consulta basada en un sistema de información que contiene bases de datos y bases cartográficas ordenadas por indicadores actualizables para generar información relevante en el área de la salud y sectores relacionados en forma de tablas, gráficos y mapas. El proceso incluye la recopilación de datos de diferentes fuentes, plataformas y formatos de instituciones de salud, académicas y privadas del Estado de Jalisco (Ver Figura 3). Su objetivo principal es la representación gráfica y el análisis temporo-espacial de las poblaciones que hará posible conocer la distribución, las tendencias en tiempo y los cambios en el espacio, que favorecerá la predicción de los cambios en áreas geográficas y geopolíticas.
Este Atlas de Salud busca fortalecer los procesos de toma de decisiones de los distintos sectores de la comunidad en el estado de Jalisco, México y se pretende concluir a finales del año 2013. La plataforma quedará disponible para su consulta a partir de esa fecha y podrá ser actualizada de manera permanente.
Nota
2 Este trabajo es resultado de un proyecto apoyado por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco (COECYTJAL) y por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara (CUCSH-UdeG). Los autores son integrantes del equipo de trabajo de este proyecto.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Barreto J. (2012). O papel das evidencias científicas nas políticas de saúde: a tomada de decisão em nível local. Trabajo presentado en CRICS 9 el22 de octubre del 2012. Washington, D. C. [ Links ]
2. Bloom, B., Engelhart, M., Furst, E., Hill, W., & Krathwohl, D. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook 1: Cognitive domain. New York: David McKay. [ Links ]
3. Gagne R. (1996). The Conditions of Learning. Forth Worth: Harcourt Brace College. [ Links ]
4. Gobierno de México. (2004). Diario Oficial de la Nación. Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA2-2004. [ Links ]
5. INEGI. (2012). Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Consultado el 12 de Octubre de 2012 en http://www.snieg.mx/#top. [ Links ]
6. Instituto Nacional de Salud Pública. (2003). Atlas de Salud 2003. Indicadores del Subsistema Demográfico y Social. Consultado el 1 de Octubre de 2012 en http://sigsalud.insp.mx/atlas2003/atlas2003.php. [ Links ]
7. Jones, H. (2009). Equity in Development. Why it is important and how to achieve it. Working paper 311. Over seas Development Institute. London, U. K. [ Links ]
8. Klein J. (2002): Prediction of success for school principal candidates by means of a decision-making test. J Educ Adm.; 40(2/3):118-35. [ Links ]
9. Laudon, K., & Laudon, J. (2004). Sistemas de información gerencial. México, D. F.: Prentice Hall. [ Links ]
10. Marzano, R., Pickering, D. & McTighe, J. (1993). Dimensiones del Aprendizaje; 1990. Traducido por: L. F. Gómez. Guadalajara, México. ITESO. [ Links ]
11. Ministerio de Salud de Chile. (2010). Atlas interactivo de Salud del Ministerio de Salud de Chile Consultado el 1 de Octubre de 2012 en http://snitchile.blogspot.mx/2010/07/atlas-interactivo-del-ministerio-de.html. [ Links ]
12. Organización Panamericana de la Salud. (2012). Atlas de Indicadores Básicos de Salud. Consultado el 10 de Octubre de 2012 en http://www.paho.org/spanish/dd/ais/indexatlas.htm. [ Links ]
13. Organización Panamericana de la Salud. (2012). Reporte Regional de la Situación de la Pandemia de H1N1. Consultado el 1 de Octubre de 2013 en http://new.paho.org/hq/images/Monitor_Map/atlas.html [ Links ]
14. Ortiz Z. (2004). Atención Sanitaria Basada en Evidencia en Atención Primaria de la Salud. Boletín Mensual del Ministerio de Salud de la República Argentina. Vol. 2, No. 12. Consultado el 20 de Octubre de 2012 en http://www.academia.edu/1034922/Atencion_Sanitaria_Basada_en_Evidencia. [ Links ]
15. Ramos Herrera, I., Fonseca León, J., & González Castañeda, M. (En prensa). Los Sistemas de Información en la Prevención y el Control del Dengue. [ Links ]
16. Ramos Herrera, I., González Castañeda, M. & Tetelboin Henrion, C. (2012). La toma de decisiones en salud pública: Una revisión del procedimiento desde el enfoque racional. Revista de Salud Pública y Nutrición. Vol. 13, No. 2. [ Links ]
17. Ramsey, P. (2007) A Survey of Open Source GIS Consultado el 2 de Octubre de 2013 en http://2007.foss4g.org/presentations/viewattachment.php?attachment_id=8 [ Links ]
18. The Spatial Blog. The world as seen by Dragons8mycat Consultado el 2 de Octubre de 2013 en http://dragons8mycat.wordpress.com/2013/08/07/gis-software-comparison-matrix-a-work-in-progress/ [ Links ]
19. Wang, Y., Liu, D., & Ruhe, G. (2005). Formal description of the cognitive process of decision-making: Tercera Conferencia Internacional sobre Informática Cognitiva de la IEEE. Calgary: IEEE; 2005. [ Links ]
20. Wolf, P. & Brinker, R. (1994). Elementary Surveying. 9a Edición. Harper Collins. [ Links ]