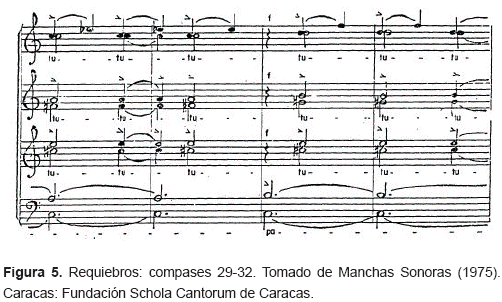Servicios Personalizados
Revista
Articulo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO -
 Accesos
Accesos
Links relacionados
-
 Similares en
SciELO
Similares en
SciELO
Compartir
Revista de Investigación
versión impresa ISSN 1010-2914
Revista de Investigación vol.34 no.69 Caracas abr. 2010
Tendencias musicales en el nacionalismo Venezolano desde la música coral de Modesta Bor
Musical tendencies in Venezuelan nationalism in Modesta Bors music
Cira Parra
Universidad Pedagógica Experimental Libertador Instituto Pedagógico de Caracas. Caracas, Venezuela. ciraparra@gmail.com
RESUMEN
Este estudio presenta las manifestaciones del nacionalismo venezolano desde la música coral de Modesta Bor. Se orientó la investigación en tres aspectos: la herencia Nacionalista del siglo XX que nos permiten entender que la producción musical tan variada de Bor puede entenderse como nacionalista; su vida y obra; y los diversos estilos de composición presentes en su producción musical. Diseñado como una investigación documental, tiene un enfoque teórico-reflexivo y analítico. Se seleccionaron y analizaron los documentos y se catalogaron de acuerdo a la teoría nacionalista del musicólogo José Peñín. La poca bibliografía que aborda el tema del nacionalismo musical venezolano limitó los alcances de esta investigación. Además, la obra de Bor, no toda publicada, exigió una búsqueda exhaustiva en Nueva Esparta, donde nace, Caracas y en Mérida, donde muere la compositora. Esta investigación da un aporte significativo al conocimiento de la música académica y folklórica latinoamericana y permite difundir, documentar y valorar los músicos venezolanos.
Palabras clave: Nacionalismo venezolano; análisis musical; música coral; Modesta Bor
ABSTRACT
This study presents the different tendencies of the Venezuela nationalism through the choral music of Modesta Bor. The investigation focused in three different aspects: the nationalistic inheritance of the XXth Century that allows us to understand that Bors vary music production can be considered nationalistic; Bors life and works; and the different music styles present her music production. Design as a documentary research, it has a theoretical, reflexive and analytical approach. Documents were selected, analyzed and catalogued following the nationalistic theory of the musicologist José Peñín. The very few existent documents on venezuelan music nacionalism limited the scope of this investigation. In addition, Bors works, not many published, required a detailed search in Nueva Esparta, where she was born, in Caracas and in Mérida, where she died. This investigation gives a significant contribution to the knowledge of academic and folk Venezuelan music and allows us to document and value Venezuelan musicians.
Key words: Venezuelan nationalism; musical analysis; choral music; Modesta Bor
INTRODUCCIÓN
La música de Modesta Bor se canta y se toca en toda Venezuela por coros orquesta, instrumentistas y cantantes tanto amateur como profesionales, tanto niños como adultos y sigue estando vigente. Su obra ya es del conocimiento y práctica de los países latinoamericanos y también de Estados Unidos, Canadá y Japón, conocida a través de los coros, los grupos de cámara y músicos venezolanos que cantan y tocan en el exterior, de talleres de música latinoamericana y de los festivales internacionales que se hacen en Venezuela, como el Festival DCanto en Margarita. Sin embargo, pocas veces Bor ha sido estudiada y poco se conoce de la gran variedad estilística de sus composiciones y arreglos.
Su obra, enmarcada en la tradición nacionalista venezolana del siglo XX, evoluciona en dos vertientes: desde las canciones románticas y madrigales que utilizan técnicas de composición establecidas por el movimiento musical nacionalista de principios de siglo, hasta llegar a ser muy contemporánea o experimental, con efectos percutidos, inclusive con declamaciones teatrales en algunos casos; y en la otra vertiente, Bor estudia y documenta manifestaciones folklóricas y produce obras en el más puro estilo folklórico, donde usa instrumentos típicos y giros melódicos nacionales que evolucionan hacia formas y armonías internacionales sin perder su esencia folklórica. Dentro de esta variedad estilística encontramos música con un fuerte sentido social concientizando al pueblo; otra con un alto sentido nacional educando y formando niños para rescatar las tradiciones; y finalmente, música en un estilo contemporáneo y experimental. Esa variedad estilística en su obra se puede comprender cuando se estudia desde varios puntos de vista. Este artículo lo enfoca desde la perspectiva nacionalista que surge en Venezuela en la primera mitad del siglo XX y cuyos principios influenciaron y evolucionaron la composición musical en Venezuela.
MÉTODO
El presente articulo se enmarca en la modalidad de investigaciones documentales, pues responde a el estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza (UPEL, 2003). Se presenta con un enfoque teórico-reflexivo y analítico sobre la obra de Bor. Según Hurtado de Barrera (2001) es exploratorio y analítico. Se seleccionaron y analizaron los documentos y se catalogaron de acuerdo a la teoría nacionalista del musicólogo e historiador Peñín (1999).
Se localizaron las obras de Bor y las posibles ediciones de las mismas, a través de la revisión del microfilm Bor donado en el año 1991, con todos sus manuscritos, donados a la Biblioteca Nacional en el año 1991 y que estan depositados en el área de audiovisual y sonido de la Biblioteca y que fue facilitado por Ignacio Barreto y organizado en un catálogo temático por Rafael Saavedra (1993). La búsqueda de su obra publicada se vio limitada por los tipos de edición, muchas de ellas de pocos ejemplares, otros de producción privada y muchas inexistentes o desaparecidas de la Biblioteca Nacional.
Para la ubicación de sus últimas obras, compuestas en Mérida, se realizó la revisión del catálogo de la Fundación Modesta Bor facilitado por su hija Lena Bor y las entrevistas con los directores Geraldo Arrieche y Argenis Rivera quienes, alumnos de Bor, estrenaron y publicaron muchas de sus últimas obras. Se analizaron los estilos de composición que se evidencian en su producción y se organizaron desde el punto de vista nacionalista, mencionando a los compositores que influencian su estilo de composición y los músicos con los que ella trabajó para darle vida a su obra.
La herencia nacionalista del siglo XX
Luego de una época colonial fructífera para el desarrollo de la música académica venezolana (1779-1830), nuestra música, según el maestro Calcaño, no hizo mas que descender hasta casi desaparecer al comenzar el Gobierno de Gómez (Calcaño, 1985) producto, entre otras cosas, de la inestabilidad política del país. Ya la emancipación del país del régimen español era una realidad. Pero la inestabilidad política continuaba, la presidencia de la República pasaba violentamente de una mano a otra y el país entra en Guerra Federal dejándola económica y políticamente devastada.
En el Arte, en la segunda mitad del siglo XIX, la producción musical varió por completo de carácter.
La ternura romántica no tardó en apoderarse de nuestros músicos. A las antiguas danzas y contradanzas, sucede el quejumbroso vals criollo (admirables, por cierto, algunos de estos valses) o simplemente el vals fuertemente europeizado.
Las canciones patrióticas son sustituidas por marchas militares de factura más o menos estereotipadas (Plaza, 2000).
La actividad artística se vio disminuida a conciertos privados y la composición musical pasó a ser primordialmente música de salón, danzas, valses y canciones para piano. De allí surge el vals venezolano que, adopta elementos rítmicos de la música venezolana pero mantiene la estructura armónica y formal del vals vienés.
Es sólo hasta la década de 1920 cuando se inicia un importante movimiento de renovación musical conocido como el nacionalismo musical venezolano. Este crecimiento musical fue producto de tres factores:
El deseo creciente entre los Venezolanos de concretar una identidad cultural nacional; el deseo de combatir un sentimiento de inferioridad nacional logrando mejoras de las condiciones culturales y siguiendo modelos Europeos; y el esfuerzo combinado de tres músicos talentosos, idealistas, patriotas y articulados: Juan Bautista Plaza, Vicente Emilio Sojo, y José Antonio Calcaño (Labonville, 1999).
En este nuevo movimiento de renovación musical se funda el Orfeón Lamas (1928), la Orquesta Sinfónica Venezuela (1930) y la Escuela Nacional de Música de Santa Capilla, hoy Escuela Superior de Música José Ángel Lamas. En esta escuela, ubicada en el mismo local que anteriormente, en 1887, Guzmán Blanco establece la Academia Nacional de Bellas Artes (Peñín y Guido, 1998) y siendo Vicente Emilio Sojo su director por casi 30 años (1936-1964), se formó una extraordinaria generación de compositores que conformaron la escuela nacionalista venezolana (ob., cit.).
Para entender la creación musical en Venezuela durante el siglo XX y comienzos del XXI, es importante mencionar la figura del maestro Vicente Emilio Sojo como forjador de la llamada Escuela Nacionalista o Escuela de Santa Capilla, que se ubica entre los años 1923 y 1964 y se inicia con la primera promoción que integran Antonio Estévez, Angel Sauce y Evencio Castellanos. Les siguen – en promociones sucesivas -Antonio Lauro, Inocente Carreño, Gonzalo Castellanos, Carlos Figueredo, Moisés Moleiro, Eduardo Plaza, Blanca Estrella, Modesta Bor, Nelly Mele-Lara, José Antonio Abreu, Ana Mercedes Asuaje de Rugeles, María Luisa Escobar, Raimundo Pereira, Luis Felipe Ramón y Rivera, Leopoldo Billings, Primo Casale, Antonio José Ramos, Andrés Sandoval y, más recientemente, Federico Ruiz y Juan Carlos Núñez, Luis Morales Bance y Francisco Rodrigo, entre otros (Rugeles, 2003).
Para poder percibir lo que fue ese movimiento nacionalista, el historiador José Peñín (1999) en su libro Nacionalismo musical en Venezuela, identifica diferentes expresiones del nacionalismo y muchas de ellas están presentes en la obra de Bor. La primera expresión nacionalista es lo que Peñín llama el nacionalismo objetivo o la música nacional. Esto se relaciona con la música folklórica propiamente dicha que se preserva en las comunidades en su ambiente social y cultural. La segunda categoría es el nacionalismo subjetivo que ocurre cuando una obra nacional o folklórica es extraída de su ambiente social, se escribe y se arregla o adapta para presentarla en salas de conciertos u otros espacios artísticos con grupos musicales diferentes de los que la interpretan originalmente. Bor, no sólo recopiló la música nacional en su entorno, sino que también la escribió, le puso acompañamiento (usualmente de piano), la arregló para voz y piano, coro infantil y coro de adultos con la intención de preservar lo nacional y darlo a conocer dentro y fuera de Venezuela.
Las canciones patrióticas o los himnos de la nación conforman el grupo de obras de nacionalismo de intención o nacionalismo político que apoyan una ideología política particular y exacerban los sentimientos patrióticos. Bor compone varios himnos a diferentes instituciones. Uno de ellos, el Himno de la Federación de Centros Universitario, es el himno ganador de un concurso de composición en la Universidad Central de Venezuela.
El nacionalismo histórico o reflexivo evoca un momento histórico particular o un personaje de la historia. Aquí se ubican elegías como el Canto a Bolívar de Juan Bautista Plaza o las cantatas Berruecos y Páez de Luis Morales Bance. Bor escribió una obra coral Cuatrocientocincuenta años hoy honrando a la isla de Margarita y la música de la obra Eso era cuando Castro, entre otras. El nacionalismo estilizado agrupa las nuevas composiciones musicales que utilizan algún elemento de la música folklórica. No necesariamente preservan las características de la música folklórica original pero buscan evocar el estilo. Es el caso del poema sinfónico para orquesta de Bor Genocidio, en donde el solo de corno del comienzo evoca la melodía del tema folklórico Margarita es una lágrima continuando con un discurso musical propio. La última de las categorías es el nacionalismo figurativo, en donde los compositores, de manera individual o agrupada en escuelas, usan elementos del folklore como inspiración o materia prima sobre la que escriben obras nuevas. En Bor se ve este tipo de nacionalismo figurativo en el tríptico Manchas Sonoras donde, utilizando fonemas onomatopéyicos y en un estilo muy contemporáneo introduce elementos que se usan y pertenecen a la tradición folklórica del país. Ese ambiente de renovado nacionalismo es el que recibe a Modesta Bor desde su nacimiento en 1926.
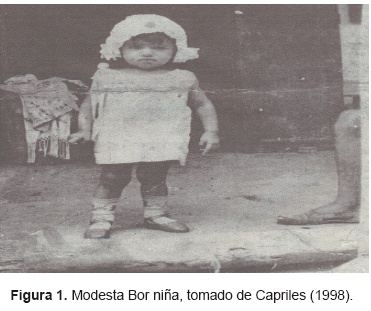
Vida de Modesta Bor (Juan Griego, 1926; Mérida, 1998)
Hija de Armando Bor e Isabel Leandro, Modesta Bor crece en el seno de una familia con inclinaciones musicales. Su padre, Armando, ejecutaba la guitarra y el cuatro, sus tíos, Nicolás, la mandolina y Leandro el violín y sus primas cuatro y guitarra. Leandro, el violinista fue uno de los fundadores de la Orquesta Sinfónica Venezuela (Sangiorgi, 1991).
Modesta, demuestra su interés hacia la música desde temprana edad, en 1940 comienza sus estudios de teoría y solfeo con Luís Manuel Gutiérrez y de piano con Alicia Caraballo Reyes. A los diez años de edad su familia se muda a Caracas (Izcaray, F., 1996, p.109) y en 1942 ingresa en la Escuela Nacional de Música José Ángel Lamas. Allí, estudia con María de Lourdes Rotundo, Elena Soriano de Arrarte, Antonio Estévez, Juan Bautista Plaza e ingresa en la cátedra de composición del maestro Vicente Emilio Sojo.
En 1951, antes de presentar su concierto de grado como Profesora Ejecutante de Piano, contrae una enfermedad conocida como Síndrome de Guillain Barré o poliradiculoneuritis (Alfonzo, M. y López, O., 1998), síndrome que afecta el sistema nervioso periférico y que limitó su movilidad de miembros superiores e inferiores, especialmente, en el lado derecho del cuerpo, Esta dolencia le impide ofrecer su concierto de grado, truncando así, su prometedora carrera como intérprete y concertista del piano.
Es gracias a Vicente Emilio Sojo que Bor consigue nueva vida como músico. Según Izcaray (1996, pp. 109-110), en 1953, el maestro Sojo se acerca a Bor y le entrega una poesía de Federico García Lorca para que le ponga música. Cuando Modesta le regresa la tarea, el maestro le exige que la escriba para Coro Mixto. Para sorpresa de Bor, la obra Balada de la Luna, Luna fue estrenada por el Orfeón Lamas ese mismo año. De allí en adelante, Modesta Bor se dedica a la composición, apoyada además, por Juan Bautista Plaza y Antonio Estévez. Recibe su diploma de Maestro Compositor de las manos del Maestro Vicente Emilio Sojo en 1959 con la composición de la Suite para Orquesta de Cámara, que es estrenada ese mismo año por la Orquesta Sinfónica Venezuela, bajo la dirección de Antonio Estévez.
En 1960, Bor viaja a Copenhague, Dinamarca, donde asiste a un Congreso Internacional de Jóvenes Comunistas, representando al partido Comunista de Venezuela (PCV), del cual formaba parte desde su juventud. En esa oportunidad hace un viaje corto a Moscú donde tuvo la oportunidad de conocer a Aram Khachaturian y audicionó para él. Según Izcaray (1996, p. 110), Bor llevaba consigo la partitura de su Sonata para Viola y Piano que interpretaron a dúo Bor cantando la parte viola y Khachaturian tocando el piano. Khachaturian quedó tan impresionado con la obra, que le ofreció una beca del gobierno soviético para estudiar con él en el Conservatorio Tchaikovsky.
La decisión fue difícil para Bor, pues implicaba abandonar a su familia (esposo y tres hijos) por un largo período de tiempo y lo que iba a ser un viaje corto, duró dos años. En ese tiempo Bor estudió Polifonía con Sergei Skripov, Literatura Musical con Natalia Fiodorova, Orquestación con Dmitri Rogal-Lwitsky, Composición con Aram Ilich Khachaturian y Lengua Rusa con Nina Vlasova convirtiéndose en la primera mujer venezolana que toma estudios de música a nivel de post-grado en el exterior (Izcaray, 1996, p. 111).
A su regreso a Venezuela en 1962, Bor dirige grupo corales de voces mixtas y continúa su carrera de compositora obteniendo muchos premios por sus obras. Además, dirige varios coros infantiles, en su afán por formar a las nuevas generaciones en el conocimiento de la música folklórica y en fomentar un arraigo nacionalista a través de la música. Para estos grupos preparó gran cantidad de arreglos de música venezolana y composiciones para coro a voces claras. Así, dirige en el estado Anzoátegui el Coro de niños de la Universidad de Oriente (1963-64) conformado por hijos de pescadores y obreros petroleros (Alfonzo, M. y López O. 1998, p. 211). Luego regresa a Caracas y dirige el Coro de niños de la Escuela de Música Juan Manuel Olivares, cargo que ejerce por 14 años (19651979). En 1966 funda el grupo vocal Arpegio, conjunto de seis voces claras con el fin de divulgar la tradición musical de melodías infantiles y polifonía popular, académica, y folklórica venezolana y con Arpegio grabó dos discos.
Este trabajo de difusión de la música venezolana a través de los coros lo continúa Modesta con el Coro de la CANTV (Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela), desde 1971 hasta 1973, con el cual grabó dos discos de música coral venezolana e internacional (Sangiorgi, 1991, p.30).
Fue, nombrada directora (1963-64) del departamento de Musicología en el Servicio de Investigaciones Folklóricas Nacionales, haciendo una importantísima labor de recopilación, transcripción, así como armonizando y arreglando el material folklórico venezolano.
A partir de 1973 se hace cargo de la cátedra de composición de la Escuela de Música José Lorenzo Llamozas, cargo que mantiene hasta 1990. Simultáneamente, desde 1974 hasta 1990, se desempeña como jefe del departamento de música de la Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela, siendo promotora de eventos y publicaciones musicales en esa casa de estudios.
En 1990, Bor se muda a Mérida, donde imparte cursos de dirección coral infantil, armonía y composición en el Centro Universitario de Artes (CUDA) y luego en la Escuela de Música de la Universidad de los Andes (ULA), mientras se mantiene activa como compositora, ofrece su nuevo repertorio coral a las agrupaciones de la región tales como: el Orfeón de la Universidad de los Andes (ULA), la Cantoría de Mérida, y la Cantoría Infantil de Mérida, entre otros (Téllez, 2004).
El 7 de abril de 1998 en Mérida, muere Modesta Bor a la edad de 72 años. De sus últimas obras publicadas conocemos Aquí te amo (1993), Para mi corazón basta tu pecho (1991), el arreglo coral La Cayena (s.f.) y el aguinaldo Bajaste del cielo con luz primorosa (1997) dedicadas al Orfeón de la Universidad de los Andes. Gracias a Geraldo Arrieche, director de esa agrupación y uno de sus últimos alumnos, se tiene conocimiento de la obra inconclusa en la que trabajaba antes de morir, la Cantata del Maíz que se refiere a cuentos y mitos de los Andes para coro de niños y orquesta. De ella dejó completa la parte coral y el acompañamiento de piano con indicaciones para la orquestación.
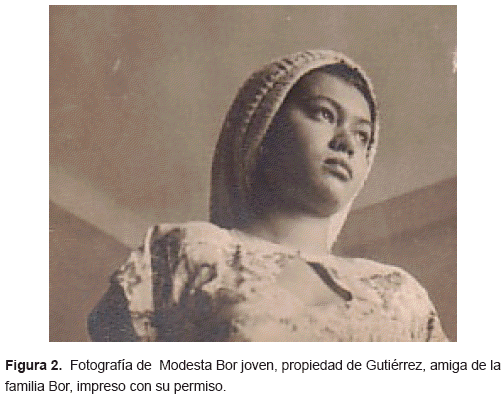
La obra de Modesta Bor
La intensa actividad laboral de Bor no la desvió de su interés en la composición, pues se mantiene siempre activa como compositora. Su obra musical se ha convertido en material obligatorio para los coros y orquestas venezolanas. Entre la variedad y cantidad de géneros musicales que abordó se pueden mencionar:
12 obras originales (Capriles, 1994) y unos 83 arreglos de música folklórica para voces claras (Capriles, 1998).
30 obras, aproximadamente, a cuatro y cinco voces y una centena de arreglos de música folklórica para coro mixto.
25 obras para canto y piano (soprano, mezzo soprano, y contralto y piano).
5 obras para grupos de cámara (Sangiorgi, 1991).
8 para orquesta, 9 para piano y música para 2 obras de teatro (ob. cit).
De este repertorio, algunas composiciones recibieron la aprobación de un jurado calificador en diferentes concursos de composición. Especialmente importantes son los premios nacionales de música (Sangiorgi, 1991). Las premiadas son:
En 1960. Sonata para Viola y piano. Premio Nacional de Música de Cámara.
En 1962. Sonata para Violín y piano. Premio Nacional de Música de Cámara.
En 1962. Segundo Ciclo de Romanzas. Premio Nacional de Música Vocal.
En 1963. Obertura. Premio Nacional de Música para Obras Sinfónicas Breves
En 1965. Himno a la Federación de Centros Universitarios. Primer premio del Concurso de composición promovido por la Universidad Central de Venezuela.
En 1970. Tres canciones para mezzo soprano y piano. Premio Nacional de Música Vocal.
En 1971. La Mañana Ajena. Premio Municipal de Música Vocal.
En 1981. Basta, basta, basta. Premio Nacional de Música Vocal Vinicio Adames.
En 1986. Son venezolano. Premio Nacional de Composición JoséÁngel Montero, La Habana, Cuba.
En 1986. Acuarelas. Premio Nacional de Composición Caro de Boesi para orquesta de cuerdas.
Dada su importantísima labor como músico prolífico, dedicado al cultivo y desarrollo de la música y músicos de Venezuela y en especial de la música coral venezolana, el Consejo Nacional de la Cultura (CONAC) en 1991 le otorga a Modesta Bor el Premio Nacional de Música, la distinción más grande que pueda recibir un músico del gobierno de Venezuela (Téllez, 2004).

Tendencias nacionalistas presentes en la música de Modesta Bor
La producción de Modesta Bor, como vimos anteriormente, ofrece diferentes tendencias nacionalistas y estas se ven afectadas por las tres áreas de influencias musicales que confluyen en ella:
1. La importancia del folklore en su vida y en su música.
2. El movimiento nacionalista venezolano del siglo XX en donde se forma como compositora.
3. La influencia rusa y el conocimiento de las técnicas modernas de composición.
Tomando en cuenta estas tres áreas de influencia se van a resaltar algunos ejemplos de nacionalismo en Bor, dando énfasis al nacionalismo objetivo y subjetivo dentro del trabajo de Bor con el folklore; de nacionalismo figurativo que se manifiesta primordialmente en sus canciones románticas y madrigales nacionalistas y el nacionalismo estilizado que se encuentra en su obra más experimental, influenciada también por sus conocimientos de la música rusa contemporánea, entre otras.
Nacionalismo objetivo y subjetivo en Bor: elementos del folklore venezolano
Modesta Bor, durante su formación musical, recibe las enseñanzas e influencias del folklore por diferentes medios. Primariamente de sus familiares con quienes participaba de las festividades folklóricas de su pueblo. Bor tocaba el cuatro y con él recorría el país. Inclusive, hay una anécdota que ella misma le contaba a sus alumnos en clase de composición en donde, llegando a Rusia, sin saber el idioma, no lograba llegar al Conservatorio. Entonces se sentó a tocar el cuatro en un parque para así llamar la atención de cualquier venezolano que la ayudara a encontrar su camino. Y así ocurrió1.
Además de la influencia familiar, Bor trabajó en dos ocasiones con el Instituto Nacional del Folklore (1948-1951 y 1963-1964). Allí recopiló, transcribió, catalogó y arregló la música para ponerla al servicio de la educación, desarrollo, divulgación y preservación de la tradición nacional.
Con bastante regularidad, Bor emprendía trabajos de campo para conocer a fondo las tradiciones y documentarlas apropiadamente para el Instituto. En dicha institución conoció y trabajó de cerca con musicólogos y folkloristas como Luis Felipe Ramón y Rivera e Isabel Aretz.
De la publicación de algunas de sus recopilaciones del folklore venezolano editadas por el Ministerio de Educación2 podemos inferir su interés en el rescate de la música autóctona de el Estado Nueva Esparta, donde nace. De allí recopila cantos de pescadores como El Róbalo, aguinaldos (Adoremos a Dios), polos y fulías (Fulía de Cumaná) que recopila, armoniza y arregla para voz y piano, coros a varias voces, dos, tres y cuatro voces, claras o mixtas.
En ellas se observan varias características que se encontrarán también en su música original de nacionalismo objetivo y subjetivo:
La trascripción del merengue y el aguinaldo en dos cuartos (2/4) como una combinación de tresillo de corchea con dos corcheas muchas veces con ligaduras. En la actualidad, en el afán de ser más autóctonos y más precisos rítmicamente, muchos aguinaldos y merengues se escriben en seis octavos (con la última negra acentuada) o bien en cinco octavos (5/8). Es el caso de Bor con el aguinaldo Adoremos a Dios (Grau, 1977) o simplemente Aguinaldo (s.f.), que siendo el mismo aguinaldo publicado en momentos diferentes lo escribe, uno en dos cuartos y el otro en cinco octavos, manteniendo intacto el contenido melódico y rítmico de la obra incluyendo el interludio contrapuntístico entre las voces. La primera versión probablemente fue editada entre los años 1950-60. La última versión ya aparece publicada en 1977.
El contraste, existente especialmente en la música afro -venezolana del estilo responsorial (Guido, W., 1980, p. 73) donde los estribillos polifónicos a 2 y 3 voces son respondidos por versos a cargo de un solista o dúos vocales.
De nuestra cultura indígena, Bor toma lo que Ramón y Rivera explica que se encuentra un canto coral heterofónico, voces que cantan melodías distintas sin concierto armónico (1967, p. 8), alternando con el canto a solo (esto no se debe confundir con la heterofonía en la música).
Bor utiliza las voces humanas con fonemas y sílabas onomatopéyicas para imitar el contrapunto y la polirítmia de los instrumentos acompañantes tradicionales típicos de la música afro-venezolana de la costa como en el golpe de tambor de San Juan y de la música llanera y margariteña.
La organización formal bipartita o en dos partes de las obras: una parte que funciona como estribillo o moraleja de la historia y que se repite igual o con variaciones y la otra sección que puede o no cambiar de música dependiendo del texto (obras como El Róbalo (s.f.) o algún aguinaldo venezolano). Esta forma bipartita es a veces ampliada por una introducción instrumental (o vocal en contadas obras) que puede funcionar como coda o interludio entre los diferentes versos.
Armónicamente, la música folklórica venezolana suele estar organizada de manera tonal funcional en la mayoría de los casos. En la primera parte se mantienen las funciones tonales de tónica, dominante y subdominante. En la segunda parte tiende a variar bien sea porque modula al Cuarto grado (por ejemplo Si menor a Mi menor) o a la tonalidad relativa (por ejemplo de Re Mayor a Si menor). Bor conserva este esquema armónico en sus obras de nacionalismo subjetivo.
En cuanto a la letra de la música folklórica o de nacionalismo subjetivo, no se podría establecer una característica común. La mayoría de los cantos tienen versificación sencilla, octosílabos o endecasílabos de carácter más bien popular. En otros casos, en la obra de Bor, se utilizan letras de poetas de renombre nacional.
El uso de instrumentos folklóricos acompañando a las voces polifónicas, llámense, el tambor, las maracas y el cuatro es costumbre en Venezuela. Sin embargo, las composiciones y arreglos de Bor podrían interpretarse sin ellos, ya que el contenido rítmico de los instrumentos generalmente se encuentra en el tejido polifónico de las voces y en el caso de La Galera, Bor exige que no se usen los instrumentos.
El Aguinaldo: Con esta Parrandita (1986), respeta toda esta tradición folklórica, se le considera una obra de nacionalismo objetivo porque, a pesar de haber sido compuesta y escrita por un músico académico y no por un personaje del pueblo o anónimo, la obra, a lo largo de los años, ha tendido a folklorizarse, es decir, que el pueblo se ha apropiado de ella y la usan en sus festividades propias del pueblo margariteño. Está escrita en dos secciones, donde A es el estribillo y B los tres solos que se repiten con diferentes letras. Enmarcada en una secuencia armónica funcional, está escrita métricamente en 2/4 y mantiene una textura homofónica en la primera parte, mientras que la sección B, presenta ese canto coral heterofónico donde, la melodía está repartida entre bajos y tenores, y es acompañada por dos contra-melodías en contrapunto entre sopranos y contraltos.
El aguinaldo: Parranda Margariteña (Guinand - Rebolledo, 1979) es otro en los que Bor respeta la tradición venezolana y que se ha folklorizado con los años, conserva la forma bipartita de estribillo y en su segunda parte tiene un solo con acompañamiento coral heterofónico.
Nacionalismo figurativo: elementos del movimiento nacionalista de la Escuela de Santa Capilla
De los representantes del movimiento nacionalista de principios del siglo XX en Venezuela quien ejerció mayor influencia en el estilo de composición de Bor fue Vicente Emilio Sojo, su profesor de composición. Para él, era necesario incorporar a la música académica elementos característicos del folklore de Venezuela además de recopilar, armonizar, editar y componer música popular del país. Sojo se impuso la tarea de rescatar las más auténticas y tradicionales expresiones de la nacionalidad, rescatar las viejas, deterioradas y hasta olvidadas melodías con que el venezolano festejaba los días navideños además de enfatizar y promocionar entre sus alumnos, la composición y armonización de canciones y danzas esencialmente venezolanas (Lira - Espejo, 1977, p. 20).
En sus clases de composición, Sojo exigía a sus alumnos:
Melodías sencillas, muy semejantes al canto gregoriano y al tono llanero, es decir, sencillez y pureza expresiva en el diseño melódico (Calcaño, 1939, p. 96), registro limitado, cadencias bien preparadas y desarrollo melódico con abundancia de notas repetidas.
Enfatiza el uso estricto de la polifonía, a través de puntos de imitación y los cánones, las fugas, invenciones y los stretti. Este tipo de imitación es común en muchas de las obras de Bor.
Sojo habla de la fiel adaptación del ritmo musical al ritmo de la palabra. Con pocos desaciertos, Bor respeta esto inclusive cuando el texto requiere de cambios de métrica (Lira - Espejo, 1977, p. 47).
Destaca en sus estudiantes de composición la diafanidad de la armonía, la proporción y equilibrio de las estructuras (ibid).
En las primeras obras de Bor se evidencia la influencia de Sojo, como en la Balada de la Luna, Luna de 1953 (ver figura 4). Esta obra, con texto de Federico García Lorca, posee una textura única de melodía acompañada, donde la melodía se mantiene en la voz de soprano en toda la obra, mientras las otras tres voces acompañan contrapuntisticamente imitando el contrapunto instrumental del piano. Se puede decir, que manifiesta un nacionalismo figurativo pues se apoya en la tradición pianística del vals y las canciones venezolanas de finales del siglo XIX, pero lo transforma en una obra coral que semeja en estilo a las baladas o canciones románticas para piano. La estructura formal en donde A y C tienen 8 compases de duración con frases de 4 compases cada una, mientras que la parte central de B tiene 12 compases con 3 frases de 4 compases. Esto demuestra un cuidado por el balance y la correcta proporción formal, un elemento más acorde con la música clásica pero a la vez, exigido por Sojo. La armonía es totalmente tradicional y funcional y la melodía muy sencilla con repetición de notas y cadencias bien preparadas de la sección B.
Además de la Balada de la Luna, Luna las canciones románticas y madrigales que Bor compone durante toda su vida siguen la mayoría de los preceptos del movimiento nacionalista de la Escuela de Santa Capilla, para evolucionar a nuevos formatos y armonías en sus últimos años en Mérida. De sus primeras composiciones destaca también el madrigal La Cabrita (1967) que a diferencia de otras piezas de esta primera etapa (1953-1960) utiliza gran variedad de texturas musicales, desde la homofonía, hasta la melodía acompañada y la polifonía, todos magistralmente combinados manteniendo el balance y la coherencia de la estructura, y la simplicidad de las melodías. En esta obra, se manifiesta un marcado interés por lo que se podría llamar el madrigalismo de la música renacentista. En el interés de interpretar el texto correctamente con música, esta obra pinta el movimiento errático de la Cabrita con arpegios y motivos ascendente-descendentes de la melodía y del acompañamiento. Cuando la Cabrita va camino al abrevadero el acompañamiento se presenta con arpegios ascendentes y, con notas más largas para pintar el agua que la espera cantando. En el tercer movimiento de la Suite para orquesta de cámara (1959) Bor utiliza los ritmos sincopados, la sencillez de la canción romántica y la secuencia armónica característica de las canciones populares venezolanas (Alfonzo - López 1991).
Nacionalismo estilizado: Influencia Rusa e Internacional en la obra de Bor
De sus estudios en Rusia con Aram Khachaturian (1903-1978), podemos decir que la mayor influencia se nota en el cambio drástico formal y armónico que se observa en las composiciones de 1962 en adelante. Ahora Bor presenta mayor libertad formal y melódica y utiliza el ritmo para crear o destruir la periodicidad de los acentos musicales. Khachaturian, también le dio muchísima importancia a utilizar la música folklórica como materia prima extraordinaria con la cual componer nuevas obras. Estas obras alternan pasajes homofónicos con polifónicos donde a veces es la melodía lo más importante, o la textura, o el ritmo. Khachaturian es considerado en historia de la música del siglo XX como el responsable por el desarrollo de los principios de improvisación, variaciones rítmicas y métricas y de obras politemáticas (The New Grove, 1986, X, p. 47). Trabajando bajo un sistema político socialista, Khachaturian se vio en la necesidad de componer para el régimen ofreciendo obras de alto contenido social. Y esa preocupación por incluir temas de interés social, también se ve reflejado en algunas de las obras de Bor.
Armónicamente, Khachaturian utiliza acordes ampliados que incluyen 9nas, 13vas y los combina con acordes tradicionales de la música Armenia que simulaban el sonido de los instrumentos folklóricos armenios (el saz), evitando así el uso de acordes tradicionales basados en terceras superpuestas. Estos acordes se formaban por la superposición de segundas y cuartas. Además, Khachaturian, utiliza el principio de la modulación por cromatismo modificando la funcionalidad del acorde para ir a tonalidades lejanas. Luego de sus estudios con Khachaturian, Bor cambia drásticamente su estilo, y su obra coral presenta más libertad tanto armónica como formal y rítmica.
Una de sus obras corales más contemporáneas y más alejada a la tradición musical venezolana, es el tríptico titulado: Manchas Sonoras de 1975 dedicadas a la Schola Cantorum de Caracas. Las Manchas Sonoras utilizan esa combinación de acordes formados por segundas, cuartas y quintas que era común en las obras de Khachaturian. En estas Manchas Sonoras Bor incursiona en esa armonía combinada con ritmos que podrían sentirse como latinos. En el caso de Requiebros la segunda de las Manchas, comienza y termina con un esquema rítmico en 5/8, 2/8, 6/8 y 3/4 esquema que al repetirse, se acerca por su acentuación al merengue venezolano seguido de dos secciones centrales con textura de melodías acompañadas, que luego se presentan en stretto antes de la recapitulación. Para sentirla más innovadora, estas Manchas Sonoras no llevan letra, un poco para simular instrumentos en las voces; música por sí misma sin un mensaje de texto que transmitir.
La armonía se presenta desde el principio como armonía ampliada con divisi vocal hasta a 8 voces, usando 6tas. agregadas, novenas e inclusive treceavas y en muchos casos con una nota pedal ajena al acorde. La Modalidad de los acordes es ambigua, pues en algunos casos, la tercera del acorde es suprimida o si no duplicada a distancia de medio tono para crear la ambigüedad mayor-menor, (ver figura 5).
Como un efecto sonoro percutido, Modesta incluye en sus Manchas Sonoras, y en Requiebros específicamente, sonidos realizados por la boca de los cantantes, como reminiscencia del paso del tiempo cuando se está cortejando a alguien (Clap-clop como el tic-tac del reloj).
Pero Bor no deja de recordar su sentido tonal nacionalista en esta obra, pues si bien, desde el primer acorde los presenta expandidos con cuartas y segundas, termina Requiebros en una secuencia armónica que asemeja el polo margariteño a pesar de las 7 notas presentes.

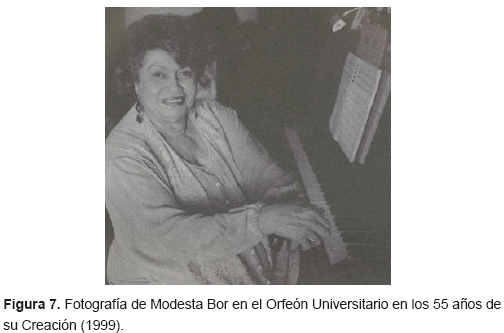
En las obras de su madurez, compuestas en Mérida, encontramos ya una mezcla de acordes que si bien no siguen la armonía funcional tradicional, mantienen una estructura coherente. Ya las obras dejan de ser bipartitas para presentar formas más libres y las melodías se presentan rara vez de la misma manera, pues el principio de la variación melódica se hace preponderante.
Es el caso de Aquí te amo, donde la coherencia musical viene dada más por la textura y la similitud de las melodías que por la armonía. Bor abandona la forma bipartita tradicional y presenta una forma de rondó libre que no es tradicional, pues las partes son desiguales y Bor repite el motivo aquí te amo más veces que el poema original y en diferentes tonalidades y con variaciones del motivo rítmico-melódico.
De igual forma, el aguinaldo Bajaste del cielo ya no respeta la secuencia armónica funcional que se encuentra en la música folklórica venezolana. Además, incorpora el uso extensivo de pedales, notas añadidas y armonías extendidas a 5 y 6 notas. Sigue siendo bipartita pero esta vez en 5/8, el tejido polifónico del acompañamiento ya no es simple ni fácil de imitar.

CONCLUSIONES
En su proceso de crecimiento musical, Bor logró asimilar los estilos a los cuales se veía expuesta. Así, en el proceso nacionalista venezolano de principios del siglo XX, toma poemas de venezolanos contemporáneos y les escribe música original respetando la tradición pero buscando una proyección y calidad internacional en la búsqueda de nuevas sonoridades. El estilo nacionalista de principios del siglo XX en Venezuela era eminentemente tonal, con estructuras formales clásicas, ritmos sencillos y texturas homofónicas. A medida que avanza el siglo XX y el XXI, el nacionalismo figurativo y el nacionalismo estilizado se hacen más preponderantes y la influencia de otros estilos y técnicas de composición internacionales se mezclan con ritmos, armonías o melodías propias de nuestra tradición.
Mientras tanto, la tradición folklórica de Bor la lleva durante toda su vida de vuelta a sus raíces familiares y populares, escribiendo aguinaldos, polos y fulías, que respetaban la temática popular y conservaban el estilo y simplicidad de la música popular, tanto, que algunas de las obras se han folclorizado con el tiempo. Finalmente Modesta Bor en su necesidad por aprender y experimentar lo que ocurría en el mundo a nivel musical, logra irse a estudiar al Conservatorio Tchaikovsky, en Moscú, que era uno de los Conservatorios de Música más importantes del mundo en esa época.
En su proceso de convencimiento social y crecimiento técnicomusical, Bor comienza a innovar tanto formal como melódica, armónica y rítmicamente. Y es allí donde Modesta expande su lenguaje musical juntando sus conocimientos y tradición venezolana con las nuevas técnicas de composición del siglo XX: el impresionismo francés con sus inflexiones modales, el expresionismo alemán con el dodecafonismo y el pensamiento serial y el atonalismo ruso, mientras incorpora elementos de folklore en su música académica. Así, Bor funde los timbres, melodías armonías y ritmos venezolanos del folklore y del movimiento nacionalista con el nuevas técnicas de composición internacionales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
Ya en su madurez, y tomando en cuenta las fuerzas musicales con que contaba para estrenar sus obras en Mérida, encontramos a una Modesta Bor con una técnica impecable en la escritura, en el dominio de las texturas con una profunda afinidad hacia la melodía acompañada, para así resaltar el texto sobre una nube de sonidos alterados cromática o modalmente. Trabajando con poetas latinos como Pablo Neruda o Nicolás Guillen la misma poesía determina e impulsa un cambio formal y tonal en la obra musical, liberándolas de una tradición e incluyendo efectos rítmicos con el cuerpo de los músicos pero, preservando su sentido nacionalista. Al mismo tiempo, se sigue percibiendo el interés musical de escribir sencillo para el pueblo al lado de un lenguaje ya más internacional, pero sin abandonar las raíces folklóricas y nacionalistas de su país e incluso de Latinoamérica.
Durante toda su vida, Modesta Bor se mantuvo activa como musicólogo, investigador de campo y transcriptor de música folklórica, arreglando y armonizando la misma para diferentes medios artísticos: voz y piano, orquesta, coro infantil y coro mixto a 3 y 4 voces. Además, fue educadora y promotora de la música en diferentes ambientes. Quizás, lo más importante es que, a pesar de sus múltiples ocupaciones, se mantuvo activa como compositora. Escribió música para piano, coro voces blancas y voces mixtas, orquesta, voz solista y piano. Su producción se mantiene en el repertorio regular de los músicos venezolanos, especialmente su música orquestal, voz y piano y sus arreglos de música folklórica y composiciones para coros. Se podría decir que los coros venezolanos mantienen algún arreglo coral y alguna de sus composiciones en su repertorio. En festivales internacionales producidos en Venezuela, la música de Modesta Bor siempre está presente, y en algunos casos es utilizada como repertorio obligatorio de competencias corales o simplemente como Canto Común de los coros participantes (es el caso del Festival Internacional DCanto en la Isla de Margarita que se produce anualmente). La producción musical de Bor y su intensa labor en pro del desarrollo de la música en Venezuela, la hizo acreedora del Premio Nacional de Música en 1991 otorgado por el Gobierno de Venezuela. En la Isla de Margarita, una calle de Juan Griego, su pueblo natal, lleva su nombre y dos coros también la honran: la Cantoría Modesta Bor en Caracas, y la Coral Universitaria Modesta Bor del núcleo Universitario Rafael Rangel en la Isla de Margarita; también el Conservatorio de música de Nueva Esparta lleva su nombre.
Internacionalmente, la Federación Internacional para la Música Coral (FIMC) ofrece la música coral de Modesta Bor. A través de su biblioteca coral virtual Música (www.musicanet.org) se ofrecen 87 partituras corales de Bor entre obras originales y gran cantidad de sus arreglos de música folklórica venezolana para voces blancas o voces mixtas.
Para concluir, desde la realidad histórica de Bor que le permitió actualizar sus conocimientos musicales en Moscú y desde la madurez de su estilo amalgamando sus conocimientos musicales en obras de alta calidad y expresividad, sus enseñanzas han dado oportunidad a nuevas generaciones para desarrollarse y mantener activa la producción de música venezolana. Además, su música es altamente atractiva por la forma como funde lo internacional y lo nacional, en una vasta producción de alto nivel artístico, sin perder sus raíces venezolanas. El compositor y director Alberto Grau, quien estrenó muchas de sus obras corales dice:
La música coral de Modesta [Bor] es un estilo que salvo algunos casos, no pretende aportar nuevas fórmulas en comparación con el interés de otros autores contemporáneos, pero dentro de un lenguaje muy personal, es una música extremadamente expresiva y muy apegada a una armonía y formas rítmicas demostrativas de su gran talento y sensibilidad (Grau, correo electrónico, Abril 28, 2006).
Por otro lado, es importante destacar la tenacidad y decisión de esta mujer venezolana, que laborando en un ambiente donde la composición musical era más bien dominada por el hombre venezolano, supera problemas serios personales y de salud, logrando desarrollar su creatividad y lirismo musical en sus obras, manteniendo una escritura audaz y comprometida con el desarrollo musical venezolano.
Con esta investigación se espera profundizar en el conocimiento de la música venezolana y reconocer la calidad musical de la obra de Bor resaltando el profundo sentido nacionalista que está inmerso en sus obras. Además, se espera contribuir con la divulgación los valores musicales venezolanos dando un aporte significativo al estudio de la música coral venezolana.
Notas
1 Anécdota narrada por Delia Gutiérrez, amiga de la familia Bor, en entrevista a Domingo Sánchez Bor, hijo de Modesta Bor.
2 La música venezolana en ediciones individuales fue elaborada por el Ministerio de Educación, la Dirección de Cultura y Bellas Artes y el Instituto Nacional del Folklore en Caracas, probablemente entre los años 1950-65 para uso en las escuelas públicas. Desafortunadamente no tienen fecha.
3 El libro Cantar Navideño no tiene fecha impresa. La autora de este trabajo participó en la publicación de los 2 discos LP estrenados para la navidad de 1976, del mismo nombre. El libro con las partituras salió impreso al año siguiente.
REFERENCIAS
1. Aguinaldo. (s.f.). Caracas, Ministerio de Educación, Dirección de Cultura y Bellas Artes, Instituto Nacional del Folklore. [ Links ]
2. Aguinaldo, Adoremos a Dios (s.f.). Caracas, Ministerio de Educación, Dirección de Cultura y Bellas Artes, Instituto Nacional del Folklore. [ Links ]
3. Alfonzo, M. y López O. (1998). Modesta Bor. En Penín J. y Guido W (Dirs.) Enciclopedia de la música en Venezuela (pp.210-213). Caracas, Fundación Bigott. [ Links ]
4. Alfonzo, M. (1991). Un Acercamiento al Lenguaje Musical de Modesta Bor. Tesis de licenciatura, no publicada, Caracas, Universidad Central de Venezuela. [ Links ]
5. Bor, Modesta. (1999). Aquí Te Amo: Orfeón Universitario: 55 años de su Creación. Mérida, Universidad de los Andes. [ Links ]
6. Bor, M. (1999). Bajaste del Cielo con Luz Primorosa. Orfeón Universitario: 55 años de su Creación. Mérida, Universidad de los Andes. [ Links ]
7. Bor, M. (1962). Balada de la Luna, Luna. Trabajo no publicado, Archivos de la Escuela de Música José Angel Lamas, Caracas. [ Links ]
8. Bor, M. (1986). Con esta Parrandita. Trabajo no publicado. Caracas, Archivos de la Fundación Schola Cantorum de Caracas. [ Links ]
9. Bor, M. (s.f.). Fulía de Cumaná. Trabajo no publicado. Caracas, Archivos de la Fundación Schola Cantorum de Caracas. [ Links ]
10. Bor, M. (1967). La cabrita. Madrigales y Canciones Corales. Músicos Contemporáneos de Venezuela. Caracas, Dirección de Cultura, Universidad Central de Venezuela. [ Links ]
11. Bor, M. (1971). La Mañana Ajena. Trabajo no publicado. Caracas, Archivos de la Fundación Schola Cantorum de Caracas. [ Links ]
12. Bor, M. (1975). Manchas Sonoras. Caracas, Fundación Schola Cantorum de Caracas. [ Links ]
13. Bor, M. (1959). Suite para orquesta de Cámara. Caracas, Archivo de la Biblioteca Nacional de Venezuela. [ Links ]
14. Calcaño, J. A. (1939). Contribución al desarrollo de la música en Venezuela. Caracas, Editorial Elite. [ Links ]
15. Calcaño, J. A. (1985). La Ciudad y su Música. Caracas, Monte Ávila (primera edición, 1958). [ Links ]
16. Capriles, I. (1994). Catálogo de la obra coral para tres voces iguales de Modesta Bor. En Modesta Bor, composiciones originales para tres voces iguales. Mérida, Dirección de Cultura del Estado Mérida. [ Links ]
17. Capriles, I. Modesta Bor. Fondo de Aportes Mixtos a las Artes. Caracas, Fundación Polar, 1998. [ Links ]
18. Dirección de Cultura del Estado Mérida, ed. (1994). Modesta Bor. Composiciones originales para tres voces iguales. Mérida, V Encuentro Nacional e Internacional de Cantorías Infantiles Un Canto por la Paz. [ Links ]
19. El Róbalo: diversión pascual de oriente. (s.f.). Caracas, Ministerio de Educación, Dirección de Cultura y Bellas Artes, Instituto Nacional del Folklore. [ Links ]
20. Federación Internacional para la Música Coral (2004, octubre 4). Música-Choral Music Database. Disponible: www.musicanet.org. [ Links ]
21. Fundación Modesta Bor. (Pagina Web en línea). Disponible: http://www.gratisweb.com/modestabor (Consulta: 2006, Febrero 21). [ Links ]
22. Guido, W. Afro-Venezuelan Music. En: Venezuela, Bolivarian Republic of Grove Music on line. Oxford University Press. Disponible: http://www.grovemusic.com/data/articles/music (Consulta: 2004, Octubre 10). [ Links ]
23. Guido, W. Síntesis de la Historia de la Música en Venezuela Revista Musical de Venezuela. (Septiembre-Diciembre 1980): 61-73. [ Links ]
24. Guinand, M. y G. Rebolledo (1979). Retablo Navideño. Schola Cantorum de Caracas, Cantoría Alberto Grau. Caracas, C.A. Electricidad de Caracas. [ Links ]
25. Grau, A. (1977). Cantar Navideño. Schola Cantorum de Caracas, Conjunto de Aguinaldos. Caracas, C.A. Electricidad de Caracas. [ Links ]
26. Hurtado de Barrera, J. (2001). El proyecto de Investigación. Metodología de la Investigación Holística. Caracas, Fundación Sypal. [ Links ]
27. Hurtado de Barrera, J. (2000). Metodología de la Investigación Holística. Caracas, Fundación Sypal. [ Links ]
28. Izcaray, F. (1996). The Legacy of Vicente Emilio Sojo: Nationalism in Twentieth-Century Venezuelan Orchestral Music (El legado de Vicente Emilio Sojo: Nacionalismo en la música orquestal venezolana del siglo XX) Tesis Doctoral publicada University of Wisconsin, Madison. Michigan: Bell & Howell Information Company. [ Links ]
29. Labonville, M. E. (1999). Musical Nationalism in Venezuela, the work of Juan Bautista Plaza (1898-1965) (Nacionalismo Musical en Venezuela, el trabajo de Juan Bautista Plaza (1898-1965)) Tesis Doctoral no publicada, Universidad de California. Michigan: Bell & Howell Information Company. [ Links ]
30. Lira Espejo, E. (1977). Vicente Emilio Sojo. Miranda: Comisión de Educación y Cultura del Concejo Municipal del Distrito Sucre. [ Links ]
31. López Chirico, H. (1999). Bor, Modesta. Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Dir. y Cord. Gen. Emilio Cáceres Rodicio. Venezuela Dir José Peñín. Vol. 2: 623-624. [ Links ]
32. Orfeón Universitario: 55 años de su Creación. (1999) Mérida, Universidad de los Andes. [ Links ]
33. Plaza, Juan Bautista (2000). La música en nuestra vida (escritos 19251965) Compilador: Nolita de Plaza. Caracas: Fundación Vicente Emilio Sojo y Fundación Juan Bautista Plaza. [ Links ]
34. Peñín, J. (1999). Nacionalismo Musical en Venezuela. Caracas, Fundación Vicente Emilio Sojo. [ Links ]
35. Peñín, J. y Guido, W (Dirs) (1998). Enciclopedia de la Música en Venezuela. Caracas, Fundación Bigott. [ Links ]
36. Ramón y Rivera, L. F. (1967). Música Indígena, folklórica y popular de Venezuela. Buenos Aires, Ricordi Americana. [ Links ]
37. Rugeles, A. (2003) La creación musical en Venezuela (Documento en línea) Disponible: http://www.latinoamerica-musica.net/historia/rugcreacion.html-oben (Consulta: 2008, Mayo 2). [ Links ]
38. Saavedra, R. (1993). Catálogo temático de las obras de Modesta Bor. Caracas, Biblioteca Nacional. [ Links ]
39. Sangiorgi, F. (1991). Biografía y Catalogo de obras. En M. Bor Cuatro Fugas para piano (pp. 29-34). Caracas: Fundación Vicente Emilio Sojo. [ Links ]
40. Tellez. C. (2004) Modesta Bor. Grove Music Online (diccionario en línea) L. Macy Oxford University Press. Disponible: http://www.grovemusic.com/data/articles/music (Consulta: 2004, Septiembre 29). [ Links ]
41. The New Grove Dictionary of Music and Musicians. (1986). Ed Stanley Sadie. 20 vols. Washington, D.C.: Macmillan Publishers Limited. [ Links ]
42. Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2003). Manual de trabajos de Grado, de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales. Caracas, Fedupel. [ Links ]