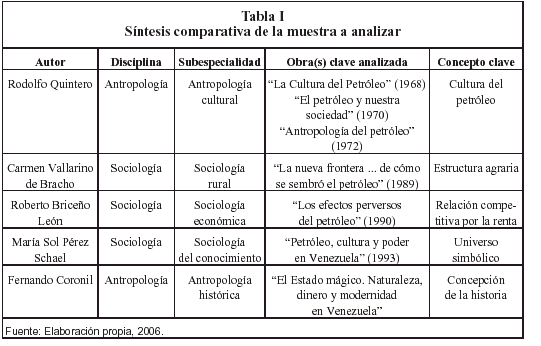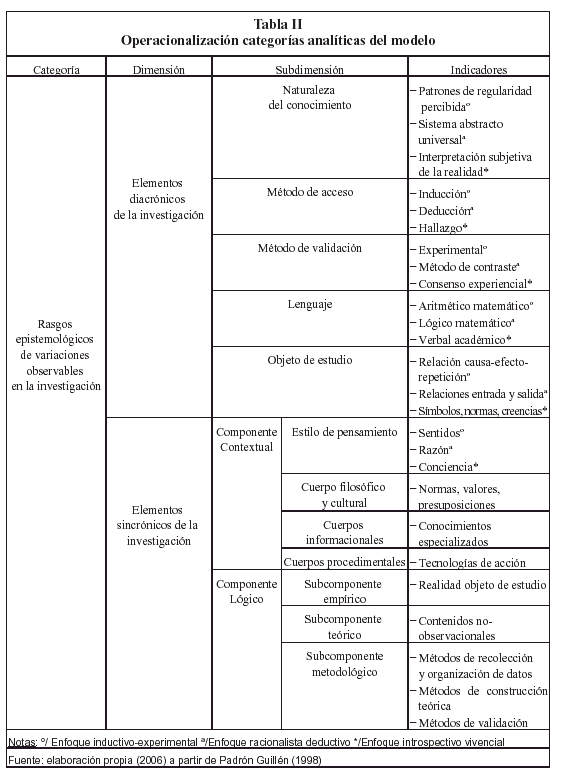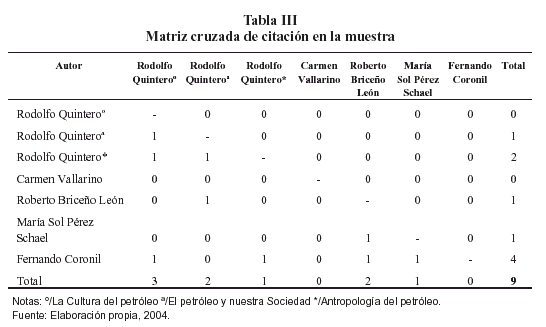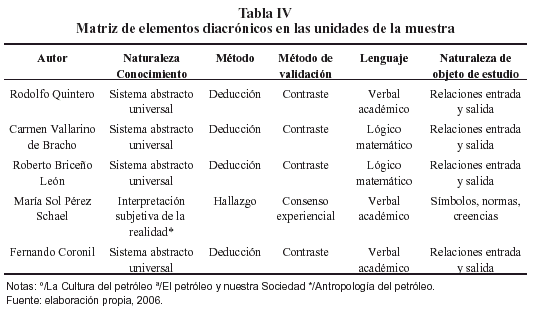Servicios Personalizados
Revista
Articulo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO -
 Accesos
Accesos
Links relacionados
-
 Similares en
SciELO
Similares en
SciELO
Compartir
Revista de Ciencias Sociales
versión impresa ISSN 1315-9518
Revista de Ciencias Sociales v.12 n.3 Marcaibo sep. 2006
Petróleo y cambio social como programa de investigación en Venezuela
González Oquendo, Luis J.*
Resumen
A lo largo del siglo xx, el petróleo ha sido el elemento estructural que ha explicado la estructuración de la sociedad venezolana. Es una idea extendida que Venezuela es lo que la actividad petrolera le ha permitido ser. El presente trabajo se está interesado en estudiar cómo la construcción de la sociedad venezolana ha sido posible desde la óptica de productos intelectuales científico sociales. No interesa sólo una lectura teórica sino hacer una aproximación epistemológica que determine la existencia de un programa de investigación. Se utilizó el modelo VIE de José Padrón para analizar la obra de cinco científicos sociales clave que han estudiado el impacto social del petróleo en Venezuela: Rodolfo Quintero, Carmen Vallarino de Bracho, Roberto Briceño León, María Sol Pérez Schael y Fernando Coronil. Finalmente, se pudo demostrar que el único elemento en común entre estos estudios de investigación es el objeto, aunque cada uno de ellos tiene diferentes construcciones teóricas acerca de éste. De este modo, «petróleo y cambio social en Venezuela» no es todavía un programa de investigación.
Palabras clave: Epistemología, programa de investigación, petróleo, cambio social, Venezuela.
Petroleum and Social Change in Venezuela Seen as a Research Program
Abstract
Throughout the twentieth century, petroleum was the element that explained the structuring of Venezuelan society. A corollary was that Venezuela was what petroleum-related activity allowed it to be. This paper purports to study how the construction of Venezuelan society has been possible from the viewpoint of intellectual social scientific products, using not only a theoretical but also an epistemological approach to determine whether or not a research program exists. José Padróns VIE Model is used to analyze the work of five key social scientists who have studied the social impact of oil on Venezuela: Rodolfo Quintero, Carmen Vallarino de Bracho, Roberto Briceño León, María Sol Pérez Schael and Fernando Coronil. In conclusion, it was possible to demonstrate that the unique common element in these research studies was the object, although each one had different theoretical constructions regarding it. Therefore, Petroleum and Social Change in Venezuela is not yet a research program.
Key words: Epistemology, research program, petroleum, social change, Venezuela.
Recibido: 05-03-10 · Aceptado: 06-07-20
Introducción
A lo largo del siglo XX, en el marco de las representaciones sociales dominantes del venezolano, se ha considerado al petróleo como el elemento estructural clave que permite explicar el desarrollo sociohistórico de la sociedad venezolana. La idea subyacente es que la configuración social venezolana no puede ser comprendida sin él, en este sentido, parecería implicar que la Venezuela de hoy es lo que la presencia de la actividad petrolera le ha permitido ser. Como respuesta a esta suposición ampliamente compartida, desde el marco de la sociología y la antropología en Venezuela, se ha planteado la necesidad de abordar cuál ha sido el verdadero papel de la presencia de éste recurso y sus actividades asociadas en el proceso de la estructuración social venezolana.
El presente trabajo se propone estudiar cómo estas disciplinas en Venezuela abordan la estructuración de la sociedad venezolana utilizando al petróleo como referencia significativa. La idea no es realizar sólo una lectura teórica del proceso social sino hacer una aproximación epistemológica de cómo se llevó a cabo la descripción y la explicación del mismo, determinando así si es posible considerar la existencia de un programa de investigación que de cuenta de ésta problemática.
En primer lugar, se harán explícitos los aspectos teóricos y metodológicos que dirigen el presente esfuerzo de investigación: la idea es dar cuenta al lector de los parámetros utilizados para llevar adelante el objetivo propuesto. En tanto que lo conocido analíticamente acerca del impacto social del petróleo en la sociedad venezolana hace referencia a determinadas construcciones intelectuales, lo que se plantea es hacer observaciones de segundo orden de las mismas. Por ello, se hace necesario delimitar la estrategia de análisis meta-teórico y epistemológico más adecuada. Luego, sobre la base del esquema propuesto, se presentarán los resultados obtenidos para cada una de las unidades de análisis consideradas en la muestra seleccionada procediendo así a hacer las comparaciones pertinentes. La idea es precisar si existe o si es posible que exista un programa de investigación. Finalmente, se presentarán las conclusiones respectivas.
El presente trabajo forma parte de los resultados de un proyecto de investigación interesado en abordar la relación entre el petróleo y el cambio social. Este esfuerzo va dirigido a analizar epistemológicamente cómo ha sido abordada analíticamente esta temática en el caso venezolano. La idea subyacente es que todo investigador -al seleccionar una temática de investigación- se inserta en un complejo temático y problemático transindividual del cual se debe tomar conciencia. Precisamente esto es lo que pretende precisar con el presente artículo.
1. La delimitación del corpus intelectual relativo al tema
Gran parte de lo que se ha escrito en Venezuela acerca del impacto del petróleo en la sociedad venezolana ha sido obras literarias o de carácter económico. Por un lado, la novelística ha dado muestras significativas al respecto (1). Por el otro, existen registros bibliográficos que permiten dar cuenta del predominio económico. Rodríguez Gallad (1974), por ejemplo, reseñó 73 obras, de las cuales 22 eran de contenido económico social, 23 de contenido económico y 8 de contenido técnico-económico; vale decir que los trabajos económico-sociales son fundamentalmente ensayos de política económica o de historia económica. Sullivan y Burggraaff (1977) sólo distingue entre tesis universitarias de las publicaciones oficiales, libros y folletos y artículos de revistas, sin dar mayores detalles. Sin embargo, de las 41 tesis universitarias, 26 corresponden a la temática económica de la industria petrolera, las inversiones y el desarrollo. La bibliografía zuliana de Cardozo Galué (1987) registra 88 entradas relativas al término petróleo y otros asociados, de los cuales 67 estaban referidos a informes técnicos, 9 escritos sobre aspectos sociales (2), 6 sobre aspectos políticos y 6 trabajos literarios, fundamentalmente crónicas. Finalmente Baptista y Mommer (1999), aunque plantean hacer un registro del pensamiento económico venezolano, incorporan gran cantidad de ensayos elaborados por intelectuales o políticos en relación a la temática petrolera.
Al momento de plantearse como problema de investigación la forma como el petróleo ha determinado las variaciones de la sociedad venezolana a lo largo del siglo XX necesariamente se hace referencia la temática «cambio social», tema clásico de la sociología y la antropología (3). El desarrollo de la disciplina en Venezuela durante el último medio siglo ha debido llevar a que tal tema -asumiendo su importancia pública- ha debido generar progresivamente la acumulación de experiencia como de cuerpo de conocimientos teóricos y metodológicos. «Petróleo y cambio social» en el caso particular de Venezuela ha podido haberse convertido en una heterogénea comunidad de conocimiento que permita a los investigadores dialogar en torno a éste problema.
Para estudiar la construcción epistemológica sobre la obra sociológica y antropológica sobre el cambio social generado por el petróleo en Venezuela hace necesario definir un corpus claramente delimitado que permita diferenciar entre una extensa producción intelectual aquellas obras de análisis social de aquellas de otra naturaleza. Con la categoría «análisis social» se hace referencia en el presente trabajo a los esfuerzos de investigación elaborados y publicados (4) desde la óptica de las ciencias sociales, es decir, antropología y sociología por lo que no se incorporan en esta clase trabajos provenientes de la economía, la historia o la ciencia política. Se hace énfasis en aquellas en tanto que consideran el hecho social buscando mayor nivel de abstracción a partir de elementos analíticos como la interacción social, la cultura, relaciones de poder, entre otros (5).
El estudio científico de cómo la presencia del petróleo ha generado cambio social en la sociedad venezolana es bastante reciente, tal vez debido a la reciente profesionalización de las mismas en a década de 1950. El esfuerzo de investigación fundacional en el país fue el trabajo de Rodolfo Quintero quien -desde una perspectiva antropológica- se planteó analizar el fenómeno petrolero no como actividad económica sino como expresión de una cultura colonizadora. Su primer trabajo publicado al respecto fue La cultura del Petróleo de 1968, esfuerzo continuado por El petróleo y nuestra sociedad y Antropología del petróleo, publicadas en 1970 y 1972 respectivamente. El trabajo de Quintero es un trabajo clave de esta temática de investigación en el caso venezolano, además de tener un marcado matiz vivencial en tanto que el autor fue un importante actor político partícipe en las dinámicas políticas en el sector petrolero durante la década de 1930 y 1940 (6). En este sentido, el abordaje de su obra es ineludible (Quintero, 1978; 1985).
Así como el esfuerzo de Quintero ha sido reconocido como una investigación clave desde la antropología, el trabajo de Carmen Vallarino de Bracho (7), La nueva frontera... de cómo se sembró el petróleo, fue un importante esfuerzo desde la óptica de la sociología. Mientras que el primero hizo énfasis en lo relativo a la cultura, Vallarino de Bracho (1989) colocó su punto focal de interés en lo que denominó «estructura agraria» del Zulia en la década de 1920 la cual experimentó transformaciones ante la presencia de la industria extractiva, al mismo tiempo que incidió sobre la realidad socioeconómica regional y nacional.
La sociología venezolana también generó otras miradas. Roberto Briceño León (1990), investigador muy conocido en la comunidad sociológica venezolana (8), abordó la huella petrolera a través de lo que denominó «teoría de las relaciones entre los aspectos micro sociales y macro sociales». Los efectos perversos del petróleo es un trabajo de naturaleza peculiar: más que estudiar un área de explotación petrolera, aborda una que no tiene nada que ver con la actividad en tanto que le permite estudiar los procesos de inclusión y exclusión de un grupo social que busca las redes de distribución de la renta petrolera.
Por otro lado, María Sol Pérez Schael (9) utiliza como concepto clave el «universo simbólico» para dar cuenta de aquellos elementos cognoscitivos y valorativos que permitieron organizar jurídicamente la industria petrolera a principios de siglo y que, igualmente, proporcionaron un contexto ideológico y político en relación con el tema petrolero. El propósito de la investigación se dirigió hacia la identificación de los mismos (Pérez Schael, 2003).
Aunque los tres últimos autores trabajan desde una misma disciplina, a saber, la sociología, cada uno de ellos construye su perspectiva de investigación desde subespecialidades diferentes. Mientras que Vallarino de Bracho lo hace desde la sociología rural, Briceño León opera epistemológicamente con la sociología económica, y Pérez Schael desde la sociología del conocimiento.
Fernando Coronil (10) es, por otro lado, un investigador que lleva adelante su esfuerzo de investigación desde la antropología histórica. El concepto fundamental de su trabajo El Estado Mágico es la «concepción de la historia», es decir, examinar la constitución histórica de sujetos como parte de la formación de un mundo objetivado de instituciones y creencias sociales, viendo a la historia que los forma como criaturas históricas y fuente que nutre su actividad de protagonistas de ella (Coronil, 2002).
En la Tabla I se observa una síntesis de los rasgos claves de la muestra considerada. Se observa que ésta abarca a las disciplinas especificadas, así como una diversidad de sub- especialidades disciplinarias. Asimismo se observa variedad en los conceptos clave utilizados para abordar el problema.
2. El problema de la estrategia analítica
El modelo de Variabilidad de la Investigación Educativa o modelo VIE -esquema analítico propuesto por José Padrón Guillén (1992)- parte de aquellos factores que generan todas las posibles variaciones observables en cualquier investigación concreta. Contempla dos criterios clave de diferenciación (11). Por un lado, la posibilidad de aprehender una estructura diacrónica que considera que el proceso de investigación varía en términos de su evolución temporal. Por el otro, la estructura sincrónica considera que todo proceso de investigación se transforma según se le considere como proceso independiente del tiempo.
En términos diacrónicos toda investigación va más allá de un individuo investigador ubicándose en redes de problemas, temas e intereses que puede abarcar largos períodos históricos e, incluso, generaciones de estudiosos. Esta visión transindividual de los procesos de investigación es lo que el modelo VIE concibe como «programa de investigación».
La expresión Scientific Research Program [programa de investigación científica] fue ideada por Imre Lakatos enmarcada en la crítica al falsacionismo de Karl Popper. A diferencia de éste, Lakatos creía que el problema de la valoración objetiva del crecimiento científico debía ser analizado en términos de cambio problemático progresivo y degenerativo en series de teorías científicas. La más importante de estas series en el crecimiento de la ciencia está caracterizada por una cierta continuidad -bosquejada desde el principio- con la que se conectan sus miembros (Lakatos, 1970).
Al hablar de programa de investigación se da cuenta de un complejo temático y problemático en el que se inscribe un determinado investigador (Padrón, 1998). Es una red de problemas, intereses, estrategias e investigadores que tiene naturaleza supraindividual y da un sentido de cuerpo. En otras palabras, define una cultura epistemológica que va más allá de un determinado tema de investigación.
La expresión «programa de investigación» es general y abstracta, concretizándose en la idea más operativa «línea de trabajo». Ésta remite a secuencias de desarrollo en torno a un problema global y que aglutina a grupos académicos cuyos integrantes mantienen entre sí contactos virtuales o materiales, pudiendo incluso no conocerse aunque se citen mutuamente. Todo investigador debe tanto seleccionar un tema de investigación que lo lleva a una red problemática y a la subsiguiente decisión acerca de cuál de las fases o instancias de trabajo conviene ubicarse -descripción, explicación, contrastación, aplicación-. Los grupos académicos dentro de cada programa de investigación privilegian determinados campos observacionales o áreas descriptivas así como determinadas formas teóricas o áreas explicativas que funcionan como preferencias o prioridades, cohesionándose en torno a convicciones acerca del conocimiento científico, vías de acceso y de producción al mismo, como mecanismos de validación o crítica, etc. Estas preferencias constituyen el «enfoque epistemológico» que los investigadores desarrollan, comparten y trabajan bajo una cierta óptica de la realidad.
Para precisar hasta que punto existe un programa de investigación claramente organizado, es necesario visualizar hasta que punto se citan unos a otros los investigadores, es decir, de que manera constituyen la ya citada comunidad epistemológica o, por el contrario, un conjunto de autores alrededor de un tema. Por ello, aunque el modelo VIE no lo plantea, en el presente trabajo se utilizará una matriz cruzada que permita cuantificar cuáles de los autores son citados por los otros.
El modelo VIE recurre a dos criterios básicos de definición para obtener clases básicas de enfoques epistemológicos: qué se concibe como producto del conocimiento científico y cuáles son las vías de acceso y producción reconocidas. Así, se obtienen tres clases. Primero, el enfoque empirista-inductivo concibe como producto del conocimiento científico los patrones de regularidad a partir de los cuales se explican las interdependencias entre clases distintas de eventos fácticos, reduciendo la diversidad de fenómenos a patrones de regularidad basados en frecuencia de ocurrencia; así, privilegia vías de acceso al conocimiento asociadas a los sentidos y sus prolongaciones: el conocimiento es un acto de descubrimiento a través de la medición, la experimentación, los tratamientos estadísticos, la instrumentación refinada, etc. Segundo, el enfoque racionalista-deductivo concibe como producto del conocimiento científico el diseño de sistemas abstractos dotados de alto grado de universalidad que imiten los procesos de generación y de comportamiento de una cierta realidad por lo que el conocimiento es un acto de invención o diseño de sistemas teóricos, los cuales no se descubren; sus vías de acceso, producción y validación están dados por la razón: modelaciones lógico-formales, búsquedas a partir de abstracciones matemáticas, los sistemas de razonamiento en cadena, etc. Finalmente, el enfoque introspectivo vivencial concibe el conocimiento como interpretación de una realidad tal como ella aparece en el interior de los espacios de conciencia subjetiva por lo que el conocimiento es un acto de comprensión; se tiene la convicción que la vía más apropiada para acceder al conocimiento es una especie de simbiosis entre el sujeto investigador y su objeto de estudio, identificación sujeto-objeto, tal que el objeto pase a ser una experiencia vivida, sentida y compartida por el investigador.
En términos de la estructura sincrónica, toda investigación distingue dos grandes componentes. Por un lado el componente lógico, que se refiere a los procesos operativos internos de carácter material y lógico-conceptual en virtud del cual las investigaciones muestran variaciones de tipo lógico. Por otro lado, el componente contextual plantea aquellos factores externos del entorno en virtud del cual los procesos de investigación muestran variaciones de tipo socio-contextual que, a su vez, determinan distintas configuraciones en el componente lógico.
El término «contexto» en el modelo VIE se aplica a una dimensión bastante específica donde aparece siempre una institución o una organización en cuyo seno se generan trabajos particulares de investigación, ejecutados por uno o más individuos. En este sentido, aparece un subcomponente organizacional y un subcomponente personal que abordan respectivamente factores atribuibles tanto a las organizaciones como a las personas involucradas en las investigaciones. La idea que interrelaciona ambos subcomponentes es que la configuración que muestren los trabajos de investigación va a depender de una combinación entre los factores propios de la organización y los factores provenientes de la persona que ejecuta una investigación.
Tal combinación impacta cuatro áreas, que el VIE concibe como «núcleos de variabilidad». Primero los estilos de pensamiento, cuyas dimensiones -sentidos, razón, conciencia- corresponden respectivamente a cada uno de los enfoques epistemológicos. Segundo los cuerpos filosóficos y culturales, constituidos por subsistemas de valores, normas y presuposiciones tanto para el caso de las organizaciones como las personas. Tercero los cuerpos informacionales, es decir, un cierto campo de conocimientos que tienen y desarrollan tanto las organizaciones como las personas y que constituyen su especialidad. Finalmente los cuerpos procedimentales, asumiendo que tanto las organizaciones como las personas privilegian ciertas tecnologías de acción o Know How.
En la estructura de los procesos de investigación también hay variaciones situadas al interior del sistema de operaciones investigativas, sea por efecto de las condiciones del contexto o por las configuraciones de tales subcomponentes internos. El trabajo de investigación es el resultado tanto de las condiciones contextuales como de ciertas acomodaciones o relaciones internas entre sus propios elementos constituyentes. Entre los subcomponentes del componente lógico resaltan tres. El subcomponente empírico hace referencia a la realidad que se plantea como objeto de estudio: los procesos investigativos son esencialmente búsqueda de esquemas que ayuden a conocer mejor a través de las mejores explicaciones teóricas posibles acerca de algún sector de la realidad con el objeto de poder subsistir ante esa realidad cada vez más eficientemente. El subcomponente teórico hace referencia a que toda investigación maneja contenidos teóricos no observacionales que se correlacionan con los contenidos empíricos observacionales; el subcomponente teórico abarca dos tipos de contenido: aquellos que sirven como insumo a la investigación [teorías de entrada] y los contenidos que funcionan como elaboración propia o como hallazgo original del trabajo cuando se trata de investigaciones explicativas y contrastivas [teorías de salida]. El subcomponente metodológico son aquellas correlaciones o asociaciones que realiza el investigador desde unos elementos empíricos hasta unos elementos teóricos se deben a una serie de operaciones materiales y lógico-conceptuales, típicamente concebidas como método; agrupa todas las operaciones que permiten no sólo vincular un modelo explicativo a un determinado sector empírico, sino también organizar y sistematizar los datos del subcomponente empírico [descripciones, clasificaciones, etc.], por un lado, y los elementos del subcomponente teórico, por otro [formulación de hipótesis, inferencias, construcción de conceptos, etc.].
El subcomponente metodológico concibe, a su vez, tres instancias. En primer lugar, los métodos de recolección y organización de datos, ligados al tratamiento del subcomponente empírico. También se han de considerar los métodos de construcción teórica y los métodos de contrastación o validación de los hallazgos, ambos asociados al tratamiento del subcomponente teórico.
En la Tabla II se encuentra sintetizado el modelo VIE y cada una de sus dimensiones, subdimensiones e indicadores. El criterio de evaluación programática está en la mayor o menor correspondencia entre cada uno de los elementos considerados. Esto significa que en la medida que haya mayor correspondencia entre los componentes y subcomponentes, el grupo de investigaciones actúa como programa. En la medida que haya más divergencias, se puede concluir que a pesar de existir un grupo de investigaciones que parece estudiar el mismo problema, sin embargo, no actúan como programa de investigación en tanto que no se constituyen como una cultura epistemológica.
3. Rasgos críticos del esfuerzo de investigación relativo al tema
3.1. Elementos diacrónicos
Aunque existe a nivel internacional una línea de investigación de impacto social del petróleo (12), su contacto con el esfuerzo llevado a cabo en Venezuela ha sido marginal. Los estudios de Rodolfo Quintero son muy anteriores a las experiencias escocesas que sirvieron de antecedente a la línea. Revisando la bibliografía utilizada por los autores de la muestra (13) sólo se encontró que Briceño León hace referencia a algunos de sus obras. Analizando en detalle la bibliografía nuevamente, pero considerando cuantas veces se citan entre ellos, es posible afirmar que los estudios de cómo el petróleo ha impactado socialmente a la sociedad venezolana no constituyen una comunidad intelectual.
Al observar la Tabla III, la matriz cruzada permite ver que a medida que pasa el tiempo no necesariamente se produce una acumulación de experiencia. En éste sentido, Vallarino de Bracho no tiene a Quintero como referencia. En cambio, Briceño León y Pérez Schael citan a Quintero pero no toman en cuenta el trabajo de Vallarino de Bracho. En cambio Coronil cita a todos los anteriores menos a Vallarino de Bracho. En éste sentido, se puede afirmar que, primero, que debido a que los esfuerzos de investigación se han llevado a cabo de manera dispersa en el tiempo no les permite actuar como comunidad -de hecho, algunos de los investigadores no continuaron trabajando el área-. Segundo, Vallarino de Bracho es la autora del trabajo que nunca ha sido considerado por sus pares lo que se debe, tal vez, a que fue un libro que fue publicado por la editorial de una universidad en el interior del país, asociado al déficit de circulación del libro universitario, además de trabajar temática de carácter regional (14). Tercero, el libro que más citó a los otros autores fue Coronil en tanto que, por ser más reciente, pudo compilar la experiencia anterior. Cuarto, las obras de Rodolfo Quintero fueron las más citadas, sin embargo, más de las ocasiones se debe a que se cita a sí mismo.
Sobre la base de todo lo anterior, es posible precisar que no existe un programa orgánico de investigación sobre el impacto social del petróleo en Venezuela. Lo que existe es un conjunto de esfuerzos de investigación con cierto nivel de referencia pero que se articula alrededor de un tema. Pero, ¿es posible precisar cierta familiaridad epistemológica entre los diferentes trabajos de la muestra? En términos de ésta interrogante, la Tabla IV sintetiza un perfil de la muestra a partir del esquema analítico esbozado por el modelo VIE.
El trabajo de investigación de Rodolfo Quintero fue elaborado en términos deductivos, contrastando un marco teórico propio con algunas referencias marxistas con su experiencia política. Como ya se indicó, Quintero participó durante la década de 1930 a 1940 en el trabajo de organización política de la izquierda en los campos petroleros del Zulia. Su noción «cultura del petróleo» lo que trata es de analizar procesos de cambio mediante las leyes que regulan el proceso de desarrollo de «un organismo social» (Quintero, 1985). Por ello, más que dar cuenta de casos individuales tratados experimentalmente o de abordar aspectos consensuales intangibles, contrasta lo que indica la teoría con lo que se observa en los hechos. Asume que ubica explícitamente su trabajo en el ámbito de la ciencia, su lenguaje de expresión no es sólo verbal académico sino que adquiere rasgos testimoniales (15).
Carmen Vallarino de Bracho (1989), por otro lado, aunque también es deductiva su posición es más analítica. Su trabajo es lógico matemático en tanto que desde el punto de vista de un esquema analítico se abordó la fuente documental constituida por recopilaciones estadísticas. Aunque plantea que se trató de la traducción de información técnica a categorías de análisis social, sin embargo, éstas han debido estar previamente constituidas. Ésta estrategia de trabajo deductiva fue similar a la utilizada por Briceño León (1990) el cual indicó que luego de plantearse el problema seleccionó una zona y una teoría sobre las relaciones entre los aspectos micro sociales y macro sociales para inferir conclusiones de la sociedad global. Coronil (2002) también planteó tal estrategia epistemológica sólo que se plantea reelaborar la tradición imperante de teoría social relativizándola a través del entrecruzamiento con narrativas históricas y etnográficas. Quintero, como antropólogo, no se plantea hacer etnografía; Coronil, como antropólogo histórico, por el contrario, si aspira hacerlo.
La situación de Pérez Schael (1993) es diferente a los otros esfuerzos. Trabaja desde una perspectiva en la que pretende penetrar el irracional universo simbólico descifrando su origen, analizando sus consecuencias e identificando los mecanismos que han permitido su sobre vivencia y generalización. El objeto es así normas y creencias abordadas de una manera fenomenológica lo cual, de una o de otra manera, requiere la interpretación por parte del sujeto investigador. En este sentido, no es historia de las ideas -como si lo hizo Urbaneja (1993)- sino sociología del conocimiento. Para el logro del consenso experiencial se hace necesario la presentación detallada de evidencia documental. Mientras que en los otros investigadores se lee la evidencia desde el esquema analítico planteado, en el caso de Pérez Schael ... el esfuerzo se concentra en descifrar los misterios de éste universo cognoscitivo y simbólico que interpreta la realidad petrolera recurriendo a mitos demoníacos, o a un irracional animismo y simplificación conceptual... Esta aseveración está en correspondencia con el «poner en suspenso» de la fenomenología husserliana.
Así, es posible afirmar en términos diacrónicos que no existe unicidad en los enfoques epistemológicos utilizados por los diferentes autores. Mientras que Quintero, Vallarino de Bracho, Briceño León y Coronil trabajan en términos racionalistas deductivos, Pérez Schael lo hace en términos introspectivo vivencial a través de una lectura fenomenológica. Pero incluso, no existe una definición única acerca del objeto social analizado, aunque los cuatro de la primera clase los construyan en términos de relación entrada-salida (16). Así, como es posible afirmar que no existe la comunidad epistemológica en términos de la mirada tampoco existe coincidencia en términos del objeto.
3.2. Elementos sincrónicos
En la Tabla V se pueden observar sintetizadamente las categorías relativas a los elementos sincrónicos de la investigación. Sin diferenciar entre aspectos en términos organizacionales y personales, es posible afirmar que ambas dimensiones se concretizan en el contexto de la investigación.
En lo referente al componente contextual, cada uno de los investigadores tiene tanto una experiencia formativa como una adscripción organizacional diferenciada. Esto, en términos de la producción discursiva de los textos investigativos, plantea diferentes culturas epistemológicas.
Rodolfo Quintero estudió antropología en México donde la discusión sobre el colonialismo y la revalorización de lo nacional constituyen un rasgo clave de tal tradición intelectual. Asimismo, su formación y experiencia de izquierda le llevó a interesarse en determinadas problemáticas y plantearse los problemas de investigación de determinada manera. En éste sentido, de la combinación de ambos, surge un interés de investigación frente a una cultura de conquista dirigido a cultivar y buscar soluciones ... a las pugnas de los procesos opuestos que aparecen en la dinámica de las organizaciones sociales... (Quintero, 1978). También elementos organizacionales están involucrados: para el momento que son publicados los citados textos de investigación el autor trabajó en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales y en la Escuela de Sociología y Antropología en pleno momento de la Renovación Universitaria y la intervención militar de la Universidad Central de Venezuela.
| Tabla V | |||||||
| Autor | Componente contextual | Componente lógico | |||||
| Estilo de p. | C. fil. y cul. | C. Inform. | C. Procd. | Empírico | Teórico | Metodológico | |
| Rodolfo Quintero | Razón | Crítica al difusionismo y al culturalismo idealista, materialista con fuerte presencia marxista | Eventos históricos en relación a | Descripción | Cultura del petróleo | Marxismo | Explicación del eventos articulados demuestra que la cultura del petróleo refuerza la acción colonial |
| Carmen Vallarino de Bracho | Razón | Una representación de lo social es la estructura de relaciones de fuerza asociadas a la apropiación del producto social | Estadísticas | Investigación | Estructura agraria | Estructuralismo | Construcción de perfil de Estructura agraria y secuenciación de cambios permite hacer un perfil de los mismos |
| Roberto Briceño León | Razón | Relación macro | Estadística | Investigación | Relación | Opción racional | Construcción de perfil de dinámicas de búsqueda de renta y secuenciación de cambios en comunidad permite hacer un perfil de la misma |
| María Sol Pérez Schael | Conciencia | Existe un imaginario irracional subyacente a toda acción | Discursos | Análisis de | Universo | Estructuralismo | Definición de símbolos, normas y valores en los discurso permite explicar acciones |
Rodolfo Quintero estudió antropología en México donde la discusión sobre el colonialismo y la revalorización de lo nacional constituyen un rasgo clave de tal tradición intelectual. Asimismo, su formación y experiencia de izquierda le llevó a interesarse en determinadas problemáticas y plantearse los problemas de investigación de determinada manera. En éste sentido, de la combinación de ambos, surge un interés de investigación frente a una cultura de conquista dirigido a cultivar y buscar soluciones ... a las pugnas de los procesos opuestos que aparecen en la dinámica de las organizaciones sociales... (Quintero, 1978). También elementos organizacionales están involucrados: para el momento que son publicados los citados textos de investigación el autor trabajó en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales y en la Escuela de Sociología y Antropología en pleno momento de la Renovación Universitaria y la intervención militar de la Universidad Central de Venezuela.
Tabla V
Matriz de elementos diacrónicos en las unidades de la muestra (Continuación)
| Autor | Componente contextual | Componente lógico | |||||
| Estilo de p. | C. fil. y cul. | C. Inform. | C. Procd. | Empírico | Teórico | Metodológico | |
| Fernando Coronil | Razón
| Crítica al espacio | Eventos históricos | Análisis | Concepción | Antropología | Manejo etnográfico e histórico comparado con la teoría permite estudiar relaciones que dan forma al Estado venezolano |
| Notas: º/La Cultura del petróleo ª/El petróleo y nuestra Sociedad */Antropología del petróleo. | |||||||
| Fuente: Elaboración propia, 2006. | |||||||
Rodolfo Quintero estudió antropología en México donde la discusión sobre el colonialismo y la revalorización de lo nacional constituyen un rasgo clave de tal tradición intelectual. Asimismo, su formación y experiencia de izquierda le llevó a interesarse en determinadas problemáticas y plantearse los problemas de investigación de determinada manera. En éste sentido, de la combinación de ambos, surge un interés de investigación frente a una cultura de conquista dirigido a cultivar y buscar soluciones ... a las pugnas de los procesos opuestos que aparecen en la dinámica de las organizaciones sociales... (Quintero, 1978). También elementos organizacionales están involucrados: para el momento que son publicados los citados textos de investigación el autor trabajó en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales y en la Escuela de Sociología y Antropología en pleno momento de la Renovación Universitaria y la intervención militar de la Universidad Central de Venezuela.
Carmen Vallarino, Roberto Briceño León y Pérez Schael, por otro lado, vienen de la formación francesa durante la década de 1970 y 1980 cuando predominaban lecturas estructuralistas. Sin embargo, cada uno de ellos utiliza diferentes perspectivas del estructuralismo. Mientras que Vallarino parte de un marxismo estructural fuertemente marcado por la obra de Nicos Poulantzas, Pérez Schael enfoca su lectura hacia un estructuralismo semiológico donde se articulan Roland Barthes y Emile Durkheim (17). Briceño León, por otro lado, tiende hacia lecturas mucho más funcionales con la que se apropia de propuestas analíticas como el Rent-Seeking Society [sociedades buscadoras de renta] de Anne Krueger (18). Así, es posible visualizar la apropiación de elementos teóricos de otras disciplinas científicas.
El trabajo de Coronil se mueve en otra clave contextual de investigación. Teórica y metodológicamente, el autor -aunque trabaja en la Universidad de Michigan- se mueve en el ámbito de confluencia transdisciplinaria de la historia y la antropología a través de la tradición analítica de la Universidad de Chicago donde se formó. Desde un punto de vista racionalista se plantea el abordaje de la constitución mutua de la historia y de los actores. Se acerca a la antropología posmoderna y a la corriente de Estudios Subalternos para realizar críticas a las representaciones euro-céntricas de tiempo y espacio. En términos epistemológicos, implica una crítica a la tradición universalista del pensamiento occidental para dar paso a una lectura relacional entre lo universal y lo regional.
En término contextuales, todos los autores considerados parten de diferentes experiencias institucionales, organizacionales y personales. Aunque en términos de sus estilos de pensamiento predomine la razón como forma metodológica de acceso, no sólo los cuerpos filosóficos y culturales así como los cuerpos informacionales son diferentes. Es importante observar diferencias y detalles entre los cuerpos procedimentales utilizados en cada experiencia de investigación. Quintero hace descripción exhaustiva sin que por ello sea etnográfica, mientras que Coronil si pretende que lo sea. Pérez Schael -aunque no lo diga- hace análisis de discurso para acceder a las representaciones que constituyen el universo simbólico. Vallarino de Bracho y Briceño León hacen análisis de fuentes estadísticas. En éste último par de casos es importante reseñar que la naturaleza de las unidades de análisis -elemento clave a considerar para el análisis procedimental de ésta forma de investigación (Corbetta, 2003)- también es diferenciada: la primera intenta dar cuenta de agregados relativos a la estructura agraria, el segundo a una mayor variedad de datos poblacionales, económicos e industriales.
Así, lo menos que se puede esperar es que también sean diferentes las interrelaciones con los componentes lógicos de cada investigación. En lo referente al subcomponente empírico, hacen referencia a realidades diferentes. También se diferencian en sus contenidos teóricos no observacionales de entrada, lo que genera teorías de salida divergentes. Las correlaciones que realiza cada investigador desde unos elementos empíricos hasta unos elementos teóricos también son diferentes.
Mientras que Quintero, Vallarino de Bracho y Coronil parten de análisis global de grupo social, Briceño León seleccionó un pueblo y lo estudió en profundidad contextualizándolo en un ámbito social mayor, tradición de investigación conocida como «estudios de comunidad». Ahora -más allá de las diferencias temáticas- Quintero toma eventos para explicar la confirmación de una teoría que representa leyes sociales, Vallarino de Bracho describe situaciones reflejadas por los datos estadísticos, y Coronil describe acontecimientos en los que participan actores.
4. Conclusiones
Se ha hecho referencia que una ciencia con estatus de madurez es aquella que tiene programas de investigación en los que están anticipados hechos nuevos y nuevas teorías (Serrano, 1990). En el caso de la investigación social realizada sobre la relación petróleo y cambio social en Venezuela -por decirlo de alguna manera- todavía tiene baja capacidad heurística.
Hasta ahora la investigación sociológica, antropológica e histórica no ha logrado avanzar más allá de la descripción y la explicación en su esfuerzo de investigación. Sin embargo, la debilidad no está en éste punto sino en la poca articulación como programa de investigación.
Como se observa en los resultados presentados, aunque existe una serie de esfuerzos dirigidos hacia un área temática de investigación o problema, no existe comunidad epistemológica entre ellos. Los cuatro primeros autores sólo tienen en común estar referido a algún aspecto del petróleo ya que aborda diferentes objetos de investigación mediante estrategias de investigación diferenciales. El trabajo de Coronil es aquel que más retoma de la anterior experiencia de investigación.
La posibilidad de constituir una línea de investigación en este sentido pasa por la consolidación de una comunidad epistemológica de investigadores. El esfuerzo apenas comienza.
Notas
1. En novela, por ejemplo, vale rescatar quizá la más reconocida: Mene de Ramón Díaz Sánchez. Mucho más conocida que Casandra, también sobre la misma temática y editada en 1957, fue escrita durante la estada laboral del autor como empleado petrolero en Cabimas durante la década de 1930. Además se puede reseñar Sobre la misma Tierra de Rómulo Gallegos y Oficina No. 1 de Miguel Otero Silva.
2. Los trabajos reseñados corresponden a un trabajo historiográfico de Juan Besson, recopilaciones documentales de José López de Sagredo y Bru, así como las bien documentadas recopilaciones de Jesús Prieto Soto. Más que trabajos de investigación científico sociales propiamente dichos, son trabajos de recopilación documental que no cumplen con el perfil de trabajos literarios.
3. La temática «cambio social» no debe ser confundida con «impacto social». Cambio social tiene que ver con las variaciones diacrónicas que experimenta una sociedad. El impacto social, por otro lado, da cuenta de variaciones mucho más limitadas en el tiempo, es decir, cambios mucho más sincrónicos.
4. El propósito del presente trabajo implica que la obra analizada haya circulado de manera edita para que haya estado sometida al escrutinio de la comunidad científica. Los trabajos inéditos, sin que por ello descalifique su calidad, tiene poca presencia pública. Aunque hay una gran cantidad de tesis elaboradas al respecto, sin embargo, salvo un pequeño grupo escrutador, la mayor parte de las veces pasa desapercibida.
5. Esta distinción requiere algunas precisiones. La sociología y la antropología están interesadas en el estudio de las relaciones sociales en estricto sensu. Este criterio de distinción puede ser polémico para algunos de los lectores, fundamentalmente aquellos que valoran a la economía como una ciencia social. La economía coloca el énfasis de su esfuerzo en lo referente a la asignación de recursos. Asumiendo como cierto que para producir se establecen determinadas relaciones sociales de producción así como que la disciplina reconoce la importancia de instituciones para el funcionamiento de una economía moderna, gran parte de la economía no aborda propiamente al hecho social. Incluso, citando al reconocido economista francés Jean-Paul Fitoussi, ... La science économique est enseignée comme un conglomérat de techniques davantage que comme une discipline intellectuelle... (Allemand, 2000). La historia -o más bien, la historiografía- aunque aborda temas y problemas de interés para la comprensión de los fenómenos sociales está mucho más interesada en el estudio de la secuencia de hechos. La ciencia política –asumiendo la tesis dominante hoy de Giovanni Sartori- se plantea la autonomía y la naturaleza propia del hecho político; esta idea lleva a marcar algunas distinciones entre la ciencia política y la sociología política. Un detalle adicional: obras como la de Urbaneja (1993), más que dar cuenta de una obra politológica, en palabras del mismo autor, corresponde a la historia de las ideas, otro campo disciplinario.
6. Rodolfo Quintero [Maracaibo, 1909-Caracas, 1985] antropólogo, profesor universitario, político y dirigente sindical. Encarcelado por la rebelión estudiantil de 1928 es iniciado en el marxismo-leninismo. En 1931 figura como uno de los organizadores de las primeras células clandestinas del Partido Comunista en Venezuela (PCV) y establece ese mismo año la Sociedad Obrera de Mutuo Auxilio de los Trabajadores Petroleros de Cabimas (SOMAP), una de las primeras organizaciones de carácter sindical de la industria petrolera en el país. Detenido en repetidas oportunidades por motivos políticos, es participante clave entre 1931 y 1949 en la organización de la izquierda venezolana. Expulsado del país en 1949, se radica en México donde cursó la carrera de antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México. A su regreso a Venezuela en 1958 se incorpora al personal docente de la Universidad Central de Venezuela y obtiene el doctorado en ciencias antropológicas. Aunque mantiene su vinculación con el PCV y participa en su central laboral, dedica la última parte de su vida a la carrera universitaria centrando su obra en el análisis del movimiento obrero venezolano y de los cambios que el petróleo produjo en la vida del país.
7. Carmen Vallarino de Bracho es socióloga, nacida en Panamá pero con residencia en Maracaibo desde la década de 1970. Realizó estudios en la Universidad de París X-Nanterre y en la Universidad del Zulia, donde es miembro de su personal docente y de investigación.
8. Roberto Briceño León [Valera, 1951] es doctor en ciencias sociales, sociólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, donde ha dictado clases en las escuelas de sociología y arquitectura, además de encabezar el Laboratorio de Ciencias Sociales. Presidente de la Asociación Venezolana de Sociología y miembro directivo de la International Sociological Association.
9. María Sol Pérez Schael es licenciada y magister en sociología, egresada de la Universidad de París VIII. Es docente de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela.
10. Fernando Coronil, historiador venezolano egresado de la Universidad de Stanford, con PhD en antropología de la Universidad de Chicago. Residente en los Estados Unidos desde la década de 1980, trabaja en la Universidad de Michigan donde es profesor en los departamentos de historia y antropología, dirigiendo el programa doctoral de Antropología e Historia.
11. Aunque su nombre indique que fue elaborado para la realización de investigación educativa, su nivel de generalidad le permite abordar procesos de investigación en cualquier disciplina y sub-especialidad. De allí su utilidad, al respecto ver Padrón Guillén (1998).
12. A principios de la década de 1980 emergió un tema de investigación denominado Social Impact of Oil [impacto social del petróleo]. El esfuerzo inicial de estos estudios fue Escocia donde -en el marco de la expansión de las actividades petroleras en el Mar del Norte- se llevaron a cabo investigaciones de cómo petróleo -más allá de sus aspectos económicos, geopolíticos o legales- fue capaz de generar cambios permanentes en los grupos sociales. Resaltan Social Impact of Oil in Scotland [El impacto social del petróleo en Escocia] de Ron Parsler y Dan Shapiro, así como Social Impact of Oil. The Case of Peterhead [El impacto social del petróleo. El caso de Peterhead] de Robert Moore, editados ambos en 1980 y 1982 respectivamente. Este último autor publicó con Peter Wybrow en 1984 Women in the North Sea Oil Industry [La mujer en la industria petrolera del Mar del Norte]. Ese mismo año, Saad Eddin Ibrahim, sociólogo egipcio-americano, publicó The New Arab Order: a Study of the Social Impact of Oil Wealth [El nuevo orden árabe: un estudio del impacto social de la riqueza petrolera]. Más tarde vería luz en 1990 el trabajo The Impact of Oil on a Developing Country: the Case of Nigeria [El impacto del petróleo en un país en desarrollo: el caso de Nigeria] de la africanista Augustine Ikein. Actualmente, en el marco de una línea de trabajo mayor, se desarrolla en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires el proyecto Impacto social de los grandes emprendimientos hidrocarburíferos en la cuenca neuquina a cargo del antropólogo Alejandro Omar Balazote. Incluso, el área parece estar convirtiéndose en referencia para organismos multilaterales: el Banco Mundial activó la iniciativa Oil and Gas Social Impact [Impacto social del petróleo y del gas] para reunir empresas del sector, consultores e investigadores interesados. En caso de conveniencia por parte del lector, la dirección electrónica de esta última es http://www.worldbank.org/ogsimpact/index.htm.
13. La bibliografía citada o referencias es utilizada en la redacción científica para soportar afirmaciones realizadas por el autor (Martínez y La Roche, 1995). Por ello el uso adecuado de la misma es clave para la construcción argumentativa de un trabajo científico. En este sentido, su revisión es un buen indicador de qué tan próximo o no está un determinado trabajo con respecto a una determinada comunidad de investigadores.
14. El trabajo de Vallarino de Bracho, sin embargo, fue citado por Gómez (2000). Creemos que esto se debe a la coincidencia de perspectivas: ambos trabajos hicieron énfasis en la lectura en la transformación de la estructura agraria en el ámbito regional.
15. El texto de Quintero utiliza algunos conceptos devenidos del marxismo: pequeña burguesía, proletariado, lumpen proletariado, clases sociales, entre otras. Se construye críticamente frente al evolucionismo, al difusionismo y el funcionalismo en antropología, además del idealismo de Benedetto Croce. Sin embargo -más que analítico- el texto tiene más un velado carácter testimonial. Un ejemplo de ello es cuando habla de la Generación de 1928, de la que él formó parte. Sin embargo, nunca habla en primera persona sino que utiliza el lenguaje impersonal.
16. Cuando el objeto de estudio se observa en términos de relaciones entrada-salida implica que ante determinadas ausencias o presencias, el grupo social es modificado en consecuencia. Así, Quintero plantea que la cultura del petróleo es un avance colonizador que lleva a desmontar a la sociedad venezolana convirtiéndola en una sociedad sometida. Para Vallarino de Bracho la presencia del petróleo dio forma a la estructura agraria, la cual no la hubiese tenido en caso de no estar allí. Briceño León, por otro lado, estudia como la inserción/exclusión en las redes de distribución de la renta configuró a la sociedad tinaquillense. Mientras que Coronil estudia esto mismo sólo que sobre la concepción histórica.
17. Durante las décadas de 1960 a 1970 se desarrollaron en Francia algunas lecturas autodenominadas «estructuralistas». Todas comparten su interés por el estudio de la estructura como prerrequisito para el estudio de la historia. El detalle está en que cada una define estructura de manera diferente. Mientras que el estructuralismo antropológico y sociológico se interesó en aspectos lingüísticos y discursivos, el marxismo estructuralista está más interesado en la estructura social y económica. Al respecto, ver Ritzer (2002).
18. Para Briceño León, la clave sociológica para comprender las sociedades exportadoras de petróleo es la «competencia por la renta». En éste sentido, la clave analítica de tal idea es la competencia por la renta como conducta. Aunque toma algunas ideas de la obra de Asdrúbal Baptista -quien luego desarrollaría su tesis sobre el capitalismo rentístico (1997)- sin embargo el referente fundamental es el concepto de Rent-Seeking Society, tomado del trabajo de Anne Krueger pero que ya había sido considerado por Gordon Tullock. La diferencia entre ambos autores es que la primera trabajo la economía política en sociedades menos desarrolladas en las que el Estado es un actor fundamental. Al respecto, ver Tullock (2003).
Bibliografía citada
1. Allemand, Sylvain (2000, diciembre). Recontre avec Jean Paul Fitoussi: Léconomie, una science pour déchiffrer le monde. Sciences Humaines, 111: 40-43. [ Links ]
2. Baptista, Asdrúbal (1997). Teoría económica del Capitalismo rentístico. Economía, petróleo y renta. Caracas, Venezuela: Ediciones IESA. [ Links ]
3. Baptista, Asdrúbal y Mommer, Bernard (1999). El petróleo en el pensamiento económico venezolano (2ª edición). Caracas, Venezuela: Ediciones IESA. [ Links ]
4. Briceño León, Roberto (1990). Los efectos perversos del petróleo. Caracas, Venezuela: Fondo Editorial Acta Científica Venezolana. Consorcio de Ediciones Capriles. [ Links ]
5. Cardozo Galué, Germán (1987). Bibliografía zuliana. Ensayo 1702-1975. Maracaibo, Venezuela, Universidad del Zulia. [ Links ]
6. Corbetta, Piergiorgio (2003). Metodología y técnicas de investigación social, traducido por Marta Díaz Ugarte y Susana Díaz Ugarte. Madrid, España: McGraw Hill Interamericana. [ Links ]
7. Coronil, Fernando (2002). El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela, traducido por Esther Pérez. Caracas, Venezuela, Editorial Nueva Sociedad-Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico Universidad Central de Venezuela. [ Links ]
8. Dávila, Luis Ricardo (2000). Modernidad, nación y petróleo en Venezuela. Revista BCV, XIV-2: 107-130. [ Links ]
9. Gómez, Humberto (2000). Barinas, Estado y economía. Petróleo y agricultura 1909-1995. Barinas, Venezuela: Universidad Ezequiel Zamora. [ Links ]
10. Iranzo Amatriaín, Juan Manuel y Blanco Merlo, Rubén (1999). Sociología del conocimiento científico. Madrid, España: Centro de Investigaciones Sociológicas – Universidad Pública de Navarra. [ Links ]
11. Lakatos, Imre (1970). Falsification and the Methodology of Scientific Research Programes. En Criticism and the Groth of Knowlegde, Volumen 4, editado por Imre Lakatos y Alan Musgrave. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press. [ Links ]
12. Maldonado Veloza, Fabio (1996). El proceso petrolero. Sus paradigmas kuhnianos. Mérida, Venezuela: Universidad de Los Andes. [ Links ]
13. Martínez, María A. y La Roche, Pablo M. (1995). Recomendaciones para publicar en revistas arbitradas. Maracaibo, Venezuela: Universidad del Zulia. [ Links ]
14. Padrón Guillén, José (1998). La estructura de los procesos de investigación. Caracas, Venezuela: Decanato de Investigación de la Universidad Simón Rodríguez. [ Links ]
15. Pérez Schael, María Sol (1993). Petróleo, cultura y poder en Venezuela. Caracas, Venezuela: Monte Ávila Editores. [ Links ]
16. Quintero, Rodolfo (1978). El petróleo y nuestra sociedad (3ª edición). Caracas, Venezuela, Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela. [ Links ]
17. Quintero, Rodolfo (1985). La cultura del petróleo (2ª edición). Caracas, Venezuela: Ediciones FACES/UCV. [ Links ]
18. Ritzer, George (2002). Teoría sociológica moderna, traducido por María Teresa Rodríguez Casado. Madrid, España: McGraw Hill Interamericana. [ Links ]
19. Rodríguez Gallad, Irene (1974). El petróleo en la historiografía venezolana. Caracas, Venezuela: División de Publicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. [ Links ]
20. Serrano, Jorge A. (1990). Filosofía de la Ciencia. México, México: Editorial Trillas. [ Links ]
21. Sullivan, William M. y Burggraaff, Winfield J. (1977). El petróleo en Venezuela. Una bibliografía. Caracas, Venezuela: Fundación para el Rescate del Acervo Documental Venezolano – Ediciones Centauro. [ Links ]
22. Tullock, Gordon (2003). The Origin Rent-Seeking Concept. International Journal of Bussiness and Economics, 2: 1-8. [ Links ]
23. Urbaneja, Diego Bautista (1993). Pueblo y petróleo en la política venezolana del siglo XX. Caracas, Venezuela: Monte Ávila Editores. [ Links ]
24. Vallarino de Bracho, Carmen (1989). La nueva frontera... de cómo se sembró el petróleo. Maracaibo, Venezuela: Editorial de la Universidad del Zulia. [ Links ]