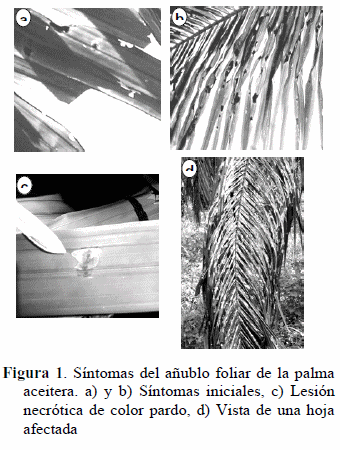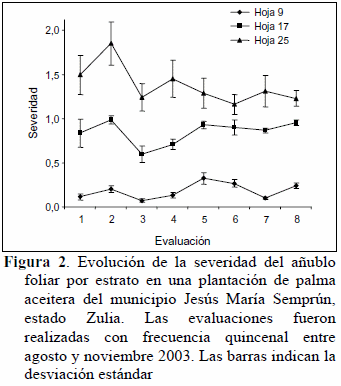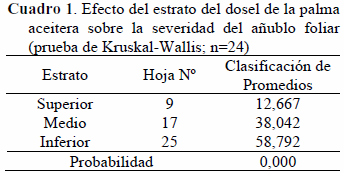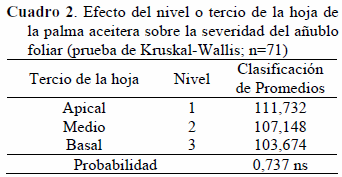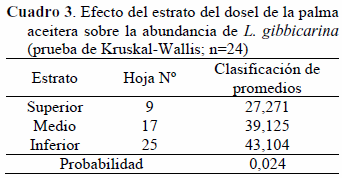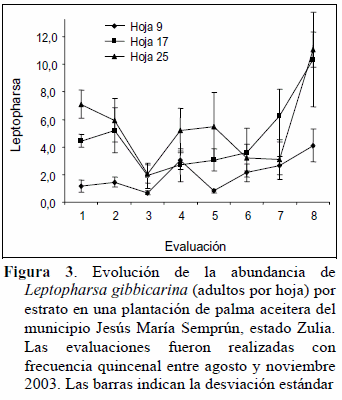Servicios Personalizados
Revista
Articulo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO -
 Accesos
Accesos
Links relacionados
-
 Similares en
SciELO
Similares en
SciELO
Compartir
Bioagro
versión impresa ISSN 1316-3361
Bioagro v.22 n.3 Barquisimeto dic. 2010
Diagnóstico y evaluación de pestalotiopsis, e insectos inductores, en plantaciones de palma aceitera al sur del lago de Maracaibo, Venezuela
Marlyn Escalante1, David Damas2, Darwin Márquez1, Wilmer Gelvez1, Hernando Chacón1, Asdrúbal Díaz3 y Bridget Moreno1
1 Universidad Nacional Experimental del Táchira, Venezuela. e-mail: mescalan@unet.edu.ve
2 Palmeras Diana del Lago C.A, Venezuela.
3 Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas Venezuela
RESUMEN
La Pestalotiopsis o añublo foliar es una afección severa de las plantaciones venezolanas de palma aceitera (Elaeis guineensis) que ocasiona importantes disminuciones en los rendimientos del cultivo. A fin de diagnosticar y evaluar esta afección y sus insectos inductores se tomaron quincenalmente muestras foliares y se registró la severidad de la enfermedad y abundancia de insectos en los estratos superior, medio e inferior del dosel, a la vez que las hojas evaluadas se dividieron en tercios (apical, medio y basal). Los géneros relacionados con la enfermedad fueron Pestalotiopsis y Curvularia y el insecto inductor en la zona fue Leptopharsa gibbicarina (Hemiptera:Tingidae). La enfermedad incrementa su severidad a medida que se desciende en el dosel, pero afecta por igual manera a toda la hoja. Las poblaciones de L. gibbicarina fueron más abundantes en los estratos medio e inferior de la planta. Se desarrolló un modelo que explica el comportamiento de la enfermedad. Los resultados de este trabajo pueden servir de fuente para el diseño de estrategias de manejo de este complejo de hongos, basadas principalmente en el manejo integrado del insecto inductor, asegurando así soluciones estables en el tiempo.
Palabras clave adicionales: Elaeis guineensis, Curvularia, Leptopharsa gibbicarina
Diagnosis and evaluation of pestalotiopsis, and insect vectors, in an oil palm plantation at the South of Maracaibo Lake, Venezuela
ABSTRACT
The Pestalotiopsis or gray leaf blight is a severe disease in Venezuelan plantations of oil palm (Elaeis guineensis) that causes important yield losses. In order to diagnose and evaluate the severity of the disease and the abundance of inductive insects, foliar samples coming from the upper, medium and lower portions of the canopy were taken each other week. For the evaluation, apical, media and basal part of the leaves were considered. The fungal genera related to the disease were Pestalotiopsis and Curvularia, and the inductive insect in the zone was Leptopharsa gibbicarina (Hemiptera: Tingidae). The disease increased its severity as it descended in the canopy, but equally affected any part of the leaf. The populations of L. gibbicarina were more abundant in the medium and lower portion of the plant canopy. A model that explains the behavior of the disease was developed. These results may be useful to design strategies of management of this fungi complex, mainly based in the integrated management of the inductive insect, thus assuring stable solutions in time.
Additional key words: Elaeis guineensis, Curvularia, Leptopharsa gibbicarina
Recibido: Noviembre 2, 2009 Aceptado: Octubre 29, 2010
INTRODUCCIÓN
El déficit en la producción de grasas y aceites vegetales en Venezuela es alto y las plantaciones de palma aceitera representan la principal fuente de grasas vegetales de origen interno (Bustamante, 2001). Este cultivo luce como el rubro más promisorio para lograr superar dicho déficit por sus altos rendimientos, existencia de grandes áreas potenciales para su siembra y competitividad de precios, además de poseer características que lo hacen socialmente beneficioso para el país. La palma aceitera puede ser afectada por diversas enfermedades (Chinchilla y Escobar, 2007), y entre ellas, en el estado Zulia se encuentra el añublo foliar o pestalotiopsis, la cual es una enfermedad causada por un complejo de hongos débiles y cuyo síntoma es la necrosis del área foliar con el consiguiente efecto sobre la capacidad fotosintética de la planta.
Helmintosporium sp., Colletotrichum sp., Curvularia sp., Phyllosticta sp., Macrophoma sp., Gloeosporium sp. y Mycosphaerella sp. se han reportado como agentes causales de esta enfermedad; sin embargo, las especies más importantes son Pestalotia (=Pestalotiopsis) palmarum y P. glandicola. Este complejo de hongos débiles requiere de una herida hecha por algún insecto o daño mecánico para penetrar la cutícula de los foliolos de palma y causar la enfermedad (Chinchilla, 1989; Zenner y Posada, 1992).
La afección puede aparecer en cualquier estadio de la palma, pero en general es más severa en plantaciones mayores de cinco años (Chinchilla, 1989), pudiendo causar reducciones de producción superiores al 36 % (Zenner y Posada, 1992). En épocas de sequía se presenta un estado de inactividad en su acción infectiva, para continuar su desarrollo como saprófito sobre los restos vegetales de la planta (Genty, 1981).
En Venezuela se ha investigado poco el tema, aun cuando se conoce que la enfermedad está presente en el occidente del país, careciéndose entonces de información básica como identificación de los agentes causales, o de cuáles son los insectos inductores en estas condiciones. Por esto, es necesario el inicio de investigaciones que permitan el diseño de estrategias para el manejo de la enfermedad, ya que, dependiendo de la naturaleza de cada uno de ellos, la manera de enfrentar el problema variará según lo expuesto por Zenner y Posada (1992).
El objetivo de este estudio fue el diagnóstico y evaluación del añublo foliar en la palma aceitera (Elaeis guineensis, Jacq.) y sus insectos inductores en una plantación del Sur del Lago de Maracaibo, Venezuela.
MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se llevó a cabo en plantaciones de palma aceitera de la empresa Palmeras Diana del Lago, ubicada en el municipio Jesús María Semprún del estado Zulia. La temperatura promedio es de 24 °C, con precipitación anual de 3700 mm (max) y 1900 mm (min). Los suelos son franco arcillosos, con drenaje interno limitado, inundables en el período de lluvias.
Las evaluaciones se realizaron en palma hibrido Deli x Avros, sembrada en el año 1991. En cada lote experimental se tomaron muestras de tejido foliar, presuntamente afectadas con añublo foliar. Estas muestras de foliolos se colocaron en bolsas plásticas, debidamente identificadas y se trasladaron al laboratorio de fitopatología de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Luego se realizó un examen macroscópico bajo lupa estereoscópica, describiéndose los síntomas observados y los signos del patógeno. Luego se realizaron los aislamientos de los hongos presentes en dichas lesiones, para lo cual se cortaron trozos de aproximadamente 0,25 cm2 del material vegetal afectado y se procedió a la esterilización superficial de las muestras vegetales por medio de la inmersión por un minuto en alcohol etílico 70 % v/v. Se realizaron aislamientos y subsecuentes reaislamientos en medio papa-dextrosa-agar. Luego de obtenidos los cultivos puros se aplicó la técnica de microcultivos con el fin de observar las estructuras reproductivas de los hongos para su identificación taxonómica (Brathwaite, 1985).
Se colectaron muestras de los insectos raspadores y chupadores presentes en las hojas colectadas y en el laboratorio se realizó una selección de los posibles inductores del añublo foliar con base en la bibliografía existente y a su sistema de alimentación. Los estados inmaduros colectados se mantuvieron en jaulas especialmente diseñadas para tal efecto a fin de recuperar los adultos (Moya, 1998). La identificación de los adultos fue realizada por el Dr. Luis Napoleón Vásquez del Fondo de Investigaciones en Palma Aceitera (Foninpal) en el estado Monagas.
Con una frecuencia quincenal se registró la severidad de la enfermedad de acuerdo a la siguiente metodología desarrollada tomando en cuenta la propuesta de Mariau (1994: previo al inicio de la evaluación, se tomaron hojas afectadas por añublo foliar, que mostraran todo el gradiente de enfermedad observada en campo, es decir, se tomaron muestras que presentaban desde una sola mancha hasta la mayor cantidad de área foliar afectada. En base a estas hojas, se estableció una escala de evaluación fijada desde el grado 0 al 4, donde 0 equivale de 0 a 10 % del área foliar necrosada, 1 va de 11 a 20 %, 2 del 21 al 30 %, 3 del 31 al 40% y 4 equivale a más del 40 % del área necrosada.
Así mismo, se dividió imaginariamente la hoja evaluada en tres tercios (apical, medio y basal), denominándose niveles 1, 2 y 3, respectivamente, sobre cada uno de los cuales se tomó lectura del grado de severidad que presentaban.
La evaluación se realizó sobre la misma hoja cortada para la revisión de las poblaciones de insectos (Damas, 1996), a fin de perjudicar en menor cuantía a la planta muestreada. De este modo, se obtuvo una serie de datos con relación a la presencia y desarrollo de la enfermedad en los estratos superior, medio e inferior del dosel de la plantación (numeradas a partir del estrato superior como las hojas 9, 17 y 25, respectivamente) en cada nivel foliar.
Como se señaló, se realizaron en cada lote muestreos quincenales del estado de plagas en la plantación siguiendo la metodología de evaluación descrita por Damas (1996), para cada uno de los estratos y niveles establecidos.
Debido a que los datos recopilados en las evaluaciones anteriores no cumplieron con el supuesto de normalidad, se analizaron por medio de las pruebas no paramétricas de Kruskal-Wallis para determinar si existía diferencia entre la severidad de la enfermedad encontrada en cada nivel foliar y estrato de la plantación, y entre la abundancia de insectos presentes en cada estrato de la plantación. Así mismo, se realizaron análisis de correlación y regresión para cotejar la abundancia de los insectos encontrados en cada estrato con los datos de severidad de la enfermedad y se desarrolló el modelo que mejor describió dicha asociación.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Identificación de los agentes causales del añublo foliar Los síntomas observados correspondieron inicialmente a pequeñas manchas circulares en el envés de los foliolos, con presencia de un halo amarillento indefinido; luego la lesión se extendió y tomó color pardo-marrón. Posteriormente, ocurrió necrosis de los tejidos y la coloración central cambió de marrón a gris con definición de los bordes de las lesiones, las cuales fueron más comunes en las áreas cercanas a la nervadura central del foliolo, por ser el sitio de alimentación preferida de los insectos. Luego se inició la coalescencia de lesiones para formar extensas necrosis en el centro de las cuales se observaron puntuaciones negras que son los signos del patógeno (acérvulos) (Figura 1).
Los aislamientos y reaislamientos de los microorganismos presentes en las lesiones originaron dos colonias, ambas de crecimiento algodonoso y sin tinción del medio, diferenciadas por el color (una parda y otra blanca). En los montajes de los microcultivos se identificaron los géneros Pestalotiopsis y Curvularia, los cuales en base al Index Fungorum (2008) son los anamórficos de Pestalosphaeria (Ascomycota: Amphisphaeriaceae) y de Cochliobolus (Ascomycota: Pleosporaceae), respectivamente. Estos resultados coinciden con lo reportado por otros autores quienes mencionan que el género Curvularia está entre los hongos que pueden causar lesiones sobre las que Pestalotiopsis se establece (Chinchilla, C. ASD, Costa Rica. Comunicación personal). Por su parte, Labarca et al. (2006), al realizar pruebas de patogenicidad, confirmaron el efecto detrimental del hongo Pestalotiopsis palmarum sobre plantas de palma aceitera en vivero.
Severidad de la enfermedad
Durante el período de evaluación, la hoja número 25 presentó los mayores niveles de severidad, seguida de las hojas 17 y 9 (Figura 2), y la prueba de Kruskal-Wallis detectó diferencias significativas entre las medianas para cada uno de esos estratos (Cuadro 1). Esto indica que la enfermedad se presenta de manera más severa a medida que se desciende en el dosel y lo cual se atribuye al hecho de que son las hojas más viejas las que han estado durante mayor tiempo expuestas al efecto de los insectos inductores y de los patógenos causantes de la enfermedad.
Por otra parte, no se detectaron diferencias significativas (P>0,05) para la severidad del añublo entre los tres niveles muestreados (Cuadro 2), es decir, que la enfermedad puede presentarse con la misma severidad en la parte apical, media o basal de las hojas.
Identificación de los insectos presentes en las hojas
Durante el período de estudio y en los lotes de plantación muestreados, sólo se observó la presencia de un insecto en número importante. El mismo fue identificado como Leptopharsa gibbicarina Froeschner (Hemiptera: Tingidae). L. gibbicarina, conocido con el nombre común de chinche de encaje, es un pequeño insecto de aproximadamente 2,5 mm de longitud por 1,2 mm de ancho en su estado adulto, de color blanco traslúcido con expansiones laterales foliáceas, transparentes y carinas dorsales bien desarrolladas sobre el protorax. Las ninfas recién emergidas son de color blanco crema traslúcido con la cabeza y ojos naranja, posteriormente cambian a un color cenizo oscuro y el abdomen se torna negro. Los huevos son elípticos, de 0,6 mm de longitud, de color crema hialino y se tornan crema opaco con manchas anaranjadas cuando están próximos a la eclosión; se ubican aisladamente dentro del parénquima del foliolo o superficialmente, en ambos casos cerca de la nervadura. El ciclo de vida total varía entre 40 y 73 días, con un período de incubación de la etapa de huevo de 15 días aproximadamente, con cinco instares ninfales. El adulto tiene una longevidad entre 20 y 36 días (Zenner y Posada, 1992; Genty, 1981; Díaz, 2001).
También se detectó, pero sólo en forma muy esporádica, la presencia Spaetiella sp. (Coleoptera: Crisomelidae), la cual producía un raspado a los foliolos al momento de su alimentación. Sin embargo, en otras plantaciones de palma aceitera afectadas con añublo foliar ubicadas en el mismo municipio, se observaron altas poblaciones de este insecto (40-50 adultos por hoja) y muy bajas de L. gibbicarina, lo que conduce a pensar en este insecto como otro posible inductor de la enfermedad.
La abundancia de L. gibbicarina varió desde un máximo de 6,0 adultos por hoja en el estrato superior hasta 17,65 y 17,38 adultos por hoja en los dos estratos siguientes, respectivamente. La prueba de Kruskal-Wallis determinó que las medianas de estos datos presentan diferencia significativa y que la abundancia de adultos del insecto en el estrato superior fue menor que la observada en los estratos medio e inferior (Cuadro 3). Esto coincide por lo expresado por Zenner y Posada (1992) y Calvache et al. (2000), quienes afirman que el mayor daño de este insecto ocurre especialmente en las hojas bajeras que es donde se concentra la mayor cantidad de población. Al observar el progreso en el tiempo del insecto (Figura 3), se destaca que si bien las mayores abundancias ocurren generalmente en las hojas inferiores, no existió un patrón constante, lo cual puede atribuirse al vuelo de los insectos hacia otras hojas o hacia otras plantas como consecuencia de la perturbación producida al momento de colectar la hoja a evaluar. Por otra parte, se notó un incremento de la abundancia en todos los estratos hacia el final del período de evaluación, como posible respuesta a condiciones climáticas favorables para el insecto, es decir, el inicio de la época de sequía. En tal sentido, Calvache et al. (2000) expresan que el daño causado por el chinche depende de las condiciones ambientales de la zona.
Relación de la enfermedad con los factores involucrados en su severidad
Se encontró una relación significativa entre severidad (según la escala predeterminada) y la abundancia del insecto (número de adultos por hoja), pero debido al bajo coeficiente de correlación (r=0,38), se optó por un análisis de regresión que incluyera también a la variable estrato (representado por el número de la hoja). El modelo quedó representado por la siguiente ecuación: Severidad (S)= -0,4763 + 0,0135*I + 0,0720*E (R2 = 80,8**), donde I es la abundancia del insecto y E el estrato.
El mayor coeficiente del estrato (0,0720) con relación al coeficiente del número de insectos (0,0135) refleja que la severidad de la enfermedad está más afectada por la posición o edad de la hoja que por la abundancia del insecto. Esto está acorde con la altísima probabilidad estadística detectada para el efecto del estrato (P≤0,001) sobre la enfermedad (Cuadro 1) en contraste con la menor probabilidad (P≤0,01) para el efecto del insecto (Cuadro 3). No obstante, se debe destacar que en ambos casos las probabilidades son altamente significativas.
En términos prácticos, la ecuación desarrollada indica que si existe una población de 10 adultos en la hoja número 9 se podría esperar una severidad de S=0,31 según la escala predeterminada, pero si existiera la misma población en la hoja número 17 la severidad esperada en esa hoja sería mucho mayor, es decir, S=0,88. Por otro lado, si en la misma hoja 9 la población de insectos fuese el doble (20 adultos por hoja), la severidad esperada aumenta sólo un poco (S=0,44). Genty et al. (1975) encontraron que en las hojas jóvenes, aun existiendo daños del insecto y poblaciones elevadas del mismo, no se observaron manchas, mientras que en hojas maduras e inferiores en las mismas condiciones de plaga aparecían manchas en número importante que luego incrementaban su tamaño y necrosaban gran parte del área foliar.
CONCLUSIONES
Los géneros de hongos encontrados como relacionados con el añublo foliar de la palma aceitera fueron Pestalotiopsis y Curvularia.
La enfermedad incrementa su severidad a medida que se desciende en el dosel de la planta, pero afecta de igual manera tanto al ápice como a la parte media o a la base de las hojas.
Aunque se detectó cierta presencia de Spaetiella sp., el principal insecto inductor del añublo foliar en la zona de estudio fue Leptopharsa gibbicarina, el cual presenta mayor abundancia en los estratos medio e inferior de la planta. Las poblaciones son suficientes para producir las heridas que requieren los patógenos para causar la enfermedad a niveles importantes.
El modelo que mejor explicó la severidad de la enfermedad en las hojas relaciona a ésta con las variables de abundancia del insecto y estrato de la planta. El modelo es Severidad = -0,4763 + 0,0135*I + 0,0720*E (R2 = 80,8**), donde I es la abundancia del insecto y E el estrato.
LITERATURA CITADA
1. Brathwaite, C. 1985. An Introduction to the Diagnosis of Plant Disease. Editorial IICA. San José, Costa Rica. Serie Libros y Materiales Educativos N° 47. 39 p. [ Links ]
2. Bustamante, A. 2001. Cadena agroalimentaria de las oleaginosas, con énfasis en la palma aceitera (Elaeis guineensis, Jacq.). In: R. Barrios (ed.). Seminario sobre Actualización en la Producción de Palma Aceitera. UDO-INIA. Maturín. pp. 4-47. [ Links ]
3. Calvache, H., P. Franco, J. Aldana y R. Aldana. 2000. Plagas de la palma de aceite en Colombia. Centro de Investigación en Palma de Aceite. Bogotá. 90 p. [ Links ]
4. Chinchilla, C. 1989. Enfermedades de la palma aceitera. In: Principales Enfermedades de la Palma Aceitera. Agricultural Services & Development (ASD). Costa Rica. pp. 1-62. [ Links ]
5. Chinchilla, C. y R. Escobar. 2007. El anillo rojo y otras enfermedades de la palma aceitera en Centro y Suramérica. ASD Oil Palm Papers 30: 1-27. [ Links ]
6. Damas, D. 1996. Método de evaluación y control de insectos defoliadores de la palma aceitera (Elaeis guineensis, Jacq.) utilizado por Palmeras Diana del Lago C. A. In: Memorias I Encuentro Nacional de Palmicultores. FONAIAP. Santa Bárbara del Zulia, Venezuela. pp. 13-38. [ Links ]
7. Díaz, A. 2001. Plagas del cultivo de la palma aceitera. In: R. Barrios (ed.). Seminario sobre Actualización en la Producción de Palma Aceitera. UDO-INIA. Maturín. pp. 161-194 [ Links ]
8. Index Fungorum. 2008. CABI Bioscience. http://www.speciesfungorum.org/names/names/asp (consulta del 09/01/2008). [ Links ]
9. Genty, P. 1981. Investigaciones entomológicas sobre la palma africana en América Latina. Oleagineux 36(12): 585-594. [ Links ]
10. Genty, P., G. López y D. Mariau. 1975. Daños de Pestalotiopsis consecutivos a unos ataques de Gargafia en Colombia. Oleagineux 30(5): 199-204. [ Links ]
11. Labarca, M., N. Sanabria y A. Arcia. 2006. Patogenicidad de Pestalotiopsis palmarum Cooke, sobre plantas de vivero de palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq.). Rev. Fac. Agron. (LUZ) 23(4): 420-428. [ Links ]
12. Mariau, D. 1994. Método de control del complejo de chinches de encaje-Pestalotiopsis sobre palma aceitera en América Latina. Oleagineux 49(4): 189-195. [ Links ]
13. Moya, A. 1998. Evaluación de los defoliadores y sus enemigos naturales en el cultivo de la palma aceitera (Elaeis guineensis, Jacq.) en Santa Cruz del Zulia, Edo. Zulia. Tesis. Universidad Nacional Experimental del Táchira. San Cristobal. 62 p. [ Links ]
14. Zenner de Polaina, I. y F. Posada. 1992. Manejo de insectos plaga y benéficos de la palma africana. ICA. Manual de Asistencia Técnica 54. Ed. Produmedios. Bogotá. 124 p. [ Links ]