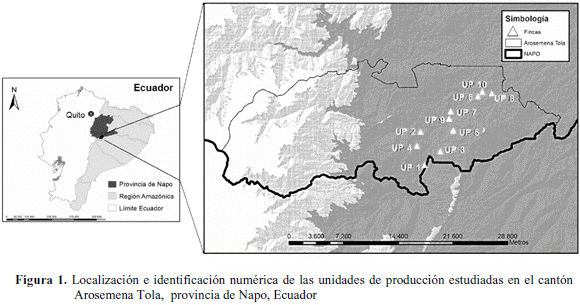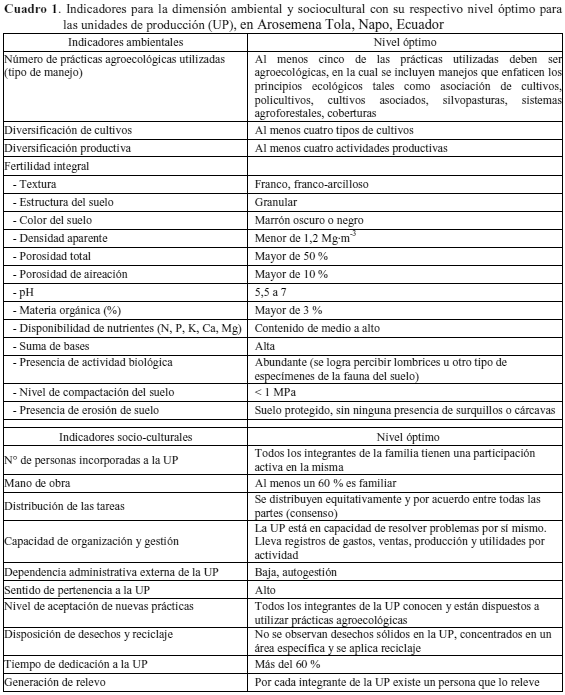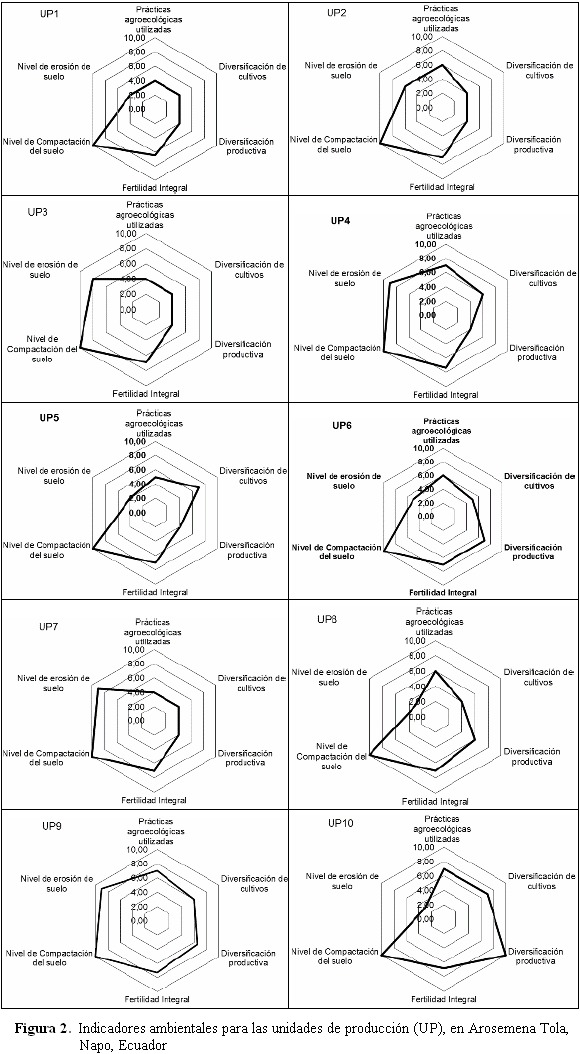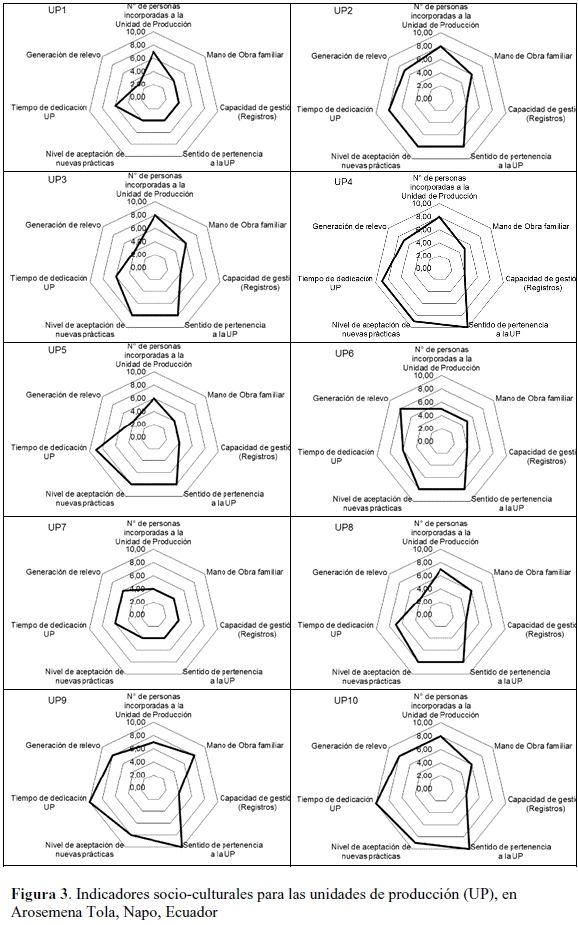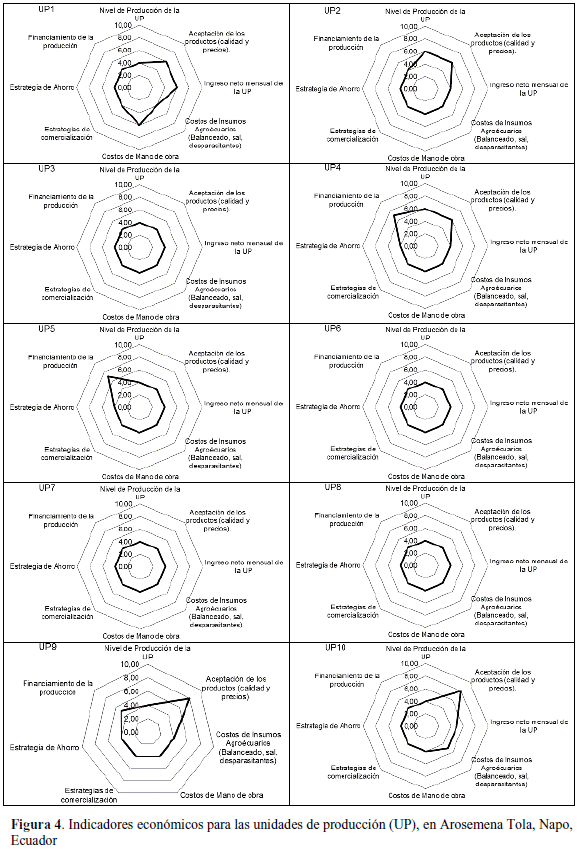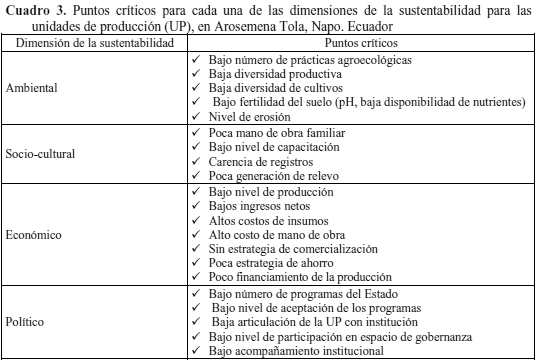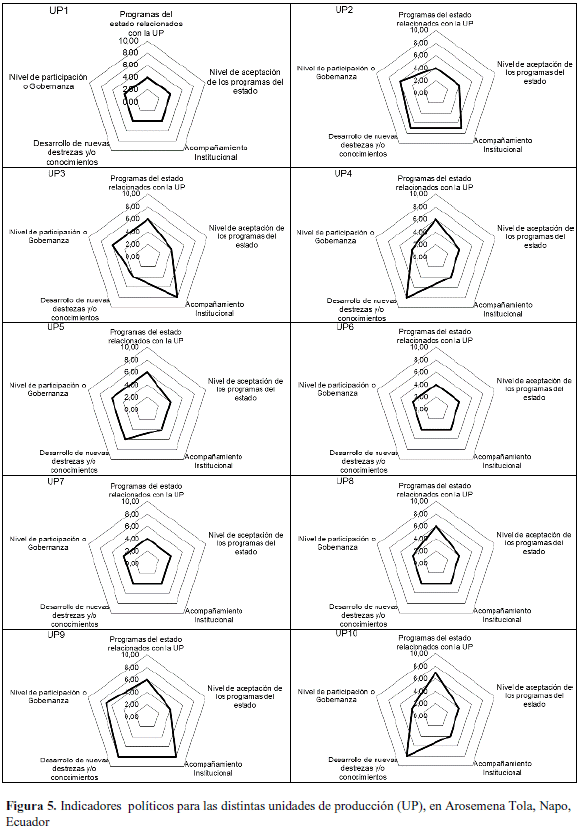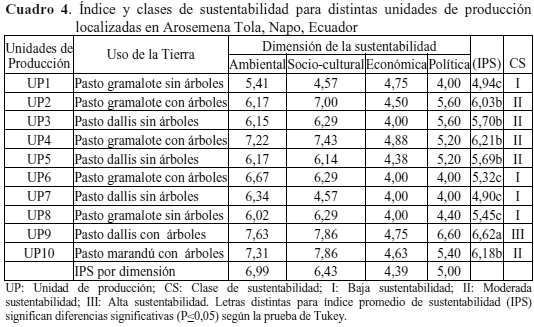Servicios Personalizados
Revista
Articulo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO -
 Accesos
Accesos
Links relacionados
-
 Similares en
SciELO
Similares en
SciELO
Compartir
Bioagro
versión impresa ISSN 1316-3361
Bioagro vol.29 no.1 Barquisimeto abr. 2017
Evaluación de la sustentabilidad mediante indicadores en unidades de producción de la provincia de Napo, Amazonia Ecuatoriana
Carlos Bravo-Medina1,2, Haideé Marín1, Pablo Marrero-Labrador1, María E. Ruiz1, Bolier Torres-Navarrete1, Henry Navarrete-Alvarado1, Galo Durazno-Alvarado1 y Daisy Changoluisa-Vargas1
1 Universidad Estatal Amazónica. Puyo, Pastaza, Ecuador. e-mail: cbravo@uea.edu.ec
2 Proyecto Prometeo SENESCYT-Ecuador
RESUMEN
La región amazónica ecuatoriana es una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta, la cual está amenazada por la deforestación y el avance de la frontera agrícola hacia sistemas ganaderos poco sustentables. El objetivo de este estudio fue evaluar la sustentabilidad en diferentes unidades de producción (UP) localizadas en Arosemena Tola, provincia de Napo, Ecuador mediante indicadores. El potencial de sustentabilidad fue evaluado a escala de finca en 10 UP aplicando una metodología basada en un sistema de puntuación que contempló indicadores ambientales, socio-culturales, económicos y políticos. El índice promedio de sustentabilidad presentó el siguiente orden: dimensión ambiental (6,99) > dimensión socio-cultural (6,43) > dimensión política (4,55) > dimensión económica (4,39), los cuales fueron clasificados de alta, moderada o baja sustentabilidad. Los resultados sugieren que la sustentabilidad a nivel de UP presenta niveles críticos en cada dimensión, siendo la económica y política las de mayores limitaciones. Los indicadores que deben ser mejorados son: a) número de prácticas agroecológicas b) diversificación de cultivos, c) actividades productivas), d) nivel de erosión, e) mano de obra familiar, f) la capacidad de gestión, g) nivel de producción, h) ingresos netos, i) costos de insumos, j) costo de mano de obra, k) estrategias de comercialización, l) estrategias de ahorro, m) financiamiento de la producción, n) acompañamiento institucional y, o) programas relacionados con la UP.
Palabras clave adicionales: Agroecología, agroforestería, Arosemena-Tola
Assessment of sustainability in production units of Napo province, Ecuadorian Amazon, by the use of indicators
ABSTRACT
The Ecuadorian Amazon region is one of the most biologically diverse regions of the planet, which is affected by deforestation and the advance of the agricultural frontier into unsustainable farming systems. In this study, sustainability of production units in Arosemena Tola, Napo, Ecuadorian Amazon was evaluated. Potential sustainability was assessed at farm scale in 10 production units (PU) by applying a methodology based on scoring system that included environmental, socio-cultural, economic and political indicators. The average rate of sustainability presented the following order: environmental dimension (6.99) > socio- cultural dimension (6.43) > political dimension (4.55) > economic dimension (4.39), which were classified as high, moderate, or low sustainability. The findings suggest that sustainability of each PU presents critical levels in each dimension, where economic and political dimensions are the most limited. The lowest scoring indicators are: a) number of agro-ecological practices, b) diversification of crops c) productive activities), d) level of erosion, e), family labor, f) management capacity, g) production level, h) net incomes, i) costs of inputs, j) cost of hand labor, k) marketing strategy, l) saving strategy, m) financing of production, n) institutional support, and o) programs related to the production unit.
Additional key words: Agroecology, agroforestry, Arosemena-Tola
Recibido: Mayo 15, 2016 Aceptado: Noviembre 21, 2016
INTRODUCCIÓN
La importancia de la Amazonía viene dada en relación a dos factores básicos: los recursos naturales que contiene y el porcentaje de la extensión de superficie que representa para cada país. En el Ecuador, la región amazónica representa cerca del 50 % del territorio, una de las zonas con mayor biodiversidad, con una gran riqueza de recursos naturales y forma parte del llamado pulmón de la tierra, donde se cumple gran parte del ciclo del carbono, crucial para la ecología del planeta y el clima. Esta gran cantidad de recursos necesitan ser conservados y manejados con criterios de sustentabilidad, y donde se ha destacado que la expansión de la frontera agrícola con la consiguiente destrucción de sus bosques representa el mayor impacto socio-ambiental a la Amazonía (Bravo et al., 2015).
Esta situación ha permitido el desarrollo de sistemas ganaderos y agrícolas que afectan los recursos naturales, en especial el componente suelo, y donde sus propiedades físicas, químicas y biológicas pueden impactar su fertilidad integral y su calidad.
Desde el punto de vista de la capacidad de uso del suelo, en la Amazonía ecuatoriana más de la mitad del territorio (52,7 %) tiene potencial para uso como bosque, lo que desde el enfoque del manejo sustentable y agroecológico establece como principio que cualquier sistema de producción a desarrollar debe estar fundamentado en usos compatibles con este ecosistema (Gliessman, 2007; Nieto y Caicedo, 2012).
Para que la discusión sobre desarrollo sustentable propase la mera retórica académica o política y aporte elementos sustantivos hacia un verdadero cambio de los modelos de desarrollo existentes, es necesario encontrar marcos conceptuales y herramientas prácticas que permitan hacer explícitos los grandes lineamientos de la discusión general sobre sustentabilidad (Masera et al., 2000). A nivel mundial y en Latinoamérica se han venido desarrollando y sistematizando marcos metodológicos para su aplicación a nivel de unidades de producción, que han permitido medir su desempeño ambiental, social, económico y político, es decir la evaluación de la sustentabilidad en un contexto de pequeños agricultores y ganaderos, mediante la selección participativa de indicadores (Delgado et al., 2010; Reardon y Alemán, 2010; Bravo et al., 2015). Los resultados de estos estudios coinciden en la gran utilidad que representa el uso de esta herramienta ya que facilita la toma de decisiones en aras de una gestión sustentable.
Bajo la perspectiva del cambio de uso de la tierra, los sistemas agroforestales (SAF) con el uso de especies nativas, con arreglos espaciales adaptados al contexto y diversificación de las actividades productivas (Franco et al., 2016) constituyen una alternativa viable para detener el avance de la frontera agrícola en la región amazónica (Jadán et al., 2012; Vallejo, 2012). Los SAF favorecen procesos naturales e interacciones biológicas, mejoran la calidad edáfica, disminuyen la dependencia de insumos químicos externos e incrementan la productividad agropecuaria, producción de madera, leña y frutos, a la vez que prestan diversos servicios ambientales (Murgueitio et al., 2011; Vallejo et al., 2013). En este contexto se planteó como objetivo evaluar la sustentabilidad mediante indicadores en diferentes unidades de producción (UP) localizadas en el cantón Arosemena Tola, provincia de Napo, Ecuador.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en la región baja, ubicada en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola, provincia Napo, región amazónica ecuatoriana, con una altura que oscila entre 500 a 600 msnm (Figura 1). El área bajo estudio ha sido clasificada como Bosque húmedo tropical, con una precipitación promedio de 4400 mm distribuidos uniformemente durante todo el año, alta humedad relativa (HR media de 86 %) y una temperatura promedio anual de 25 oC (Uvidia et al., 2015).
La sustentabilidad se caracterizó en diez UP mediante metodología que se basa en la evaluación del desempeño del agroecosistema de acuerdo con 32 indicadores con su nivel óptimo distribuidos en cuatro dimensiones (Cuadro 1 y 2), según Bravo et al. (2015). Para la selección de las UP se tomó en consideración el uso de la tierra con pastizales por ser el tercer grupo de ocupación más representativo de la Amazonía ecuatoriana (Vargas et al., 2013) y que representa el 26 % del área total de usos del cantón Arosemena Tola bajo estudio. Los usos de suelo evaluados se identificaron como sistemas silvopastoriles no sistemáticos (pastos con árboles dispersos), pasto sin árboles. El levantamiento y procesamiento de la información contempló las siguientes etapas:
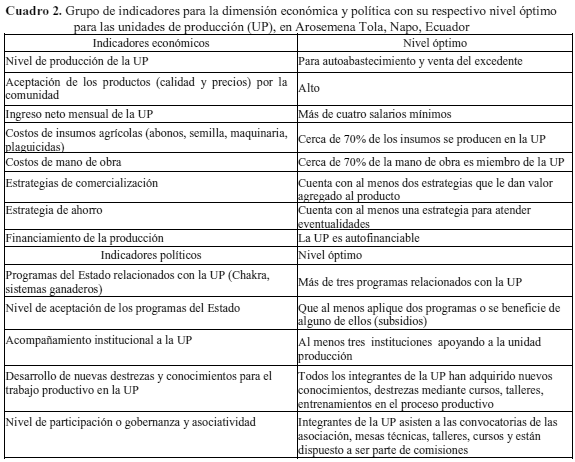
A) Aplicación de encuestas para el levantamiento de los indicadores en cada unidad de producción seleccionada. Dentro de la dimensión ambiental se evaluó la fertilidad del suelo usando parámetros morfológicos físicos, químicos y biológicos (Hernández et al., 2011). Se determinó el color de forma visual, la textura estimada de forma organoléptica por el método de la cinta, la estructura morfológica usando una tabla de referencia (granular, laminar ó blocosa) y la presencia de lombrices en un rango de apreciación en una escala arbitraria que varió entre nada, poco, medio y alto.
Posteriormente, siguiendo un esquema de muestreo sistemático, se estableció un transecto de cincos puntos de muestreo para el uso de tierra seleccionado en cada unidad de producción. Luego en cada punto de muestreo se localizó una subparcela de un área de 10 x 10 m, en la cual se recolectaron cinco submuestras de suelo a dos profundidades (0-10 y 10-30 cm) para conformar la muestra compuesta por punto y usarlas para la evaluación de parámetros químicos.
Para la determinación de parámetros físicos del suelo se usaron muestras no alteradas con cilindros de 5 cm de altura x 5 cm de diámetro recolectadas con un toma muestra tipo Uhland, midiéndose las variables siguientes: densidad aparente usando el método del cilindro (Blake y Hartge, 1986); distribución de tamaño de poros mediante la determinación de la porosidad total y la porosidad de aireación (poros de radio >15 µm) usando una mesa de tensión a un potencial mátrico de -10 kPa (Gee y Bauder, 1986).
En el caso de las variables químicas se midieron el carbono orgánico total (COT) mediante el método de digestión húmeda Walkley y Black (Nelson y Sommer, 1982). El pH se midió en una relación suelo-agua 1:2,5 y el nitrógeno total se determinó por el método de Kjeldahl. Las bases cambiables y el fósforo fueron extraídos según Olsen modificado (Bersth, 1995), y determinados por espectroscopía AA y espectro-fotometría de luz visible, respectivamente.
El proceso de compactación se evaluó mediante la resistencia a la penetración con un penetrómetro de impacto (Pla, 2010) y la erosión del suelo mediante la presencia o ausencia de surquillos o cárcavas. Finalmente, el grupo de variables físicas, químicas y biológicas fueron integradas en un solo indicador llamado fertilidad integral del suelo (Cuadro 1), como atributo que se conecta con la sustentabilidad de la unidades de producción (Astier et al., 2002).
B) Sistematización de la información recolectada y valoración de los indicadores mediante la aplicación del nivel de referencia u óptimo. Una vez realizado el trabajo de campo se procedió a normalizar los datos y cada uno se estimó de forma separada tomando como referencia los niveles óptimos (Cuadros 1 y 2).
A cada indicador se le asignó un valor en una escala ordinal (alto a óptimo, moderado y bajo) y numérica del 1 al 10, considerando como valores bajos o menos deseables los rangos menores de 5,5; valores moderados mayores de 5,5 a 6,5 y de altos a óptimos entre 6,5 a 10. Para la selección de los puntos críticos dentro de cada dimensión se tomó como criterio aquellos indicadores que mostraron una valoración menor de 5,5. En primera instancia se realizó una agregación mediante un promedio simple de los indicadores en cada una de las dimensiones y luego se evaluó el estado general para obtener el índice potencial de sustentabilidad (IPS) del agroecosistema, mediante el promedio simple de todos los indicadores (Masera et al., 2000) y estableciendo tres clases de sustentabilidad, usando la misma escala numérica antes señalada, identificadas como de baja sustentabilidad (clase I), moderada sustentabilidad (clase II) y alta sustentabilidad (clase III).
Análisis estadísticos. Las diferencias en el IPS para cada uso de la tierra se evaluaron a través de un análisis de varianza y prueba de Tukey utilizando el programa SPSS 21.0 (Chicago, IL).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Valoración de los indicadores ambientales. Se observó un comportamiento diferente entre las unidades de producción, con valores promedio que oscilaron de 5,41 a 7,63 las cuales fueron categorizadas según la escala propuesta de baja a alta sustentabilidad (Figura 2). Las UP4, UP9, UP10 mostraron una mejor valoración con respecto al resto. Dichas unidades de producción presentaron mayor base agroecológica, mayor diversificación de prácticas e integración de actividades económicas y una matriz productiva que le da valor agregado a los productos que se generan en la UP. La fertilidad integral del suelo como atributo asociado a la sustentabilidad es muy similar en la mayoría de las UP (Figura 2), oscilando de 6,44 a 7,25 con mejor valor en aquellas fincas de mayor diversificación y fundamentos agroecológicos (UP4, UP9, UP10). Independientemente de la unidad de producción, las propiedades físicas (color, textura, estructura granular, porosidad) y el contenido de materia orgánica de los suelos son las variables de mayor contribución a la fertilidad integral, sugiriendo una adecuada condición física y biológica, que ayuda a la penetración y desarrollo de raíces, favoreciendo el aprovechamiento de nutrientes y agua en el suelo (Power, 2010; Viana et al., 2014; Bravo et al., 2015). Los resultados confirman la importancia que tiene la materia orgánica sobre la calidad física del suelo, el reciclaje de nutrientes como fuente principal de nitrógeno y otros elementos en los ecosistemas y agroecosistemas amazónicos (Bravo et al., 2015). Todo ello se traduce en un mayor potencial de secuestro de carbono, lo cual constituye uno de los principales servicios ecosistémicos de la región amazónica ecuatoriana.
Por el contario, las condiciones químicas están muy marcadas por las características climáticas y los procesos edafogenéticos que ocurren en la Amazonía, favoreciendo el descenso de los parámetros químicos, principalmente el pH y lixiviación de las bases, como calcio, magnesio y potasio (Custode y Sourdat, 1986; Gardi et al., 2014). En general, las UP evaluadas mostraron un pH ácido, baja disponibilidad de nutrientes (P, K+, Ca++, Mg++) y una suma de bases categorizada como baja, por tanto el aporte de las variables químicas a la fertilidad integral fue mucho menor que las variables físicas. Un denominador común entre los elementos estratégicos para alcanzar la sustentabilidad de los agroecosistemas es el mejoramiento y conservación de la fertilidad y productividad del suelo (Astier et al., 2002). Por tanto, siendo el suelo un componente central de los agroecosistemas, cualquier cambio de uso del suelo para la siembra de pastos o cultivos en esta zona requiere un manejo agroecológico de la fertilidad con énfasis en el reciclaje de nutrientes.
La mayoría de los sistemas ganaderos en la zona (80 %) usan el pasto gramalote (Axonopus scoparius (Flüggé) Kuhlm.), de ciclo largo, junto con especies arbóreas que son utilizadas como maderables. Cuando se sustituye este pasto por otro de ciclo corto (Brachiaria sp.) se evidencian procesos de erosión hídrica del suelo por la presencia de surquillos y erosión laminar. Tal situación se corresponde con un valor 4, que representa una baja valoración del proceso de erosión, por debajo del umbral de sustentabilidad. El proceso de erosión se ve magnificado en aquellas UP por las características particulares de la topografía con pendientes promedios muy pronunciadas (10 a 35 %), la baja profundidad efectiva del suelo y las condiciones climáticas de la zona caracterizada por altas e intensas precipitaciones durante todo el año, que dan como resultado una estructura simplificada del paisaje (Vargas et al., 2014). Es importante señalar, que si bien la UP-10 tiene una excelente valoración a nivel de varios indicadores (diversificación), en el recorrido por la finca se observaron unidades de manejo con pasturas con sobrepastoreo en áreas con altas pendientes que favorecen el proceso de erosión, lo cual se corresponde con la baja valoración en ese indicador.
Valoración de indicadores socio-culturales. Los resultados modelaron un comportamiento muy irregular en las unidades de producción estudiadas (Figura 3), donde la mayoría de los indicadores estuvieron muy alejados del valor 10 (condición óptima). El valor promedio de sustentabilidad socio-cultural osciló entre 4,57 y 7,86 de forma que las UP quedaron clasificadas según la escala en bajas, moderadas o altas, con mejor valoración en aquellas fincas con un sólido componente familiar.
Las UP estudiadas exhibieron algunos indicadores con mayor fortaleza con respecto a otros, tal es el caso del tiempo de dedicación a la UP, sentido de pertenencia y nivel de aceptación de nuevas prácticas, con valores que superaron el valor de 7 y en algunos casos cercanos a la condición óptima de sustentabilidad (Figura 3).
En este contexto, la presencia de la Universidad Estatal en la región amazónica ecuatoriana cumple un papel muy importante por dictar carreras que llevan integrada dentro de su malla curricular los sistemas agroforestales, silvopastoriles y agroecología con enfoque a la producción y uso potencial de la zona (Bravo et al., 2015). Con estas carreras desde cualquier espacio donde se ejerza, se deben generar políticas públicas que minimicen la incertidumbre de los espacios rurales, que mejoren los rendimientos que cada vez son menores, que le aporten valor agregado a los productos y subproductos de las unidades de producción, y que se disminuyan los procesos de degradación y pérdida de los recursos (Espíndola, 2011).
La capacidad de organización y gestión, valorada en términos de que la UP tenga capacidad de resolver problemas por sí mismos y de llevar registros productivos de entradas y salidas, es otro punto crítico que debe ser abordado desde varias perspectivas y adaptado a cada realidad socio-productiva. Todo ello se correlaciona con la encuesta aplicada donde se refleja que la gran mayoría (90 %) no lleva ningún tipo de registro de la unidad de producción (cuentas de gastos, ventas y utilidades por la actividad) y solo un 15 % anota algunos detalles. Estos resultados coinciden con investigaciones realizadas en otras zonas de la región amazónica, donde se encontró que un alto porcentaje (80-86 %) de los productores encuestados manifestaron no llevar ningún tipo de registros, mientras que apenas del 14-20 % si lo hace (Nieto y Caicedo, 2012; Bravo et al., 2015).
Igualmente, destacan la necesidad de capacitación a los productores de la región amazónica ecuatoriana (RAE), para que por lo menos tengan un plan de cuentas simple sobre su actividad, especialmente para aquellos cuyo nivel de actividad es la producción para el mercado o para el procesamiento y la comercialización.
Debido a que la mayoría de los productores están dispuestos a incluir nuevas prácticas, esto facilita el proceso de capacitación y la introducción o el rescate de saberes con mayor fundamento ecológico a las unidades de producción agropecuaria, sobre todo a los sistemas ganaderos. Cabe destacar que el uso de mano de obra familiar resultó en la mayoría de las fincas con adecuada valoración por encima de 6 puntos ya que sus dueños y familiares participan activamente en las labores productivas.
La agricultura y la ganadería han sido a menudo consideradas como una opción de último recurso, el alto desempleo de los jóvenes y la edad avanzada de algunos agricultores contribuye al aumento de la migración de los jóvenes de zonas rurales o periurbanas en busca de trabajo, presionando la ya limitada capacidad de infraestructura y de los servicios, aumentando los problemas y los conflictos sociales (Vargas et al., 2013).
Valoración de indicadores económicos. Los indicadores de esta dimensión presentaron valores menores al nivel 5 y quedaron ubicados por debajo del umbral de sustentabilidad (Figura 4). Los valores de todos los indicadores económicos en las UP (bajo nivel de producción, bajos ingresos netos, alto costo de insumos, alto costo de mano de obra, sin estrategia de comercialización y ahorro, y poco acceso a financiamiento de la producción) están asociados a un modelo de sistema que no integra distintas actividades productivas (ganadería, agricultura, piscicultura) ni la transformación del producto primario para aportarle valor agregado, lo cual le confiere baja sustentabilidad y bajo desempeño económico.
Los bajos ingresos están relacionados con los costos de producción debido al uso de insumos (balanceado, sal mineralizada y vitaminas), la baja producción de leche, que hacen que el ingreso neto sea bajo. Para condiciones amazónicas se ha señalado que el uso eficiente de los pastos en sistemas de manejo de baja suplencia es un punto determinante a fin de garantizar una mayor productividad y una reducción en los costos de producción, y por lo tanto un mejoramiento de la sustentabilidad de los sistemas ganaderos (Quintero y Marini, 2016).
También, algunas fincas perciben que la mano de obra es cada vez más escasa, lo cual puede representar un problema a corto plazo en los espacios rurales, coincidiendo con otros estudios realizado en la zona (Bravo, et al., 2015). Los ingresos netos representan uno de los indicadores más determinantes, ya que expresa la condición económica financiera de las familias de productores agropecuarios en la RAE (Nieto y Caicedo, 2012). Los ingresos tan disminuidos podrían estar relacionados con varios factores: i) los niveles de pobreza existentes en el medio rural (Nieto y Caicedo, 2012), ii) la forma como se vienen manejando las fincas, es decir, con poco nivel tecnológico (Vargas et al., 2014) y iii) débil base agroecológica representada por opciones poco adaptadas al contexto amazónico, baja diversidad de actividades productivas, poco valor agregado a los productos y falta de aplicación de buenas práctica (Bravo et al., 2015).
Ante esta situación se plantea que las alternativas de desarrollo en la región amazónica necesariamente deberían ser una combinación de sistemas agropecuarios amigables con el ambiente y una serie de otras actividades productivas no agropecuarias (Nieto y Caicedo 2012; Grijalva et al., 2013; Vargas et al., 2013). La metodología usada establece cuatro salarios básicos unificados como un nivel óptimo de ingreso neto, un nivel moderado entre uno y tres salarios, y un nivel bajo para ingresos menores al del salario mínimo (354 dólares).
En relación a los insumos, el 90 % de la UP consideran que los costos son muy altos, pero lo perciben como necesarios para mejorar los niveles de producción de leche, carne y el control de enfermedades. Esta situación, requiere mejorar el diseño de estos agroecosistemas mediante la aplicación de una combinación de prácticas agroecológicas (coberturas, rotación de cultivos, siembra directa, sistemas silvopastoriles, biofertilizantes, entre otras) que incremente su diversidad o el número de hábitats, aumenten la presencia de enemigos naturales de modo que se hagan más resistentes a las perturbaciones por la presencia de plagas y/o enfermedades.
En cuanto al indicador relacionado con estrategias de comercialización, se puede señalar que un alto porcentaje (80 %) cuenta con pocas estrategias y un pequeño grupo se limita a pertenecer a alguna asociación o realizar la venta directa del producto transformado.
En relación al financiamiento, un bajo porcentaje (30 %) ha recibido crédito del banco gubernamental, el Banco Nacional de Fomento (BNF), lo cual no necesariamente se ha traducido en una mejora de los niveles de producción, sugiriendo que este tipo de política debe ser abordada con una visión integral. Así mismo, mientras no se contemplen los puntos críticos señalados con una visión sistémica de la finca, se prevé la continuación del círculo vicioso sin lograr mejoras en los niveles de productividad, con la adecuada elevación de ingresos para ahorrar y a su vez mejoras en la calidad de vida de los productores.
Valoración de indicadores políticos. Los valores promedios de los indicadores oscilaron de 4 a 5 (Cuadro 3) considerados de baja sustentabilidad y asociados a la poca participación en programas del Estado, poca o ninguna participación en espacios de gobernanza, tales como mesas técnicas y asociación de ganaderos (Figura 5). Algunas UP aprovechan los programas, bien sea a nivel de ministerio, principalmente con el MAGAP (para la siembra de pasto), Agrocalidad (campañas de vacunación), Banco Nacional de Fomento (créditos) o algunos programas locales de apoyo al sector propiciado por los gobiernos provinciales o parroquiales.
Por otra parte, existe un alto porcentaje de UP que no se siente vinculado a ningún programa del Estado, lo cual debe ser motivo de atención para los responsables de las políticas agropecuarias de manera que los programas lleguen a todos de manera efectiva. Todo ello, se confirma con el indicador de baja valoración que la gran mayoría de los productores tienen sobre algunos de los programas institucionales. Igualmente, los encuestados perciben que los programas no están vinculados, situación que hace que los recursos invertidos no lleguen a todos, dejen de ser eficientes y no se conviertan en motores de desarrollo regional.
De la valoración sobre el nivel de participación, bien sea en asociación o mesas técnicas se pudo apreciar que una mayoría de los productores no se siente comprometido y por el contrario lo ven como una pérdida de tiempo donde no se consiguen resultados concretos. Todo ello se confirma con los bajos valores promedios de este indicador y del resultado de las encuestas, donde se encontró que mayoritariamente el nivel de participación es muy bajo. La falta de asociatividad se convierte en una de las principales causas de poca efectividad en la actividad pecuaria y la actuación de manera aislada le confiere mayor vulnerabilidad ya que al asumirse individualmente los riesgos las consecuencias pueden ser más negativas.
Identificación de puntos críticos por dimensión. La identificación de estos puntos y los componentes de la finca constituyen una de las bases fundamentales para procurar su ordenamiento, establecer sus relaciones funcionales y elaborar propuestas para optimizar el manejo de las unidades de producción. En el Cuadro 3 se presentan los puntos críticos para cada una de las dimensiones evaluadas. Desde la dimensión ambiental los puntos críticos que aparecieron con mayor frecuencia en las UP fueron los bajos valores en el número de prácticas agroecológicas, diversificación productiva, diversificación de cultivos, pH y erosión hídrica.
El enfoque agroecológico, sistémico y territorial puede aportar las bases ecológicas, de estructura, funcionamiento y de vocación para avanzar hacia un proceso de conversión o transición de una agricultura altamente degradativa hacia sistemas sostenibles (Reardon y Alemán, 2010). En este contexto, en los sistemas de producción ganadera la incorporación de árboles y arbustos a través de sistemas silvopastoriles representan una alternativa sostenible que responde a las necesidades actuales relacionadas con la demanda alimenticia, la preservación del medio ambiente y las realidades socioeconómicas de países tropicales (Nair et al., 2009).
Para la Amazonía ecuatoriana se han recomendado algunas especies arbustivas multipropósito tanto maderables (Nieto y Caidedo, 2012) como de sombra y fijadores de nutrientes (Grijalva et al., 2013), entre ellas el porotón (Erythrina schimpffii Diels), guabilla (Inga marginata Willd), guaba machetón (Inga sp), laurel (Cinnamomun porphyria Kosterm), tamburo (Vochysia spp.) y cedro (Cedrela odorata L.)
Los puntos críticos en la dimensión sociocultural estuvieron relacionados con la mano de obra familiar, bajo nivel de capacitación, generación de relevo y la capacidad de gestión, los cuales mostraron valores promedios por debajo de 5 en gran parte de las fincas (Figura 3). Cabe destacar que en este tipo de unidades los jóvenes perciben cierta incapacidad de los sistemas ganaderos para proporcionarles un trabajo satisfactorio, un salario digno para emprender una vida familiar. En la dimensión económica y política todos los indicadores resultaron ser factores limitantes para el desarrollo sustentable. En este contexto, el acompañamiento institucional bajo el enfoque de procesos de innovación rural (PIR) pudiera mejorar las capacidades de gestión y funcionamiento técnico de la UP. De esta manera se podrían incrementar los niveles de producción agrícola e ingresos económicos, sin deteriorar los recursos naturales. En síntesis, las estrategias para alcanzar la sustentabilidad agrícola van mucho más allá de los elementos ecológicos, técnicos y sociales locales, siendo clave el logro de articulaciones apropiadas de los agroecosistemas con el contexto local, regional, nacional e internacional. (Masera et al, 2000; Delgado et al., 2010; Altieri y Nicholls, 2013).
Índice potencial de sustentabilidad (IPS) y clases de sustentabilidad de las UP. El comportamiento por dimensión y el índice de sustentabilidad mostraron diferencias significativas (P≤0,05), exhibiendo el siguiente orden: Dimensión ambiental (6,99) > dimensión sociocultural (6,43) >dimensión económica (4,39)> dimensión política (4,39), y fueron categorizados como de alta, moderada o baja sustentabilidad (Cuadro 4).
Se logró establecer tres grupos: a) baja sustentabilidad con valores promedios que oscilaron de 4,90 a 5,45 menor al límite de esta clase (5,5), b) moderada sustentabilidad con un promedio de 5,60 a 6,21, dentro de los rangos definidos para esta clase de 5,5 a 6,5 y c) de alta sustentabilidad con un valor de 6,62, ligeramente superior al límite de esta clase (>6,5). Si bien, se obtuvieron tres clases, cada una de ellas está muy alejada de alcanzar la condición óptima, debido a los variados puntos críticos vinculados a cada clase, sobre todo aquellos relacionados con la dimensión económica y política (Cuadro 3). Indiferentemente de la zona, la dimensión que más contribuye a la sustentabilidad son algunos indicadores de la dimensión ambiental debido al contexto territorial donde se realizó el estudio. Por el contrario, las dimensiones políticas y económicas son las que más le restan a la sustentabilidad, debido al tema de articulación de las UP con los programas del Estado y la baja participación de los productores en espacios de gobernanza.
El desarrollo de sistemas de producción hacia sistemas sostenibles, implica una continua adaptación a las circunstancias socioeconómicas y ecológicas regionales o locales (Nieto y Caicedo., 2012). Por tanto, para avanzar hacia un desarrollo sustentable es necesario minimizar los puntos críticos dentro de cada dimensión y aprovechar las potencialidades y experiencias que pueden aportar las UP con mayor índice de sustentabilidad.
CONCLUSIONES
La mayoría de las unidades de producción presentaron un índice de sustentabilidad de bajo a moderado, sugiriendo que gran parte de los indicadores y en todas la dimensiones muestran niveles críticos que necesitan ser mejorados.
Se demuestra que la sustentabilidad no solo depende de aspectos técnicos y ambientales sino también de elemento socioculturales, económicos y políticos lo cuales representa los factores más limitantes en las unidades de producción evaluadas.
Los indicadores que deben ser mejorados presentan las siguientes particulares: bajo número de prácticas agroecológicas, baja diversificación de cultivos, pocas actividades productivas, alto nivel de erosión, poca mano de obra familiar, baja capacidad de gestión, bajo nivel de producción, bajos ingresos netos, alto costos de insumos, alto costo de mano de obra, sin estrategia de comercialización, poca estrategia de ahorro, bajo financiamiento de la producción, bajo acompañamiento institucional, y pocos programas de apoyo relacionados con la UP.
LITERATURA CITADA
1. Altieri, M.A. y C.I. Nicholls. 2013. Agroecology and climate resilience principles and methodological considerations. Agroecology 8(1): 7-20. [ Links ]
2. Astier-Calderón, M., M. Maass-Moreno y J. Etchevers-Barra. 2002. Derivación de indicadores de calidad de suelos en el contexto de la agricultura sustentable. Agrociencia 36:605-620. [ Links ]
3. Bersth, F. 1995. La fertilidad de los suelos y su manejo. Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo. San José. 157 p. [ Links ]
4. Blake, G.R. y K.H. Hartge. 1986. Bulk density. In: Klute, A. (ed.). Methods of Soil Analysis, Part I. Physical and Mineralogical Methods ASA/SSSA, Madison. pp. 363-375. [ Links ]
5. Bravo, C., D. Benítez, J.C. Vargas-Burgos, R. Alemán, B. Torres y H. Marín. 2015. Socioenvironmental characterization of agricultural production units in the ecuadorian amazon region, subjects: Pastaza and Napo. Revista Amazónica Ciencia y Tecnología 4(1): 3-31. [ Links ]
6. Custode, E., y M. Sourdat. 1986. Paisajes y suelos de la Amazonía ecuatoriana: entre la conservación y la explotación. Revista del Banco Central del Ecuador 24: 325-339. [ Links ]
7. Delgado, A., W. Armas, R. DAubeterre, C. Hernández y C. Araque. 2010. Sostenibilidad del sistema de producción Capra Hircus-Aloe vera en el semiárido de cauderales (estado Lara, Venezuela). Agroalimentaria 16(31): 49-63. [ Links ]
8. Espíndola, D. 2011. Los jóvenes: garantía de sostenibilidad en el campo. Revista Agroecológica 27(1): 5-8. [ Links ]
9. Franco, W., M. Peñafiel, C. Cerón y E. Freire. 2016. Biodiversidad productiva y asociada en el Valle Interandino Norte del Ecuador. Bioagro 28(3): 181-192. [ Links ]
10. Gardi, C., M. Angelini, S. Barceló, J. Comerma, C. Cruz-Gaistardo, A. Encina- Rojas, et al. (eds.). 2014. Atlas de Suelos de América Latina y el Caribe. Comisión Europea, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, L-2995. Luxemburgo. 176 p. [ Links ]
11. Gliessman, S.R. 2007. Agroecology: The ecology of sustainable food system. Taylors & Francis Group. New York. [ Links ]
12. Gee, G.W. y J.W. Bauder. 1986. Particle-size analysis. In: A. Klute (ed.). Methods of Soil Analysis. Part 1. Physical and Mineralogical Methods. American Society of Agronomy. Madison, WI. pp. 383-411. [ Links ]
13. Grijalva, J., R. Ramos, P. Arévalo, J. Barrera y J. Guerra. 2013. Alternativas de intensificación, adaptación y mitigación a cambios climáticos. Los sistemas silvopastoriles en la subcuenca del río Quijos de la Amazonía ecuatoriana. Publicación miscelánea INIAP Nº 414, Quito. 68 p. [ Links ]
14. Hernández-Hernández, R.M., M. Morros, C. Bravo, Z. Lozano, P. Herrera, A. Ojeda, et al. 2011. La integración del conocimiento local y científico en el manejo sostenible de suelos en agroecosistemas de sabanas. Interciencia 36(2): 104-112. [ Links ]
15. Jadán, O., B. Torres y G. Sven. 2012. Influencia del uso de la tierra sobre el almacenamiento de carbón en sistemas productivos y bosque primario en Napo, Reserva de Biosfera Sumaco, Ecuador. Revista Amazónica: Ciencia y Tecnología 1(3): 173- 185. [ Links ]
16. Masera, O., M. Astier y S. López-Ridaura. 2000. Sustentabilidad y Manejo de Recursos Naturales. El Marco de evaluación MESMIS. Mundi Prensa, México, DF. 109 p. [ Links ]
17. Murgueitio, E., Z. Calle, F. Uribe, A. Calle y B. Solorio. 2011. Native trees and shrubs for the productive rehabilitation of tropical cattle ranching lands. Forest Ecology and Management (10): 1654-1663. [ Links ]
18. Nair, P.K., B.M. Kimar y V. Nair. 2009. Agroforestry as a strategy for carbon sequestration. J. Plant Nutr. Soil Sci. 172: 10-23. [ Links ]
19. Nelson, D.W. y L.E. Sommer. 1982. Total carbon, organic carbon, and organic matter. In: A.L. Page. (ed.). Methods of Soil Analysis. ASA Monograph 9. Amer. Soc. Agron. Madison, WI. pp. 539-579. [ Links ]
20. Nieto, C. y C. Caicedo. 2012. Análisis reflexivo sobre el desarrollo agropecuario sostenible en la Amazonía Ecuatoriana. INIAPEECA. Publicación Miscelánea No 405. Joya de los Sachas, Ecuador. 102 p. [ Links ]
21. Pla, I. 2010. Medición y evaluación de propiedades físicas de los suelos: dificultades y errores más frecuentes. Propiedades Mecánicas. Suelos Ecuatoriales 40(2): 75-93. [ Links ]
22. Power, A. 2010. Ecosystem services and agriculture: tradeoffs and synergies. Phil. Trans. R. Soc. B. 365: 2959-2971. [ Links ]
23. Quintero, R. y P.R. Marini. 2016. Indicators of efficiency in four Milky genotypes in outdoor pasture conditions in the Ecuadorian Amazonia. Sustainable Agriculture Research 5(4): 19-23. [ Links ]
24. Reardon, J. y R. Alemán. 2010. Agroecology and development of indicator of food sovereignty in Cuban food systems. Journal of Sustainable Agriculture (34): 907-922. [ Links ]
25. Uvidia, H., J.L. Ramírez, I. Leonard, J.C. Vargas, D. Verdecia y M. Andino. 2015. Inventario de la sucesión vegetal secundaria en la provincia Pastaza, Ecuador. Revista Electrónica de Veterinaria 16(11): 1-8. [ Links ]
26. Vallejo, V.E., F. Roldán, Z. Arbeli, W. Terán, N. Lorenz y R.P. Dick. 2012. Effect of land management and Prosopis juliflora (Sw.) DC trees on soil microbial community and enzymatic activities in silvopastoral systems of Colombia. Agriculture, Ecosystems & Environment 150: 139-148. [ Links ]
27. Vallejo-Quintero, V. 2013. Importancia y utilidad de la evaluación de la calidad de suelos mediante el componente microbiano: experiencias en sistemas silvopastoriles. Colombia Forestal 16(1): 83-99. [ Links ]
28. Vargas-Burgos, J.C., D. Benítez, V. Torres, S. Ríos, H. Navarrete y D. Pardo. 2014. Tipificación de las fincas ganaderas de doble propósito en la provincia de Pastaza. Revista Amazónica Ciencia y Tecnología 3: 183-197. [ Links ]
29. Vargas-Burgos, J.C., D. Benítez, S. Ríos, A. Torre, H. Navarrete, M. Andino y R. Quinteros. 2013. Ordenamiento de razas bovinas en los ecosistemas amazónicos. Estudio de caso provincia de Pastaza. Revista Amazónica Ciencia y Tecnología 2(3): 133-146. [ Links ]
30. Viana, R.C., J.B. Ferraz, A.F. Neves Jr., G. Viera y B.F. Pereira. 2014. Soil quality indicator for different restoration stages on Amazon rainforest. Soil Tillage Research 140: 1-7. [ Links ]