Servicios Personalizados
Revista
Articulo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO -
 Accesos
Accesos
Links relacionados
-
 Similares en
SciELO
Similares en
SciELO
Compartir
Educere
versión impresa ISSN 1316-4910
La Revista Venezolana de Educación (Educere) v.9 n.29 Meridad jun. 2005
La política de educación superior en México: los programas de estímulos a profesores e investigadores
Leticia Heras G.
Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.
Resumen
El objetivo del presente ensayo es examinar, después de dos décadas de operación, los resultados de una de las partes más sensibles de la política de educación superior en México: los programas de estímulos a profesores e investigadores. Dicho examen se realiza ubicando, en primer lugar, el contexto económico-político educativo en que dichos programas fueron puestos en marcha en México. En segundo lugar, se hace un análisis detallado de cada uno, tales como el SNI, PROMEP, así como aquellos manejados por las instituciones de educación superior y controlados por el gobierno federal. Esta parte comprende algunas de las consecuencias que éstos han traído al trabajo académico de los profesores. Finalizamos ofreciendo un panorama general de los cambios que todo ello está teniendo en la vida académica de las universidades mexicanas.
Higher education policies in Mexico: award programs for professors and researchers
Abstract
The objective of this essay is to examine, after being in effect for two decades, the results of one of the most sensitive parts of higher education policies in Mexico: the award programs for professors and researchers. In the first place, this examination is done by identifying the educational economic and political context in which these programs were started in Mexico. Secondly, a detailed analysis is carried out of each program, such as the SNI, PROMEP, as well as those handled by the higher education institutes and controlled by the federal government. This part includes some of the consequences that they have brought for the professor’s academic work. We finish by offering a general panorama of the changes that all of this is having on the academic life of Mexican universities.
Fecha de recepción: 10-12-04 Fecha de aceptación: 12-01-05
Parte de la política de educación superior que el Estado mexicano instrumentó hacia las universidades públicas en las últimas tres décadas han sido los distintos programas de estímulos a profesores e investigadores que dedicaban tiempo completo a sus tareas docentes y de investigación. Los más importantes han sido: el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en 1984, el PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP) en 1996, y un buen número de programas que la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal ha promocionado y administrado en cada universidad pública del país desde 1990.
Todos estos programas forman parte de un sistema de evaluación a la educación superior y, concretamente, a los académicos que la integran, que, en general, responden a dos necesidades distintas. Por un lado, a la necesidad del Estado de controlar financieramente a las instituciones de educación superior de carácter público y que por ese hecho reciben un elevado presupuesto por parte del mismo. Muchas de éstas habían crecido masivamente tanto en términos de matrícula como de personal docente y administrativo a lo largo de las décadas de 1970 a 1990. Por lo que las nóminas de pago a profesores habían crecido muchas veces exponencialmente, lo que a su vez había rebasado los presupuestos de las instituciones.
La crisis económica de los años ochenta sufrida en todo América Latina, había traído como consecuencia un amplio recorte a dichos presupuestos, de manera muchas veces abrupta. Por lo que una forma de controlar los gastos de las universidades públicas fueron programas de apoyo económico diferenciados hacia los académicos, basados en una evaluación necesaria pero frecuentemente cuestionada y, en alguna medida, subjetiva.
En este sentido, para nadie fue ajeno que dichos apoyos no se incluyeran en el tabulador salarial, sino que su obtención estaba condicionada a una evaluación periódica. Pues había -como dice Díaz Barriga- “...una posición gubernamental contra la homologación salarial de los académicos de la educación superior” (Díaz, 1996: 409).
En síntesis, el Estado mexicano otorgaría más subsidio, pero mediante controles financieros más estrictos y sin que afectara la idea de autonomía tan cara a las universidades públicas mexicanas. Asimismo, no incluiría a las organizaciones gremiales para su operación, como se verá más adelante.
Por otro lado, la segunda necesidad que se presentaba hacia los años ochenta y noventa era la de frenar la llamada fuga de cerebros, la cual por aquellos años comenzaba a ser alarmante, a menos que se instrumentase alguna suerte de apoyo económico a los académicos (Díaz, 1996).
Debido a la ya citada crisis económica y a sus repercusiones en las instituciones de educación superior, a partir de 1982 los salarios de los profesores universitarios comenzaron a decaer sensiblemente. Ello obligó tanto al Estado como a las propias autoridades universitarias a diseñar programas urgentes de apoyo salarial, pero condicionando su otorgamiento a la productividad académica de cada profesor. Replicando un modelo de origen estadounidense llamado pago por méritos (merit pay).
Así es como comienzan dichos programas. La evaluación ya no era solamente institucional, sino que pasaba más al terreno de trabajo académico personal. Cada profesor podía optar por participar o ingresar en dichos programas si buscaba mejorar su ingreso salarial y/o mejorar sus condiciones laborales. En gran medida el porcentaje de dichos programas al que se podía aspirar apenas completaba el deteriorado salario de los académicos. Muchas veces constituía el 50% del salario, o hasta dos tercios del salario nominal (Díaz, 1996), el cual a finales de la década de los ochenta se había reducido a niveles de los años sesenta.
La política de estímulos pretendía incentivar la participación, producción y mejoramiento de los niveles académicos entre los profesores e investigadores. Era una meta, un tanto difusa, por la que competirían los profesores universitarios ante su devastada economía personal. Las instituciones a su vez veían en el SNI, programas de estímulos y, finalmente, en el PROMEP, una posibilidad de reconocimiento para sus académicos, la cual eventualmente les redituaría más apoyos financieros. Todo ello fue creando un círculo vicioso, dejando a las pequeñas instituciones y a los académicos menos preparados o menos productivos, fuera de la pelea por dichos estímulos.
Debido a esta cadena de circunstancias los gobiernos estatales y federales pusieron en marcha el SNI, el PROMEP y los distintos programas de estímulos al desempeño académico, que en cada institución de educación superior se instrumentaron y cuyos recursos administraba la Secretaria de Educación Pública (SEP), de una partida regulada desde la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
El objetivo central de este artículo es acercarnos a cada programa tratando de observar hasta que punto los mismos han incentivado la productividad académica en los profesores e investigadores mexicanos y, eventualmente, incidido en un incremento de la producción científica del país en su conjunto; o bien, si dichos estímulos solamente han servido para compensar en alguna medida los deteriorados salarios de la planta docente y de investigación mexicana.
El Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
El SNI se fundó en 1984 por acuerdo presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado, a solicitud de la Academia de la Investigación Científica.1 Su objetivo oficial era reconocer la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnología (CONACYT, 1994). El reconocimiento se lleva a cabo a través de la evaluación por pares2 y consiste en otorgar el nombramiento de Investigador Nacional. Esta distinción simboliza la calidad y prestigio de las contribuciones científicas. En paralelo al nombramiento, se otorgan incentivos económicos a través de becas cuyo monto varía de acuerdo al nivel asignado.
El propósito específico ha sido promover el desarrollo de las actividades relacionadas con la investigación, fortalecer su calidad, desempeño y eficiencia. El Sistema Nacional de Investigadores agrupa las disciplinas científicas que se practican en el país e intenta cubrir la mayoría de las instituciones de educación superior e institutos y centros de investigación que operan en México. En los hechos, el mayor número de miembros del sistema se encuentra concentrado en las instituciones y centros de investigación de la zona metropolitana del Distrito Federal y en algunos estados como Guanajuato y Puebla3 (ver tabla 2).
Más que contribuir al desarrollo de la investigación en México, que es su misión oficial, el SNI cubre la necesidad arriba señalada de complementar el salario de los académicos destacados en el país. Por estas razones, a pesar de la inicial resistencia de muchos académicos, por el tipo de evaluación a que se obligan, en general existe una gran demanda por ingresar al sistema. De manera que en sus 20 años de existencia ha habido un aumento más o menos significativo en el número de investigadores.
La tabla 1 puede ilustrar el análisis anterior. Para el año 2002 había 9.200 miembros en el sistema, pero al comienzo del programa eran solamente 5 704, lo que significa un aumento de menos del 50% en el largo lapso de 18 años. Aunado a esto ha habido períodos en los que no solamente no han ingresado más investigadores, sino que, incluso, han salido muchos. Es decir, se ha reducido el número. Véase que para 1993 el sistema ya contaba con 6.233, y para los siguientes años el número se redujo hasta 5.868. Pero hay que decir que los esquemas de evaluación a que los aspirantes se someten han ido cambiando desde que el SNI fue creado. Se han vuelto cada vez más sofisticados y los requerimientos han aumentado sensiblemente.
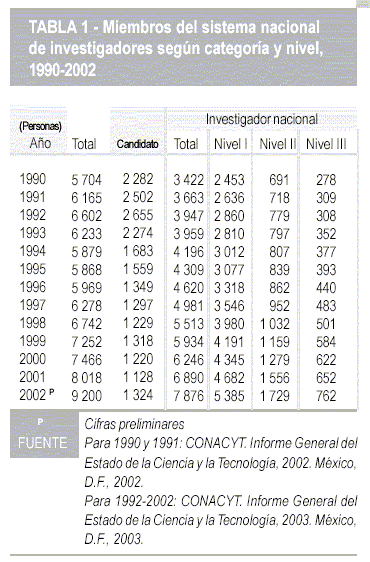
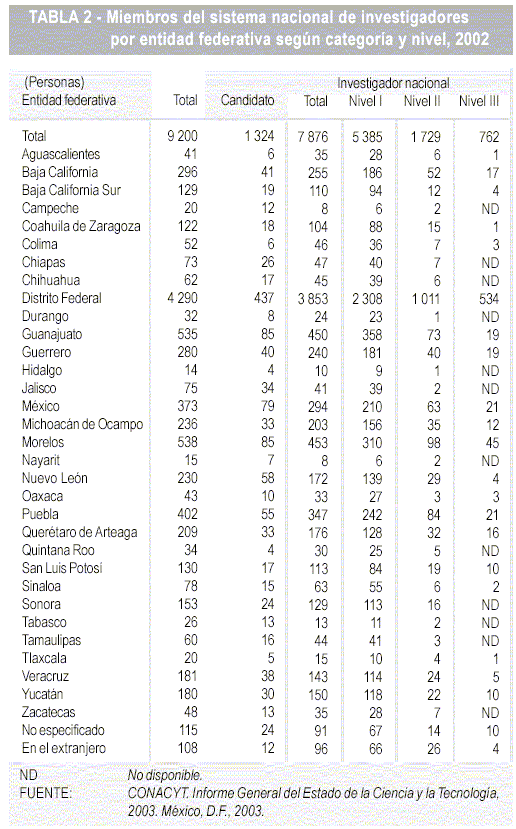
En términos relativos estos números significan que para el año 2002 en México teníamos 9.200 investigadores para más de 100 millones de habitantes, la cifra es muy desalentadora, sobretodo después de 20 años de creado el SNI.
Lo que sí se debe notar es que la posibilidad de ingresar al sistema ha servido de incentivo para que la comunidad académica mexicana, lo haga más bien en virtud de los estímulos económicos que ello representa. En particular, debido al escaso aumento en los niveles salariales en la última década y a las muy deterioradas condiciones para el trabajo académico que mantienen muchas de las instituciones públicas de educación superior de nuestro país. Es decir, el SNI más que hacer crecer la ciencia en México, ha hecho que los académicos se interesen por participar para aumentar o mejorar su propia situación salarial.
Veamos esto en números. El sistema observa cinco categorías a cada una de las cuales le otorga un determinado número de salarios mínimos vigentes en el país4. Al candidato a Investigador Nacional le corresponden tres salarios mínimos diarios acumulados al mes (aproximadamente 300 US dólares). Al investigador de nivel I, 600 US dólares, al de nivel II 800, y al de nivel III 1400 US dólares, al igual que al nombrado investigador emérito (SNI, Reglamento 2004).
Es decir, si un profesor-investigador puede acceder al SNI, su salario se vería incrementado con la aportación del SNI solamente en un pequeño porcentaje si es candidato, e iría en aumento si incrementa su categoría. Como el mayor número de investigadores está concentrado en el primer y segundo nivel, una buena mayoría de los investigadores tienen un incremento de entre 300 y 600 dólares mensuales por su pertenencia al sistema. Si consideramos una plaza académica de tiempo completo promedio a nivel nacional, de alrededor de 8 000 pesos mensuales, vemos como la pertenencia al SNI representa un incremento importante, que complementa el ingreso de los académicos. Lo cual puede significar entre un 25 y un 50% más en números gruesos.
Es en suma muy atractivo para los académicos. Pero no porque les permita mejorar o incrementar su productividad, sino porque les ayuda a nivelar sus ingresos económicos. Todavía no se hace a nivel general una evaluación del SNI en términos de su aportación a la ciencia en México. Y solamente los datos en cuanto patentes, contribución a la ciencia y a la tecnología, manejados por el sistema podrían darnos una idea aproximada. Pues, en cuanto a la mejoría en el número de sus miembros las cifras no son satisfactorias.
Las tablas 1 y 2 muestran las cifras del SNI. Hacia 1990 México consideraba solamente como investigadores nacionales a 5.704 académicos, y hacia el 2002 aumentaron a 9.200; es decir en más de diez años ni siquiera se duplicó el número. Y como ya se decía, hay dos espacios de concentración: la zona centro del Distrito Federal y el número de candidatos e investigadores de nivel 1. Lo primero habla de una centralización de la investigación en México, especialmente en algunas universidades, tales como la Universidad Nacional Autónoma de México, el instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana principalmente, todas radicadas en el Distrito Federal. En claro detrimento de apoyos a las universidades de provincia.
La segunda concentración habla de un nivel de candidato, o jóvenes que se inician en la investigación, así como en el nivel 1, por lo que para una mayoría de los que pertenecen al sistema, la compensación, si bien puede ser significativa, está muy lejos de poder constituirse en un salario per se. O sea, dado el nivel de vida en México, no sería posible para un académico vivir solamente con el aporte del SNI.
Vale la pena agregar que el SNI ha tenido algunos efectos perversos, como la negativa de los académicos mexicanos a publicar en revistas nacionales (Cicero, 2002; Drucker, 2004) o impartir docencia a niveles de licenciatura, o buscar solamente aquellas tareas que son reconocidas por el sistema (Drucker, 2004; Cicero, 2002; Díaz, 1996), o la simulación en los avances académicos (García Salord, 2001) y dejar de lado algunas de las actividades de orden administrativo que las instituciones demandan de sus profesores. E incluso sentimientos de frustración (si no entran al sistema), o de abierta competencia entre colegas, amén de los problemas para publicar en revistas científicas que en México existen (Díaz,1996).
Los programas de estímulos de la Secretaria de Educación Pública (SEP) y el PROMEP
En 1990 la Secretaria de Educación Pública diseñó una estrategia para premiar salarialmente el trabajo académico. Así es como se crearon los “Programas de estímulos al desempeño académico”. Se pensaron inicialmente como una compensación de uno a dos y medio salarios mínimos otorgados a solamente a un tercio del personal académico (Díaz, 1996).
La famosa carrera académica como se le llamó entonces, consistía en presentar los productos individuales ante una comisión o comité evaluador, con objeto de obtener recursos económicos diferenciados según la productividad y desempeño docente. Sin embargo, para cada institución existe un techo presupuestal asignado por la SEP y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)5, es decir una bolsa que se debía repartir entre los académicos con mayores logros académicos, lo cual obligó a una cierta competencia entre los mismos por la asignación de los recursos.
En un principio los mecanismos de evaluación tomaron algunos de los criterios del SNI, esto es, el académico que realiza tres funciones básicas: docencia, investigación y difusión del conocimiento. Si bien al comienzo de los programas, una mayoría de los académicos quedaron excluidos de los estímulos, en virtud de la orientación eminentemente docente de buena parte las instituciones de educación superior en México (Arechavala, 2001); al transcurrir la década muchos académicos han engrosado el alcance de dichos programas. Al punto que los mecanismos de evaluación al trabajo de los académicos se han hecho -como sucedió con el SNI- cada vez más sofisticados y con mayores requerimientos para sus aspirantes.
Los montos para cada programa estaban amarrados a los resultados de la evaluación de cada profesor y no podían ser homologados al tabulador salarial -como ya se dijo-. Lo cual, por otro lado, apartó a las organizaciones sindicales universitarias, las cuales no pudieron intervenir en la negociación de dichos recursos. Se empezaba a relegar a las instituciones más relevantes de la vida laboral académica creada a principios de los años setenta en México, los sindicatos universitarios. O mejor, comenzaron a producirse nuevas formas de organización, ahora de índole personal y meritocrática, ya no colectiva y cada vez menos mediante las usuales prácticas de presión sindical.
Es importante mencionar así, que la presencia de las agrupaciones sindicales ha sido excepcional (como es el caso de la UNAM), como factor de negociación o presión en la operación de tales recursos. Tanto la obtención de los estímulos, como los mecanismos de mediación, se llevan a cabo directamente entre académicos y autoridades que los administran.
Porque, además, debido a la forma que ha adquirido su otorgamiento, no como parte integrante del salario sino como ingresos adicionales a éste, los programas “...se tradujeron (...) en una pérdida de capacidad de ingerencia de las organizaciones gremiales sobre una parte relevante de los ingresos y condiciones laborales de sus agremiados” (García, Grediaga y Landesmann, 2003: 231). Con ello, paulatinamente las negociaciones sindicales se van reduciendo y los académicos dejan de prestar demasiada atención a su presencia. “El sindicato ha sido desplazado como mecanismo de defensa de los intereses de los profesores en esta universidad” comenta una profesora de la UAEM6.
Una distinción central entre el SNI y estos programas7 es su orientación hacia las actividades de docencia y mejoramiento curricular de profesores y programas educativos. Por lo que estos programas han generado una mayor actividad interna entre los académicos. Es decir, los programas de estímulo académico han funcionado como incentivo para una participación de orden individual y más demandante, que aquellas diluidas en las aspiraciones gremiales de los años setenta.
Los objetivos generales de los programas han sido mejorar el perfil y lograr la permanencia del profesorado de tiempo completo de las universidades públicas estatales. Siendo éstas las que instrumentan internamente los programas y sus autoridades las que definen los mecanismos de evaluación correspondientes8.
¿Qué es lo que se evalúa del académico en estos programas? Tres rubros principales: docencia, es decir, número y nivel de clases impartido a nivel superior así como actividades didácticas y de tutoría colaterales; investigación, o sea, productos de investigación obtenidos en el curso de proyectos individuales o colectivos que los académicos realizan; y difusión de actividades socioculturales propias de un académico en la comunidad. A cada rubro se le asigna un puntaje que se suma a la preparación en grados de estudio adquiridos por el académico, y a los años de antigüedad en la institución. El puntaje final se ubica en rangos por número de salarios mínimos y de ahí se obtiene el estímulo económico que mensualmente obtendrá el profesor.
A partir de 1996 los programas han ampliado su espectro de apoyos. En este mismo año se echa a andar el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). El cual, como puede verse en la tabla 3 y 4, ya contempla otros aspectos que intentan mejorar las condiciones académicas de las instituciones. Tales como apoyo especial a proyectos de investigación, equipamiento de cubículo, becas de estudio y recursos para que los profesores alcancen la categoría de tiempo completo en sus instituciones. Todo lo cual ha hecho mucho más atractivo el PROMEP a profesores e instituciones. Funciona otra vez como un poderoso incentivo para la comunidad académica. Ya que además se ha ido generando un cierto prestigio entre quienes participan (perfil PROMEP)9 en el mismo.
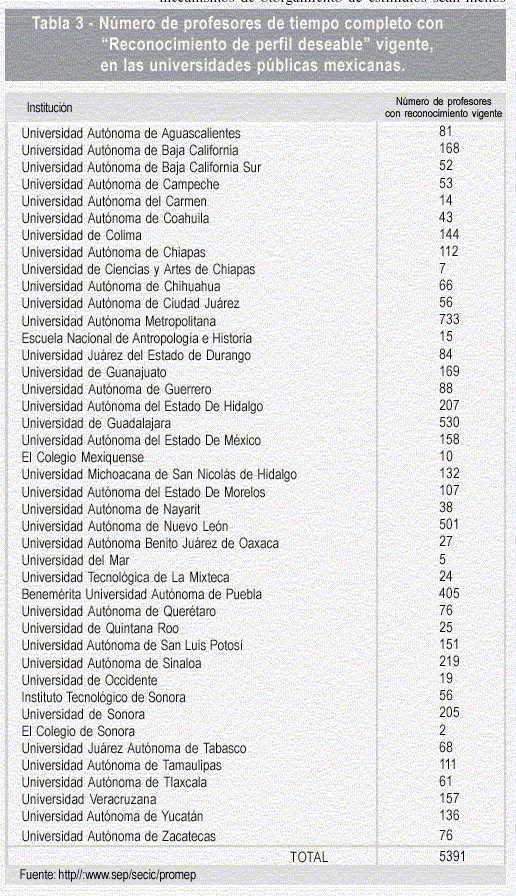
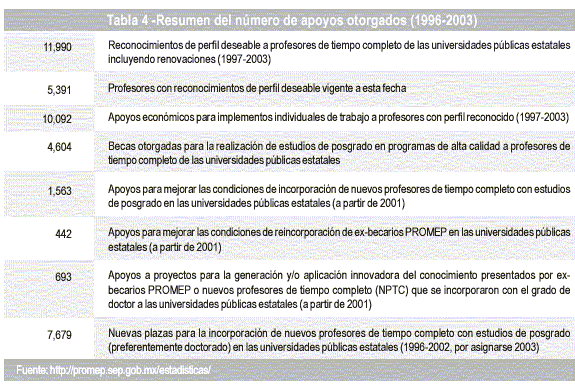
Podríamos decir que la participación de los académicos en estos programas ha generado que los mecanismos de otorgamiento de estímulos sean menos discrecionales, evitándose ejercicios de poder nefastos como el compadrazgo, el clientelismo o el nepotismo. Aunque el inicio de los mismos persistieron muchas de estas prácticas (Gil Antón, 2000), han sido los mismos académicos los que han pugnado por transparentar su distribución y asignación.
De todos modos, en estos programas es aún más claro que no han contribuido sustancialmente al mejoramiento de la ciencia en el país, y que en realidad han servido como paliativos a la dañada situación salarial de los académicos, en particular, y al poder adquisitivo de México, en general. Solo una mirada al último decenio nos permite verificar esta afirmación. En 1993 el salario mínimo diario era de $13 pesos en promedio (alrededor de 1.05 US dólares), y para 2004 es de $43.50, o sea casi 5 US dólares, según muestran datos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Este incremento no ha tenido una correlativa compensación en muchos sectores laborales del país, y uno de los más afectados ha sido el de los profesores de las universidades públicas.
La tabla 3 muestra al avance que cada institución ha tenido respecto a la obtención del estímulo. Según los datos disponibles hasta el año 2003 no solamente las 37 universidades públicas han accedido a los apoyos, sino que ya se incluyen otros centros e institutos de investigación.
Los nuevos apoyos del PROMEP iniciaron su operación a finales de 1996 y desde entonces y hasta el año 2003 éste ha otorgado 4,354 becas (2,966 Nacionales y 1,388 para el extranjero) a profesores de carrera de las universidades públicas para la realización de estudios de postgrado en programas de reconocida calidad nacional e internacional. Se han graduado 1,681 ( 739 en doctorado, 920 en maestría y 22 en especialidad).
Bajo el marco del PROMEP se pretende mejorar la calidad de la educación superior en México y se propone la creación de Cuerpos Académicos que reúnan a varios profesores de una misma línea de investigación y busquen obtener productos académicos en conjunto. De manera que, además de constituirse como estímulos, dichos programas y los Cuerpos Académicos, están dirigidos a fortalecer las instituciones; por lo que también constituyen un incentivo para éstas últimas10.
Según la SEP la importancia de los Cuerpos Académicos radica en que son la fuerza motriz del desarrollo institucional, forman recursos humanos de profesional asociado, licenciatura y posgrado; garantizan el cumplimiento de los objetivos institucionales; autorregulan el funcionamiento institucional; propician ambientes académicos de gran riqueza intelectual; y finalmente, prestigian a la institución (SEP, 2004). Estamos aún lejos de poder evaluar el alcance que han tenido estas políticas, pues son relativamente recientes.
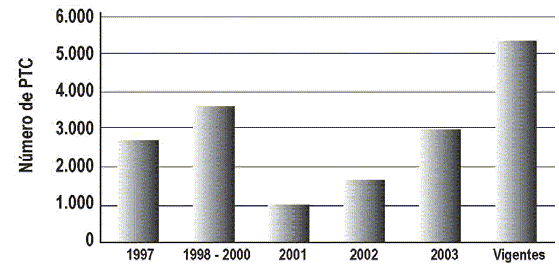
Número de profesores de tiempo completo con reconocimiento de perfil deseable (1997-2003)* Fuente: http://promep.sep.gob.mx/estadisticas/
*El perfil deseable se refiere a la reunión de las distintas facetas que un académico debe contemplar, a saber: docencia, investigación y difusión. Más los grados académicos obtenidos.
Todos los programas de la SEP complementarios al salario, como aquí se ha dicho, a pesar de no estar homologados a los emolumentos nominales de los profesores, hasta ahora no se han eliminado, desde que se inició su otorgamiento. Aunque siempre existe la amenaza velada de que ante alguna contingencia económica gubernamental éstos podrían suspenderse. La “zanahoria” parece seguir disponible11.
Conclusiones
Podemos concluir que las políticas de evaluación hacia la educación superior y los programas que la sustentan, han funcionado –entre otras cosas- como un complemento salarial muy atractivo para académicos e instituciones. Que el SNI, el PROMEP y los programas de estímulos, eventualmente coadyuvarán al crecimiento de la ciencia mexicana y sus instituciones; sin embargo, lo que en principio ha sucedido es que éstos han propiciado nuevas formas de trabajo individual de los académicos empezando a transformar las pautas establecidas por los movimientos gremiales de los años setenta, de naturaleza colectiva, de lucha abierta por el poder en las instituciones y de fuerte presión política externa. Es posible considerar que los sindicatos universitarios están dejando el espacio de negociación a los actores principales: la institución y los académicos.
Por lo que respecta al número de académicos beneficiados por los programas, debemos reconocer que en conjunto, el SNI solamente cubre una pequeñísima parte; mientras que los programas de estímulos y el PROMEP buscan incluir un amplio sector de la población académica en México, pero aún es muy insuficiente para las compensar percepciones salariales del grueso de los académicos.
Hoy en día, se puede decir que en conjunto, los emolumentos de los académicos mexicanos dependen en una buena parte de su trabajo académico personal, pues los salarios nominales han tendido a estancarse mientras se ha estimulado, por parte de las instancias gubernamentales, la búsqueda de los estímulos económicos vía las nuevas políticas de educación superior dirigidas a la evaluación constante del trabajo académico.
Cabría discutir por último, si dado el carácter que asumieron desde su inicio estos programas, es adecuado llamarlos políticas públicas. Ya que el diseño de una política pública implica la participación de los sujetos a los que esta afectará o beneficiará, e incluso su esquema proviene de una demanda social más o menos abierta de algún grupo social o comunidad organizada. En estricto sentido una política pública (public policy) no es tal, en tanto se decide, se instrumenta y se aplica desde la esfera de poder; o sea desde una de las partes involucradas. La pregunta sería hasta qué punto se les puede considerar como políticas públicas. En todo caso, han sido solo políticas, dado que en su elaboración los actores afectados o beneficiados no fueron tomados en cuenta para su elaboración, al menos de forma directa y abierta. Se sabe positivamente que ese fue el caso del SNI (Gil Antón, 1999), pero no se conoce la colaboración de los académicos en el diseño de los otros programas. Ese sería tal vez el reto de los dirigentes gubernamentales encargados de la educación superior en México: diseñar una política pública que diera respuesta a las necesidades de la comunidad científica del país.
Bibliografía
1. Arechavala, R. (2001) “Las universidades de investigación: la gran ausencia en México” en Revista de la Educación Superior, ANUIES, Vol.XXX (2), No. 118, Abril-Junio. México. [ Links ]
2. Canales, S. A. (1998) La experiencia institucional con los programas de estímulo: la UNAM en el período 1990- 1996), tesis de maestría, DIE-CINVESTAV, México. [ Links ]
3. CONACyT (1994) Datos del SNI, en Ciencia y Desarrollo, Vol. XX, Num.119, Nueva Época, noviembre- diciembre 1994, México. [ Links ]
4. Díaz Barriga, A. (1996) Los programas de evaluación (estímulos al rendimiento académico) en la comunidad de investigadores. Un estudio en la UNAM, en Revista Mexicana de Investigación Educativa, Julio-diciembre, vol 1, núm 2. México. [ Links ]
5. Cicero, R. Why do Mexican investigators resist themselves to submit manuscripts in Mexican journals?, en La Revista de la Investigación Clínica, Vol. 54, Num. 1, January-February, 2002, México. [ Links ]
6. Drucker, C. R. La creatividad en la investigación ha sido desplazada por la necesidad de asegurar el sueldo, en La Jornada, México, Lunes 16 de febrero de 2004. [ Links ]
7. García, S., Grediaga, R. y Landesmann, M. (2003) Los académicos en México. Hacia la constitución de un campo de conocimiento 1993-2002, en “Sujetos, Actores y Procesos de Formación”, coord. Patricia Ducoing [ Links ]
8. García S. S. (2001) La simulación: el fantasma que recorre a la vida académica cotidiana, en ConCiencia Social. Nueva Época, año1, num.1, diciembre. Universidad de Córdova. Argentina. [ Links ]
9. Gil Antón, M (1999) Mitos y paradojas del trabajo académico II: La nueva generación, en Adrián Acosta Silva (coord.) “Historias: un cuarto de siglo de las universidades públicas en México (1973-1998)”, Univ. Autónoma de Ciudad Juárez, México. [ Links ]
10. ___________(2000) Los académicos de los noventa: ¿actores, sujetos, espectadores o rehenes?, en Schmith, Oliveira y Álvarez M. A. (Eds.) “Entre escombros e alternativas: encino superior na America Latina”, Universidad de Brasilia, Brasil. [ Links ]
Hemerografía
11. La Jornada, México, lunes 16 de febrero de 2004 [ Links ]
Bibliografía electrónica
12. http//: www.conacyt.org.mx http://promep.sep.gob.mx/estadisticas/ [ Links ]
Notas
1 El acuerdo fue reformado ampliamente en 1999 por el presidente Ernesto Zedillo P. Diario Oficial de la Federación. Poder Ejecutivo Federal. México, Distrito Federal, 9 de abril de 1999.
2 También este tipo de evaluación, peer review en la literatura anglosajona, es de origen estadounidense.
3 En la tabla 1 podemos notar que el estado de Morelos cuenta con el segundo número de miembros del sistema, después del distrito federal, pero la mayor parte corresponden a los centros de investigación nacionales y de la UNAM que se encuentran en dicho estado, y en una medida muy reducida a las instituciones de educación superior del Estado.
4 La figura del salario mínimo en México se fija a nivel nacional por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y es en relación a ésta que casi todos los estímulos son otorgados. Cada año aumenta en razón del índice inflacionario, en la actualidad (2004) asciende a 43.297 pesos diarios (unos 3.75 dólares americanos) en promedio. Ver http://www.conasami.gob.mx/indice.htm
5 Las partidas presupuestales para tales programas son de orden federal; aunque en el caso de los estados se complementan con aportaciones de los gobiernos estatales. Sin embargo, no hay datos disponibles ni confiables al respecto.
6 Entrevista a una profesora de la Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, México, 15 de noviembre, 2004
7 El programa ha asumido distintos nombres según la institución. Es el PRIDE en la UNAM, el PROED en la UAEM, o becas al desempeño en otras instituciones.
8 Existen unas reglas generales para el otorgamiento de los recursos, por parte de la SHyCP y SEP, pero la forma de aplicarlos corresponde a cada institución.
9 El Perfil PROMEP consiste en un nombramiento por parte de la SEP acompañado de un estímulo económico para el profesor receptor.
10 Otros programas como el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) y el Programa Integral del Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP) también figuran como medios atractivos de fortalecimiento institucional (SEP/secic, 2004). Y otros como el Padrón Nacional de Posgrado (PNP) del CONACYT tienen el mismo objetivo.
11 En este punto cabe excluir –como ya se dijo- a la UNAM, ya que constituye un caso singular tanto por el tratamiento gubernamental hacia la institución, como por la amplia y conocida participación de sus académicos ante este tipo de programas. Dos hechos muestran esta particularidad: la negociación por la homologación salarial de los recursos de dichos programas, y la inclusión de las AAPAUNAM (sindicatos de profesores) como interlocutor en el seguimiento de los mismos entre 1993 y 1996 (Canales, 1998)













