Servicios Personalizados
Revista
Articulo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO -
 Accesos
Accesos
Links relacionados
-
 Similares en
SciELO
Similares en
SciELO
Compartir
Archivos Latinoamericanos de Nutrición
versión impresa ISSN 0004-0622versión On-line ISSN 2309-5806
ALAN v.51 n.1 supl.51 Caracas mar. 2001
Influencia del desayuno sobre la funcion cognoscitiva de escolares de una zona urbana de Valencia, Venezuela
Mercedes Márquez Acosta, Rosalía Sutil de Naranjo, Carmen E Rivas de Yépez, Manuel Rincón Silva, Marysabel Torres, Rafael Dario Yépez, Zulay Portillo
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Carabobo Centro de Investigaciones en Nutrición (CEINUT). Valencia Venezuela
RESUMEN.
Está bien establecido que el estado nutricional influye no solamente en el desarrollo físico del individuo sino también sobre su conducta y actividad intelectual. Con el objeto de evaluar los efectos del ayuno sobre la función cognoscitiva, fueron evaluados 68 escolares de ambos sexos, de entre 9 y 10 años de edad que asistían a una escuela privada en el lapso escolar 1998-99. Les fue realizada: a)Evaluación del estado nutricional mediante mediciones antropométricas, y b) Bajo condiciones de ayuno y con desayuno fue evaluada la función cognoscitiva a través del razonamiento lógico (test de Raven) y la efectividad en el trabajo escolar por la medición de velocidad, precisión, atención y fatiga (test de Lepez) Los resultados mostraron que: a) La mayoría (80%) de los niños se encontraba desde el punto de vista antropométrico dentro de la norma, un 20% presentó malnutrición por exceso, b)En condiciones de desayuno el puntaje obtenido para razonamiento lógico (Raven) en todos los niños (32.6+2.86) estuvo por encima del percentil 50, c)El desayuno influyó significativamente en el razonamiento lógico (p<0.001) y en la efectividad en el trabajo escolar (p<0.01) en todos sus parámetros. Se concluye que en estos niños considerados normales desde el punto de vista nutricional antropométrico, el desayuno influyó positivamente en los resultados obtenidos al evaluar la función cognoscitiva a través del razonamiento lógico y la efectividad del trabajo escolar.
Palabras clave: Desayuno, función cognoscitiva, escolares, razonamiento lógico, efectividad en el trabajo escolar.
SUMMARY.
Breakfast influence on cognitive functions of children from an urban area, Valencia, Venezuela. It's well known that physical growth and intellectual activity is influenced by nutritional status. With the purpose of evaluate the fasting effects on the cognitive functions, antropometric state and cognitive functions (logic and school work performance), under fasting and post-breakfast condition were assesed in a group of 68 school children age 9 and 10 years, who studied in a private school (1998-1999). Logic reasoning was measured with Raven test and attention, precision, velocity and fatiga with the Lepez test. The main of the children (80%) were well-nourished and 20% had showed overweight. At breakfast condition all subjects were over 50 percentil for Raven test. Consumption of breakfast influence significativitly on logic reasoning (p<0,001) and school work performance (p<0,01). It is concluded that in these well nourished children, breakfast consumption improved cognitive performance.
Key words: Breakfast, cognitive functions, logic reasoning, school work performance.
Recibido: 10-12-1999
Aceptado: 23-01-2001
INTRODUCCION
Una alimentación balanceada en un niño en etapa escolar debe proporcionar la energía, proteínas y vitaminas recomendadas para su edad en forma fraccionada durante las 24 horas. El desayuno, que es la primera comida del día debe proveer 25% de la recomendación de nutrientes para un día (1-3). En América Latina muchos niños salen por la mañana de sus hogares y asisten a la escuela sin desayunar, siendo ignorado por parte de los padres y representantes las consecuencias negativas que esta práctica pueda ocasionar sobre el funcionamiento cognoscitivo, en el aprendizaje y en el rendimiento escolar (4-6). En países desarrollados, la costumbre de no desayunar representa hasta un 20% de la población general (7,8).
Metabólicamente, no desayunar implica un período de ayuno de más de doce horas durante las cuales el organismo no tiene una fuente exógena de combustible; macro y micronutrientes. Durante el ayuno el organismo no cuenta con el aporte dietético de proteínas y aminoácidos, los cuales son necesarios para la síntesis de neurotransmisores implicados en el funcionamiento cerebral y en diferentes fases del proceso cognoscitivo (9).
La síntesis de neurotransmisores está influenciada por los niveles dietéticos y las concentraciones plasmáticas de los aminoácidos precursores de estas sustancias. Así como también requiere de niveles adecuados de vitaminas y minerales, ya que el déficit de algunos de estos puede ser un factor limitante en la producción de los transmisores necesarios para la función cerebral (10-13).
Los niveles cerebrales de neurotransmisores y otras sustancias que están relacionadas con la función cognoscitiva, con la atención, la memoria y por lo tanto con la efectividad del trabajo intelectual del individuo, dependen minuto a minuto de lo que hemos consumido en la alimentación. Un desayuno adecuado en carbohidratos y proteínas promueve la liberación de insulina la cual estimula la síntesis de enzimas que intervienen en la formación de neurotransmisores (a partir de aminoácidos exógenos) tales como serotonina , catecolaminas y acetilcolina y otros, y así asegurar niveles plasmáticos y cerebrales adecuados para realizar su función (14,15).
En base a todas las consideraciones anteriores, se realizó el siguiente estudio con el propósito de determinar la influencia del desayuno sobre la función cognoscitiva en un grupo de niños en etapa escolar, pertenecientes a una clase social media alta (población de recursos medios) en la que la desnutrición no constituye un problema de salud pública.
METODOLOGIA
Se realizó una investigación cuasiexperimental, en una muestra de escolares (n=68) de entre 9 y 10 años de edad, de ambos sexos (30 niñas y 34 niños) que cursaban el quinto grado (lapso 1998-1999) de una escuela privada ubicada en la zona norte de la ciudad de Valencia, Edo. Carabobo Venezuela, lo cual representó el 90% de los niños de esa edad inscritos en el plantel educativo. Todo niño que entregó el consentimiento por escrito de su representante, ajustándose a las condiciones del estudio y que desde el punto de vista antropométrico no estuviera por debajo de la norma fue incluido en la investigación.
El estudio comprendió: 1) Evaluación del estado nutricional a partir de diferentes mediciones antropométricas; y 2) Evaluación de la función cognoscitiva.
1. Evaluación nutricional a partir de mediciones antropométricas.
A su ingreso al estudio se elaboró una ficha para cada niño con sus datos personales y los valores obtenidos para cada uno de los parámetros antropométricos en estudio.
El personal a cargo del examen antropométrico fue entrenado y estandarizado entre sí de manera de reducir el error interobservador. Se realizaron las mediciones de peso, talla circunferencia braquial y el pliegue tricipital por lo métodos convencionales y con instrumentos previamente calibrados. Se calcularon indicadores de dimensión corporal a saber: Peso para la talla (P-T) y circunferencia media del brazo (CMB), de composición corporal como el pliegue tricipital (PT) área grasa (AG) y área muscular (AM) e indicadores mixtos como el índice de masa corporal (IMC), con instrumentos previamente calibrados Las tablas de referencia utilizadas para la comparación de los resultados fueron las de Proyecto Venezuela, Fundacredesa (16).
2. Evaluación de la función cognoscitiva.
La evaluación de la función cognoscitiva se llevó a cabo mediante la aplicación de dos pruebas o test : el test de matrices progresivas (17) y la prueba de Lepez (18). Dichas pruebas fueron aplicadas a un mismo grupo de escolares en dos oportunidades diferentes. La primera vez bajo condiciones de ayuno y un mes después fueron aplicadas los test antes nombrados a esta misma población después de haber consumido el desayuno. Diseño estandarizado y validado por Pollit y col. (19).
Instrumentos
Test de razonamiento lógico(test de Matrices Progresivas):
Es una prueba utilizada para medir el razonamiento lógico que suministra información directa de la magnitud individual de ciertas funciones cognoscitivas (observación y razonamiento) y la medida de la capacidad intelectual en general. El test consiste en presentar a la inspección del sujeto, 36 láminas encuadernadas de matrices impresas e incompletas ordenados por dificultad progresiva. Al pie de cada una de ellas hay 6 planchas dibujadas de las cuales sólo una sirve y en la que el sujeto resuelve los problemas por encaje tratando de completar el recuadro. Para la evaluación del test de Matrices Progresivas se procedió a corregir en cada problema el acierto o error en la solución propuesta por el escolar, La escala de puntaje a ser utilizada osciló entre cero y treinta y seis puntos. El puntaje total de las respuestas del sujeto al ser clasificado según los percentiles, proporciona el Indice de su Capacidad Intelectual (17) Se considera Capacidad Intelectual: 1) Superior = Percentil (P) 95, 2) Superior al término medio = P 90 y P 75, 3)Término medio = P 50, 4) Inferior al término medio = P 25 y P10 y 5) Deficiente P 5 (Tabla 1) (17).
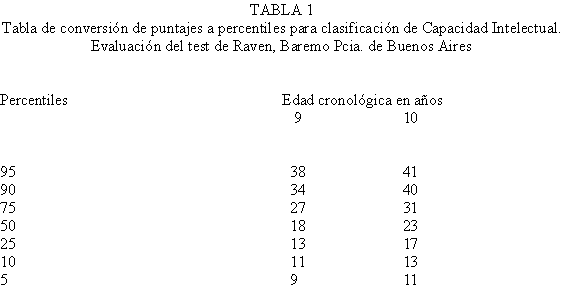
La prueba de efectividad en el trabajo (Prueba de Lépez,) evalúa la medida de efectividad en el trabajo escolar tomando en cuenta la velocidad, precisión, atención y fatiga; consiste en una lámina con diferentes figuras, destacándose dos de estas figuras remarcadas en la parte superior de la lámina, las cuales deben ser identificadas entre el resto de figuras de la prueba por un tiempo total de 8 minutos con 2 descansos. Para la corrección de la prueba de Lépez se sumaron las figuras acertadas, tachadas u omitidas, parámetros que fueron utilizados para obtener los valores reales en puntaje absoluto de las variables velocidad, precisión, atención, fatiga y efectividad; mediante la aplicación de las fórmulas establecidas por Lépez (18).
Análisis de los resultados: Los resultados obtenidos fueron analizados mediante frecuencia relativa y medidas de tendencia central; la diferencia entre las medias se estableció según la prueba estadística t de Student con el paquete estadístico Statistic, 1999.
RESULTADOS
De un total de 68 sujetos el 44,11% pertenecían al sexo masculino, y un porcentaje mayor (55,88%) al sexo femenino.
Estos niños fueron evaluados desde el punto de vista antropométrico según lo señalado en la metodología del presente estudio; tomando como puntos de corte los valores establecidos por Fundacredesa, Proyecto Venezuela, 1.993 (16). Esta evaluación permitió comprobar que no había niños desnutridos desde el punto de vista de la evaluación nutricional antropométrica.
En cuanto al peso el promedio general obtenido fué de 34,9±7,6 kg, siendo en el sexo masculino de 35,6±8,5 kg y para el sexo femenino de 34,5±6,8 kg (Tabla 2), valores que se encuentran dentro de la norma, es decir entre el percentil 10 y el 90. Para el parámetro talla se obtuvo un valor promedio de 136,5±5,4 cm para todos los escolares, en el sexo masculino el promedio fue de 137,2±5,3 cm y de 135,8±5,3 cm para el sexo femenino todos los cuales están dentro de la norma.
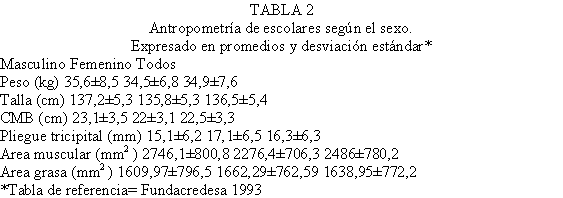
En el presente estudio al evaluar el P-T, la mayoría de los niños hembras y varones (82,3%) se encontraban dentro de la norma. Aproximadamente un 20% presentaron un sobrepeso, es decir estuvieron sobre la norma. Por otra parte en los escolares en estudio el hecho de que casi un cuarto de la población se encontró por encima del percentil 90 en P-T estuvo acompañado de un porcentaje similar en otro parámetro de composición corporal como es la circunferencia media del brazo, lo que permitió catalogarlos como niños con sobrepeso.
En el test de Raven se obtuvo un puntaje promedio de 20,00±3,45 en condiciones de ayuno y de 32,55±2,83 bajo desayuno, diferencia que fue estadísticamente significativa (p<0,001) tanto en el grupo en general, como al discriminar por sexos. Los promedios obtenidos en ayuno fueron similares en niñas (19,40±3,02) y niños (21,00±3,74), al igual que en el caso que habían desayunado, las hembras con un puntaje de 32,52±2,63 y los varones con 32,60±3,24 (Tabla 3). Al convertir los puntajes en percentiles y ubicarlos en los rangos de capacidad intelectual descritos como referencia para este trabajo (Raven JC, 1.983), los resultados en condiciones post desayuno fueron los siguientes, el 72,5% de los niños se encontró entre el puntaje 17 y 31 es decir entre el percentil 25 y el 75, de tal manera que corresponden al rango III definido como intelectualmente término medio y el 27,5% estuvo por encima del percentil 75 y debajo del 95, en el rango II o definidamente superior en capacidad intelectual al término medio. Al compararlo con los puntajes obtenidos en ayuno, la mayoría, un 80% continuó ubicada en el rango III y el 20% restante correspondió al rango IV (Definidamente inferior en capacidad intelectual al término medio), que no estuvo presente en la condición post desayuno.
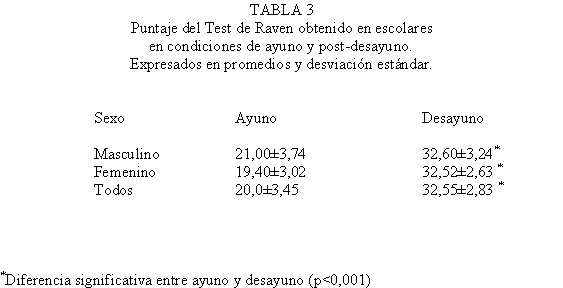
Al analizar el test de Lépez a través de los diferentes parámetros evaluados, obtuvimos en primer lugar para la velocidad en ayunas un promedio general de 65,90 ± 17,59 el cual fue significativamente menor (p<0,01) que el valor promedio obtenido posterior al desayuno de 103,24±24,37. No hubo diferencias en los puntajes para las escolares (66,34±17,78) y los escolares (65,13±17,85) en ayunas. Para el parámetro precisión el promedio del puntaje de todos los niños fue mayor (p<0,01) en la condición de post desayuno (92,78±7,05) que en las de ayuno (82,51±19,90) y no hubo diferencias entre hembras y varones ni antes ni después del desayuno. En relación a la atención, en las condiciones de ayuno se obtuvo un valor promedio (85,56±8,25) que fue significativamente menor (p<0,01) que el obtenido después del consumo del desayuno con un 90,70±8,95 a nivel general. Esto es similar al considerar los sexos por separado, en los cuales la diferencia por la presencia o no del desayuno es marcada. Para el parámetro fatiga, el promedio de puntaje fue de 28,00±21,2 con desayuno y de 51,79±18,17 en condiciones de ayuno, lo cual representó una diferencia (p<0,01) en la cual los niños y las niñas mostraron menor fatiga en la condición de desayuno. La efectividad en el trabajo mostró valores promedio de 91,19±8,3 con desayuno y significativamente menor (72,75±9,17) (p<0,01) en condiciones de ayuno (Tabla 4). Este valor constituye el resultado global de los diferentes parámetros evaluados en el test de Lépez y se obtuvieron cifras que reflejan la influencia significativa del desayuno sobre la efectividad en el trabajo escolar, tanto en el sexo femenino como en el masculino.
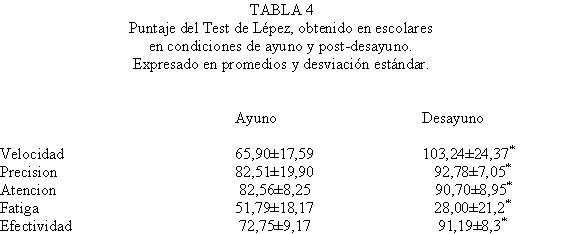
DISCUSION
En el presente estudio aproximadamente la quinta parte de la población mostró valores sobre la norma en los indicadores antropométricos de dimensión, de composición corporal y para el IMC considerados por lo tanto como niños con sobrepeso según los referido por Landaeta Jímenez (20) en el Manual de Crecimiento y Desarrollo, los estudios realizados por López M. (21) y lo referido por Hernández Y. (22) en la población venezolana. El porcentaje de sobrepeso (20%) alcanzado en este estudio fue mayor que el porcentaje referido por el Proyecto Venezuela (12%) para los niños de las zonas urbanas (23). Del total de los escolares sólo el 10% fueron catalogados como obesos. El 80% de los niños se encontró dentro de la norma.
Se evaluó la capacidad de resolver problemas, el razonamiento lógico y la atención, considerados componentes básicos del funcionamiento cognitivo en la medida que posibilitan la recepción y el manejo de la información. En relación a la evaluación del razonamiento lógico, al obtener los puntajes resultantes del test de Raven para cada niño y convertirlos en percentiles, se observó que el puntaje promedio en ayuno estuvo por debajo del percentil 50, lo cual contrastó significativamente con el valor obtenido después del desayuno, que correspondió al percentil 75, según la referencia establecida en el baremo Provincia de Buenos Aires, Argentina (17). Estos cambios mostraron la influencia del consumo del desayuno en los resultados de la evaluación de la función cognoscitiva (razonamiento lógico), en los escolares en estudio.
Por otra parte al convertir el puntaje en percentiles y ubicarlos por rangos se observó que en condiciones de post desayuno la mayoría de los niños se encontraba en el rango II (superior en capacidad intelectual) por el contrario en ayuno el mayor porcentaje estuvo en el rango III (intelectualmente término medio), observándose también casos nuevos en el rango IV (inferior en capacidad intelectual). Partiendo del hecho observado, puede sugerirse que el ayuno por un período mayor de diez horas, probablemente por disminución en la concentración de glucosa cerebral y la ausencia del sustrato proteico para la síntesis de neurotransmisores, influyó sobre la función cognoscitiva del escolar. Este aspecto ha sido explicado por Benton (24) y señalado por Pollit en su estudio en el cual correlacionó el aspecto cognoscitivo con pruebas bioquímicas hechas en niños sometidos a ayuno (7,19).
El análisis de la prueba de Lépez fue realizado mediante la evaluación de la efectividad del escolar en el trabajo realizado, lo cual se encuentra directamente relacionado con la atención, dependiente ésta, de la velocidad, de la precisión y la fatiga. En cuanto a la velocidad se obtuvieron puntajes menores en los niños en condiciones de ayuno, probablemente debido al nivel de fatiga presente en este caso. Al analizar los resultados obtenidos para el parámetro precisión, se observó que los escolares en ayuno mostraron menor precisión en el trabajo realizado que la desarrollada al realizar la prueba posterior al desayuno. La presencia de fatiga, disminuyó significativamente cuando se les practicó el test de Lepez después del consumo del desayuno, en relación a la fatiga que presentaron en condiciones de ayuno, por lo que se puede inferir que el ayuno influyó notablemente en el nivel de fatiga evaluada en los niños. Esto concuerda con lo reportado con Jakubowicz (25) en su investigación en las cuales relaciona el cansancio, la debilidad y el agotamiento del individuo con un estado de pobre reserva proteica disponible, en nuestro caso explicado por la omisión del desayuno. Asimismo la efectividad en el trabajo realizado en el aula por el escolar, mostró un puntaje promedio mucho mayor en los niños cuando habían desayunado previamente a la realización de la prueba psicológica, que cuando estaban en la condición de ayuno, variación que responde a los cambios sucedidos en las variables que conforman la efectividad (atención, fatiga, precisión y velocidad) por la presencia o ausencia del desayuno previo a la realización de la prueba de Lépez.
Todas las variables evaluadas tanto en el test de Matrices Progresivas de J. C. Raven como en la prueba de Lépez, se vieron afectadas negativamente por el ayuno nocturno. Este hecho hace suponer que el déficit temporal de nutrientes, provocado por la omisión del aporte de alimentos, influyó directamente en la función cognoscitiva de los escolares.
En el presente trabajo se observó que en niños nutricionalmente dentro de la norma (sin signos de desnutrición), el desayuno modificó positivamente los resultados para pruebas psicológicas similares a los test para medir velocidad y discriminar figuras. En este orden de ideas Pollit (26) reporta los estudios realizados en Cambridge, Mass (1.981) y en Houston, Tex (1.989), en los cuales se demostró que el ayuno nocturno influía sobre la eficiencia de resolver problemas evaluados por test especiales en niños bien nutridos, de clase media alta, entre 9 y 11 años, población similar a la estudiada en nuestra investigación. Vaisman (27) evaluó 569 niños entre 11 y 13 años, en relación a su memoria lógica y retención visual, mostrando mejores resultados en los que consumían desayuno media hora antes de aplicar el test que en aquellos que no desayunaban o lo hacían dos horas antes. En este sentido, Kanarek (28) señala que el consumo de desayuno está generalmente asociado con un aumento en el rendimiento o eficiencia cognitiva posteriormente en el transcurso de la mañana.
Sin embargo y en contraste con los resultados obtenidos en el presente trabajo, en investigaciones realizadas por Simeon en Kingston, Jamaica (29,30) se presentaron resultados en los cuales el desayuno mejoraba el rendimiento de las pruebas psicológicas sólo en niños con riesgo nutricional. Asimismo fue realizado un estudio de tipo experimental en Huaraz por Cueto y col. en 1993 y 1995, en niños de cuarto y quinto grado, de 9 a 11 años, a los cuales se les practicaron pruebas psicológicas, como el Test de matrices progresivas y pruebas de velocidad entre otras, en relación al desayuno. En esta última investigación, el desayuno mejoró los resultados de dos de los test (velocidad y capacidad de discriminar figuras) sólo en aquellos niños con riesgo nutricional, a diferencia del presente trabajo en el cual este efecto del desayuno se observó en niños sin signos de desnutrición. Por otra parte Ritcher LM (31) estudió 55 niños escolares sin signos de desnutrición y de la zona urbana, encontrando que no se presentaron modificaciones significativas al medir atención y memoria antes y después del desayuno.
No desayunar implica un período de ayuno de más de doce horas durante las cuales el organismo no tiene una fuente exógena de combustible macro y micronutrientes que deben ser proporcionados por el desayuno. Algunos estudios han comprobado que la regulación cerebral está modulada por neurotransmisores, que a su vez regulan la función cognoscitiva, constituyendo las proteínas aportadas por los alimentos el sustrato fundamental para la síntesis y producción de neurotransmisores centrales (32,9,15). El desayuno influye sobre el funcionamiento cognitivo por su aporte de aminoácidos pero también por incrementar la glicemia sanguínea (15). En este respecto Wyon (33) señala que el rendimiento escolar de niños de 10 años y bien nutridos fue mayor cuando el desayuno aportó el 20% de las recomendaciones diarias de energía que cuando aportó el 10%.
Ahora bien en la presente investigación, no se controlaron ciertos factores que pudieron influir en los resultados obtenidos, como por ejemplo la motivación del niño ante el estudio (1,34) los hábitos alimentarios de la familia, el complemento emocional que produce el ayuno nocturno y la ausencia de desayuno que afectan emocionalmente al niño (36) y la sensación de saciedad que produce el desayuno (29), factores que deberán ser tomados en cuenta en el diseño de futuras investigaciones. Así como también constituyó una limitante al analizar los resultados, el hecho de haber seleccionado la secuencia ayuno/desayuno para la realización de los Test y la falta de grupos cruzados.
A manera de revisión podemos afirmar que a nivel internacional existen diferencias en los resultados de las investigaciones. En estudios realizados en Estados Unidos y Gran Bretaña reportan beneficios en el consumo del desayuno en niños bien nutridos, al igual que los resultados obtenidos en nuestro trabajo. Sin embargo según los datos obtenidos en países como Jamaica, Perú y en la localidad de Huaraz el consumo del desayuno beneficia sólo a los niños a riesgo nutricional, y no presenta efectos en los niños bien nutridos (35,24). De tal manera que las investigaciones realizadas hasta ahora no son concluyentes.
En el área de la investigación en nutrición y comportamiento posiblemente la más importante conclusión que arrojan los estudios realizados, es que la función cerebral es sensible a las variaciones que se suceden en la disponibilidad inmediata de nutrientes, lo cual ocurre de manera especial en aquellos niños en edad escolar que se encuentran a riesgo nutricional (36,37).
Por otra parte, según los estudios realizados en otros países, antes nombrados se sugiere que los niños bien nutridos también son sensibles al ayuno nocturno y a la omisión del desayuno, hecho semejante encontrado en la muestra local que se evaluó en el presente estudio. Si este aspecto fuese confirmado por investigaciones sucesivas, esto traería implicaciones en lo relacionado a las intervenciones nutricionales a nivel de las instituciones educativas. De tal modo que un programa de desayuno escolar, podría considerarse de suma importancia en los planes de mejoramiento de una institución educativa ya que puede promover en los integrantes de la escuela cambios en el estilo de alimentación, en el estado nutricional, en la función cognoscitiva y en el rendimiento escolar. En este contexto, el problema del rendimiento escolar es multicausal, por lo tanto otras investigaciones son necesarias para cuantificar el poder que tiene el estado nutricional y el desayuno sobre el rendimiento escolar.
REFERENCIAS
1. Meyers AF, Sampson AE, Weitzman M, Rogers BL & Kayne H. School Breakfast Program and School Performance. Amer J Dis Children 1989; 143: 1234-9. [ Links ]
2. Ivanovic D, Vásquez M, Aguayo M, Ballester D, Marambio M and Zacarias I. Nutrition and Education.III. Educational achievement and food habits of Chilean elementary school graduates. Arch Latinoamer Nutr. 1992; 42:( 1): 86-92. [ Links ]
3. Gordon AR, Devaney BL and Burghardt. Dietary effects of the National School Program and the School Breaksfast Program. Amer J Clin Nutr, 1995; 61 (suppl): 221S-31S. [ Links ]
4. López I, Andraca I, Perales CG, Heresi E, Castillo M, Colombo M. Breakfast omission and cognitive performance of normal, wasted and stunted schoolchildren. European J Clin Nutr 1993; 47 ( 8): 533-542. [ Links ]
5. Grantham- Mc Gregor SM, Chang S, Walker SP. Evaluation of school feeding programs; some Jamaica examples. Amer J Clin Nutr, 1998: 67 (suppl): 785S-9S [ Links ]
6. Jacoby ER, Cueto S, Pollit E. When Science and politics listen to each other: good prospects from a new school breakfast program in Perú. Amer J Clin Nutr, 1998: (suppl): 795s-7s. [ Links ]
7. Pollitt E. Ayuno y desayuno: Implicaciones para el funcionamiento cerebral y la capacidad de aprendizaje. Dieta y Salud 1993; 2:( 1): 5-7, 1er semestre. [ Links ]
8. Siega-Riz AM, Popkin BM and Carson T. Trends in breakfast consumption for children in the United States from 1965 to 1991. Amer J Clin Nutr. 1998: 67 (suppl); 748S-56S. [ Links ]
9. Briley M. Biochemical strategies in the search for cognition enhancers. Pharmacopsychiatry, 1998; 2 ( 23): suppl 75-80. [ Links ]
10. Wurtman R. Nutrients that modify brain function, Scientific American, 1982: 246 ( 4): 42-51. [ Links ]
11. Brozek J, Schurch B. Malnutrition and behavior: Critical Assessment of Key Issues.Nº 4, Nestlé Foundation Publication Series, 1984. [ Links ]
12. Harris R, Crabb D. Interrelaciones Metabólicas En: Devlin TM. Bioquímica: Libro de texto con aplicaciones clínicas, Venezuela, Editorial Reverté S.A., 1987; 654-683. [ Links ]
13. Nicklas TA, Forcier JE, Webber LS and Berenson GS. School lunch assesment to improve accuracy of 24-hour dietary recall for children. J Amer Dietetic Assoc 1991; 91 ( 6): 711-3. [ Links ]
14. Newsholme EA, Leech AR. Bioquímica Médica 1era ed., Madrid, Editorial Interamericana, 1987. [ Links ]
15. Korol DL and Gold PE. Glucose, memory, and aging. Amer J Clin Nutr. 1998: 67 (suppl): 764S-71S.. [ Links ]
16. Fundacredesa, Proyecto Venezuela; Caracas, Ediciones Fundacredesa, 1993. [ Links ]
17. Raven JC. Test de matrices progresivas. Manual, series A, Ab, B. 1983: Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de Psicología, Universidad Central de Venezuela. [ Links ]
18. Crishtiansen MC. Prueba de Lépez. Trabajo presentado en la Cátedra de Psicología del Aprendizaje 1990: Escuela de Educación, Universidad Católica Andrés Bello. Caracas. [ Links ]
19. Pollitt E, Cueto S and Jacoby ER. Fasting and cognition in well-and undernourished schoolchildren: a review of three experimental studies. Amer J Clin Nutr. 1998: 67 (suppl): 779S-84S. [ Links ]
20. Landaeta-Jiménez M y López Blanco M. Manual de Crecimiento y Desarrollo; Caracas, Editores Venezuela; 1991. [ Links ]
21. López M, Hernández Y, Landaeta M and Henríquez G. Crecimiento y Nutrición en la región latinoamericana. Anal Venez Nutr 1993:( 6). [ Links ]
22. Hernández Y, Arenas O. Indice de masa corporal (peso/talla2) en la población venezolana hasta los 18 años de edad. Anal Venez Nutr, 1993: (6). [ Links ]
23. López-Blanco M, Landaeta-J M y Mendez-Castellano H. Crecimiento y estado nutricional de niños venezolanos urbanos y rurales. Anal Venez Nutr 1990;( 3): 35-40. [ Links ]
24. Benton D and Parker P. Breakfast, blood glucose, and cognition, Amer J Clin Nutr, 1998: 67 (suppl): 772S-8S. [ Links ]
25. Jakubowicz D. La capacidad mental y la memoria dependen del desayuno. Revista Ciencia y Vida III, Venezuela, Editorial Venezolana, 1994. [ Links ]
26. Pollitt E and Mathews R, Breakfast and cognition: an integrative summary. Amer J Clin Nutr 1998; 67 ( 3): 804S-813. [ Links ]
27. Vaisman N, Voet H, Akivis A, Vakil E, Effect of breakfast timing on the cognitive functions of elementary school students. Arch Ped Adolescense Medicine 1996; 150 ( 10): 1089-1092 [ Links ]
28. Kanarek R. Psychological effects of snacks and altered meal frequency. British J Nutr 1997;( 84): 77 (suppl) 1 : S105-118. [ Links ]
29. Simeon DT, Grantham-McGregor S. Effects of missing breakfast on the cognitive funtions of school children of differing nutritional status. Amer J Clin Nutr, 1989:( 49). [ Links ]
30. Simeon DT. School feeding in Jamaica: a review of its evaluation. Amer J Clin Nutr. 1998; 67 ( 4): 790S-94S. [ Links ]
31. Richter LM, Rose C, Griesel RD. Cognitive and behavioural effects of a school breakfast. S Afr Med 1997: J 2:87 (suppl): 93-100. [ Links ]
32. Orten JM, Neuhaus OW. Bioquímica Humana, 10 ed , Buenos Aires, Editorial Médica Panamericana S.A. 1984. [ Links ]
33. Wyon DP, Abrhamsson L, Jartelius M, Fletcher RJ. An experimental study of the effects of energy intake at breakfast on the test performance of 10 year old children in school. International Journal of Food and Sciece Nutr 1997; 48 ( 1): 5-12 [ Links ]
34. Toro-Diaz TA, Almagia F AA, Ivanovic M, DM. Evaluación antropométrica y rendimiento escolar en estudiantes de educación media de Valparaíso,Chile. Arch Latinoamer Nutr 1998; 48 ( 3): 201-209. [ Links ]
35. Pollitt E. Does breakfast make a difference in school?. Child Nutrition and Health Campaign 1995; 95 ( 10): 1134-1139. [ Links ]
36. Noguera C. Dos estudios acerca de la influencia de los factores socio culturales sobre el desarrollo psicológico en el niño. Caracas, Edición Universidad, 1997. [ Links ]
37. Nicklas TA, O'Neil CE and Berenson GS. Nutrient contribution of breakfast, secular trends, and the role of ready-to-eat cereals: a review of data from the Bogalusa heart study. Amer J Clin Nutr. 1998; 67 (suppl): 757S-63S. [ Links ]














