Servicios Personalizados
Revista
Articulo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO -
 Accesos
Accesos
Links relacionados
-
 Similares en
SciELO
Similares en
SciELO
Compartir
Archivos Latinoamericanos de Nutrición
versión impresa ISSN 0004-0622versión On-line ISSN 2309-5806
ALAN v.55 n.3 Caracas sep. 2005
Patrón de consumo de alimentos en niños de una comunidad urbana al norte de Valencia, Venezuela
Sara Irene del Rea. Zuleida Fajardo. Liseti Solano. María Concepción Páez. Armando Sánchez.
Sara Irene del Real. Lic. en Nutrición y Dietética; Magister en Nutrición. Centro de Investigaciones en Nutrición "Dr. Eleazar Lara Pantin" (CEINUT), Dpto. de Salud Pública, Escuela de Medicina, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo.Calle 217A, # 101-25, Urb. Chaguaramal, Bárbula, 2008 Naguanagua, Venezuela. ó: A.P. 5161, Naguanagua 2005, Venezuela. Correo electrónico: sdelreal@uc.edu.ve; sdelreal@telcel.net.ve
Zuleida Fajardo. Lic. en Nutrición y Dietética. CEINUT, Universidad de Carabobo.
Liseti Solano. Médico Cirujano; Especialista en Inmunología. CEINUT, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo.
María Concepción Páez. Lic. en Biología; Magister en Nutrición. CEINUT, Dpto. de Fisiología, Escuela de Bioanálisis, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo.
Armando Sánchez. Médico Cirujano; Especialista en Nutrición; Magister en Nutrición. CEINUT, Dpto. de Salud Pública, Escuela de Medicina, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo.
Resumen
Se presentan los resultados de una evaluación alimentaria-nutricional con el fin de determinar el patrón usual de consumo en 438 niños de 4-14 años de una comunidad urbana en pobreza al norte de Valencia, Venezuela. Se recolectaron datos de consumo de alimentos a través de recordatorios de 24 horas múltiples y se llevaron a peso en gramos. Se calculó la composición calórica, de macronutrientes, hierro, calcio, vitamina A y vitamina C para compararla con las referencias nacionales. El patrón de consumo se elaboró en función de la frecuencia de consumo para cada alimento y para grupos de alimentos. La arepa fue el alimento más consumido por el grupo, siendo también una de las principales fuentes de kilocalorías, proteínas, carbohidratos, hierro y vitamina A. Las frutas no se encuentran entre los alimentos más consumidos, pero sí el café. La mayor fuente proteica fue de origen vegetal (frijoles negros). Las galletas dulces y las bebidas gaseosas estuvieron dentro de los alimentos de mayor aporte energético. El consumo de kilocalorías y nutrientes fue adecuado, excepto para el calcio (67% en preescolares y 43% en escolares). La dieta de los preescolares fue más adecuada en todos los nutrientes (p<0,05); a excepción del hierro donde los escolares tuvieron una adecuación significativamente mayor. Debido a que los menores de 15 años aún están formando hábitos y conductas alimentarias, son un grupo ideal para desarrollar intervenciones de educación nutricional para modificar patrones perjudiciales como la alta ingesta de bebidas gaseosas y el bajo consumo de alimento ricos en calcio.
Palabras clave: patrón de consumo alimentario, dieta, niños urbanos, Venezuela
Food consumption patterns of children 4 to 14 years old from Valencia, Venezuela
Summary
Results from a nutritional assessment are presented to establish the usual food consumption pattern of 438 children between 4-14 years of age, from a low income urban community in Valencia, Venezuela. Food intake data were collected through multiple 24 hours recalls and converted to individual food item weight in grams. Amounts of energy, macronutrients, iron, calcium, vitamin A, and vitamin C were estimated to compare them to national references. The food pattern was established according to intake frequency per food item and per food groups. Arepa was the most commonly consumed food item, and a main source of kilocalories, protein, carbohydrates, iron, and vitamin A. Unlike coffee, fruits were not among the most commonly consumed foods. Black beans were the main source of protein. Cookies and sodas were among the major sources of energy. Energy and nutrient intake were adequate, except for calcium (67% in preschoolers y 43% in school-aged children). Preschoolers´ diet showed a better adequacy for all nutrients (p<0,005), except for iron which was significantly higher in school-aged children. Since children below 15 years old are still forming food behaviors and habits, they are an ideal group to develop nutritional education strategies to modify harmful patterns such as high intake of sodas, and low intakes of calcium rich foods.
Key words: food consumption patterns, diet, urban children, Venezuela
Recibido: 21-04-2005 Aceptado: 21-10-2005
Introducción
A nivel mundial, numerosos estudios han identificado relaciones entre diferentes factores dietéticos y el riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles, como la enfermedad cardiovascular, obesidad, diabetes, hipertensión, osteoporosis y algunos tipos de cáncer (1-4). Entre estos factores cabe mencionar al consumo excesivo de alimentos ricos en grasa y en calorías vacías y una baja ingesta de frutas y hortalizas.
Aún cuando la desnutrición sigue siendo un problema en muchos países en desarrollo, las tasas de enfermedades crónicas no transmisibles son cada vez más altas. Este hecho parece estar relacionado con cambios desfavorables en el patrón de consumo de los alimentos, lo que ocasiona un deterioro de calidad de la dieta y por tanto, de la salud.
Dado a que la combinación de los alimentos puede conducir a dietas adecuadas o no, y que los nutrientes normalmente no se presentan aislados, el examinar los patrones de consumo alimentario está cobrando cada vez mayor importancia. El conocimiento de los patrones alimentarios de poblaciones jóvenes puede ser de utilidad en programas de prevención así como para estimar riesgos de algunas enfermedades de la adultez. Así mismo, es de suma importancia el caracterizar las conductas alimentarias, tanto benéficas como perjudiciales, asociadas al consumo de nutrientes y a los problemas de salud de un grupo vulnerable como son los niños. Es por ello que este estudio tiene como objetivo determinar el patrón usual de consumo de alimentos en niños menores de 15 años de una comunidad en pobreza de Valencia, Venezuela, con el fin de caracterizar las conductas alimentarias perjudiciales o benéficas existentes.
Materiales y Métodos
Los datos presentados en este trabajo forman parte de un proyecto realizado por el Centro de Investigaciones en Nutrición "Dr. Eleazar Lara Pantin" (CEINUT) entre 1998 y 1999, para evaluar el estado de la vitamina A en niños de bajos recursos económicos pertenecientes a la comunidad urbana de Bárbula, ubicada al norte de la ciudad de Valencia, Venezuela. La muestra del proyecto fue de 607 niños menores de 15 años (5) y en este trabajo se incluyeron sólo los niños que contaban con tres recordatorios de consumo alimentario de 24 horas (R24H), dando un total de 438 niños entre 4 y 14 años. Se obtuvo el consentimiento de la junta de vecinos, de la comunidad educativa y el permiso escrito de todos los representantes de los sujetos estudiados.
La información fue recogida por nutricionistas debidamente entrenados y estandarizados, a través de entrevistas personales en las escuelas y de visitas domiciliarias, estudiándose las siguientes variables:
Condición socio-demográfica del niño y del grupo familiar: Se obtuvo información sobre el género y la edad de los niños y se clasificaron en dos grupos según su nivel educativo, preescolares (<7 años) y escolares (≥7 años). En relación al grupo familiar, se presentan datos sobre el número de personas por hogar, así como otras características: sus edades, ingreso monetario y origen o procedencia de las familias. También se estudió la estratificación social según el método de Graffar-Méndez Castellano (6).
Consumo alimentario: Los datos fueron recolectados a través de entrevistas en los planteles educativos y visitas domiciliarías, utilizando el método de R24H múltiple (tres veces no consecutivasdos días laborales y un día de fin de semana). A cada alimento se le calculó la composición calórica, de macronutrientes y micronutrientes (hierro, calcio, vitamina A y vitamina C) a partir de la Tabla de Composición de Alimentos Venezolana y de otras tablas de composición, para completar la información de algunos alimentos cuya composición nutricional no se encuentra en la tabla venezolana (7-9).
Patrón de Consumo Alimentario: El patrón se elaboró en función de la frecuencia de consumo para cada alimento y por grupo de alimentos, excluyéndose sólo aquellos alimentos consumidos por menos del 10% de la muestra. Se realizó el análisis de los alimentos de mayor consumo para la muestra total, en preescolares y escolares. También se presentan los alimentos que aportan mayor cantidad de energía y nutrientes en la muestra estudiada.
En el análisis del patrón de consumo por grupos de alimentos, estos fueron clasificados con base en la similitud del contenido de sus nutrientes en: cereales, leguminosas, tubérculos-plátanos, hortalizas, frutas, carnes, lácteos, grasas, azúcares y misceláneos. En el grupo de grasas se incluyeron aquellas que fueron agregadas durante las preparaciones como medio de cocción, saborizantes o condimentos (aderezos o salsas). La grasa que se encuentra naturalmente en los alimentos, tanto de origen vegetal como animal, fue considerada para el análisis nutricional en cada grupo de alimento. En cuanto a los azúcares, se incluyeron aquí aquellos alimentos con alto contenido de sacarosa, como las bebidas gaseosas, malta, caramelos y golosinas dulces, así como el azúcar de mesa. El grupo de los alimentos misceláneos estuvo integrado por aquellos cuya composición nutricional difiere a la de los otros grupos, tal como el café, los cubitos para preparar caldos, la mostaza y la salsa de soya, entre otros. La contribución de energía y de nutrientes aportada por cada grupo de alimentos se determinó dividiendo el total de kilocalorías o de nutrientes de todos los alimentos que conformaban cada grupo entre el total de kilocalorías o de nutrientes de todos los alimentos consumidos.
Adecuación de la Dieta: Para conocer si la dieta de los niños fue adecuada, es decir, si consumieron suficientes cantidades de alimentos para satisfacer sus necesidades de energía y nutrientes, se comparó dicho consumo con las referencias nacionales establecidas, controlando por género y edad (10). Detalles sobre la adecuación de energía y nutrientes de esta muestra han sido publicados con anterioridad (11).
Análisis estadístico: Se calcularon estadísticos descriptivos básicos, y se realizaron comparaciones de grupo según la escolaridad de los niños (preescolares, escolares). Para las comparaciones, se revisaron las variables según los supuestos de normalidad y en vista de que no presentaron una distribución normal, se aplicó la prueba de Mann-Whitney, con un nivel de significancia estadística menor a 0,05.
Resultados
Características socio-demográficas. En la tabla 1 se describen las características socio-demográficas de los niños estudiados y sus familias. La mayoría de las familias se encontraban en pobreza (91,6%), tenían en promedio 14 años viviendo en la comunidad estudiada, más de dos tercios eran de procedencia urbana y sus miembros eran jóvenes (100% < 65 años).
Tabla 1. Características socio-demográficas de la muestra estudiada y sus familias
| Características de los niños | X E± D | Mediana | Min-Max |
| Edad (años) | 7,9 ± 2,4 | 7,00 | 4-14 |
| Género | Masculino | 50% | |
| Escolaridad | Preescolar (< 7 años) | 40% | |
| Características del hogar | X ± DE | Mediana | Min-Max |
| Total de personas en hogar | 5,94 ± 2,05 | 6,00 | 2-17 |
| Total personas < 15 años en hogar | 2,87 ± 1,25 | 3,00 | 0-7 |
| Total personas ≥ 65 años en hogar | 0,05 ± 0,24 | 0,00 | 0-2 |
| Total personas con algún ingreso monetario | 1,81 ± 1,11 | 2,00 | 0-9 |
| Tiempo viviendo en la comunidad (años) | 14,5 ± 7,95 | 14,00 | 0,25-40 |
| Procedencia de las familias | Rural | 31,3% | |
| Estratificación social de la familia | Estrato III (clase media) Estrato IV (pobreza relativa) Estrato V (pobreza crítica) | 8,4% 71,7% 19,9% | |
Consumo alimentario. Al realizar el análisis del patrón de consumo alimentario, se encontraron diferencias significativas según la escolaridad de los niños (preescolares-escolares).
Alimentos de mayor consumo. Los niños consumieron en promedio cuatro comidas, tres principales y una merienda. En la figura 1 se observan los alimentos cuyo consumo fue reportado con mayor frecuencia por la totalidad de los niños estudiados y por el nivel de escolaridad. Los alimentos consumidos en muy pequeñas cantidades (1-5 g), como el ajo, así como los utilizados para sazonar los alimentos, se excluyeron de esta lista. En general, los niños estudiados consumen en su mayoría, arepa (de harina de maíz precocida) rellena con queso blanco y margarina. Luego se presentan algunas variaciones en el patrón, con un mayor número de niños pequeños que consumen leche completa y un consumo similar en ambos grupos para los tomates y para dos alimentos farináceos típicos de la dieta del venezolano: el arroz y la pasta. También se observa que los preescolares tienen un consumo más frecuente de leguminosas y galletas dulces y que un mayor número de escolares consume carne de res y embutidos.
Figura 1. Doce alimentos más consumidos por el grupo total, por los prescolares y por los escolares
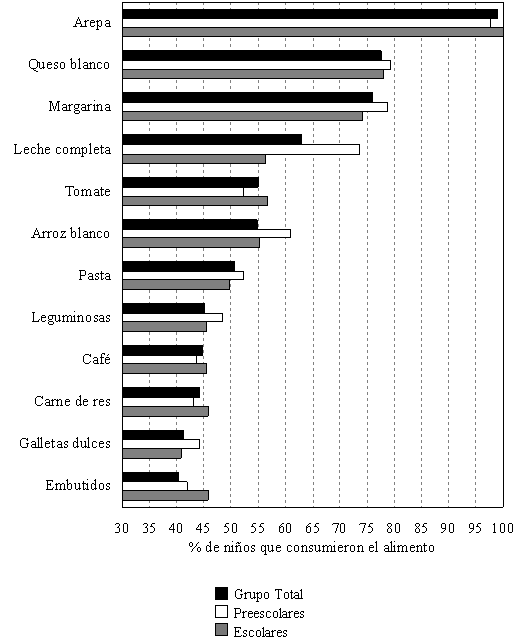
Otro producto presente dentro de los doce alimentos más consumidos fue la infusión de café, la cual se consume principalmente en la mañana, antes o con el desayuno y, con menor frecuencia, en la merienda de la tarde.
Cabe señalar que la única hortaliza consumida en cantidades significativas por la mayoría de la muestra fue el tomate y que las frutas no forman parte de los alimentos de mayor consumo.
Fuentes alimentarias de mayor aporte porcentual al consumo de energía y nutrientes. En la tabla 2 se encuentran los alimentos de mayor contribución porcentual a la ingesta de energía y nutrientes para la muestra estudiada. Como era de esperarse, los alimentos que más aportan carbohidratos, coinciden casi en su totalidad con las principales fuentes de kilocalorías y con los doce alimentos más consumidos por la muestra. Es importante notar la presencia de jugos azucarados envasados, cuyo ingrediente principal es la sacarosa, así como de las bebidas gaseosas entre los alimentos que más aportan energía (6,6% y 5% del total de kcal, respectivamente). Los jugos azucarados envasados representan la cuarta fuente más importante de carbohidratos y las bebidas gaseosas, la octava (8% y 6,3%, respectivamente, del consumo total de carbohidratos).
Tabla 2. Fuentes alimentarias de mayor aporte porcentual al consumo de energía y nutrientes, en orden descendiente
| Energía | Arepa, Pasta, Galletas dulces, Arroz blanco, Jugos azucarados envasados, Plátano maduro, Carne de res, Frijoles negros, Bebidas gaseosas, Pan, Mango, Banano. |
| Proteínas | Frijoles negros, Carne de res, Pescado, Pollo, Pasta, Arepa, Queso blanco, Leche completa, Huevos, Queso amarillo, Arroz blanco, Pan. |
| Carbohidratos | Arepa, Pasta, Arroz blanco, Jugos azucarados envasados, Galletas dulces, Plátano maduro, Frijoles negros, Bebidas gaseosas, Mango, Malta, Bananos, Pan. |
| Grasas | Carne de res, Queso amarillo, Galletas dulces, Queso blanco, Embutidos, Aceite, Mayonesa, Margarina, Huevos, Pollo, Leche completa, Pescado. |
| Hierro | Pasta, Frijoles negros, Arepa, Galletas dulces, Carne de res, Embutidos, Pan, Huevos, Malta, Plátano maduro, Pescado, Cereales cocidos. |
| Calcio | Leche completa, Queso blanco, Queso amarillo, Frijoles negros, Malta, Pescado, Banano, Huevos, Galletas dulces, Pan, Mango, Pasta. |
| Vitamina A | Mango, Guayaba rosada, Zanahoria, Plátano maduro, Arepa, Melón, Huevos, Leche completa, Queso blanco, Queso amarillo, Bananos, Parchita. |
| Vitamina C | Mango, Guayaba rosada, Jugos azucarados envasados, Parchita, Melón, Banano, Pimentón, Plátano maduro, Embutidos, Papa, Leche completa, Ají dulce. |
En relación a las proteínas, aunque individualmente los frijoles negros representan casi 14% del total de este macronutriente, en conjunto, las fuentes de proteína animal contribuyen de forma importante en el patrón de ingesta proteica (60%). En cuanto a las fuentes de grasa, vale la pena destacar que el 58% es de origen animal. El aceite y la margarina aportan 8% y 7% del total de grasas, respectivamente.
Las principales fuentes de hierro consumidas por los niños son de origen vegetal. La pasta, los frijoles negros, la arepa y las galletas dulces aportan 60% del total del hierro consumido. Las dos fuentes más importantes de calcio son los derivados lácteos (leche, quesos) los cuales aportan un 60% del total. Los frijoles negros y la malta también aportan cantidades importantes de calcio a la dieta de los niños (10% y 8% respectivamente). En el presente trabajo más del 50% de la vitamina A proviene de frutas y sólo un 14% de fuentes preformadas; casi la totalidad del ácido ascórbico proviene de las frutas y los jugos azucarados envasados (83% y 10%, respectivamente).
Patrón de consumo por grupos de alimentos. En el grupo de los cereales, la arepa fue consumida en el 99 % de los sujetos, seguida del arroz (55%), la pasta (51%), las galletas dulces (41%) y el pan de trigo (34%). Los preescolares consumieron cantidades significativamente menores de arepa (157g vs. 182g, p<0,05) y arroz (177g vs. 227g, p<0,001) y más cantidad de pan (51g vs. 49g, p<0,05) que los escolares. El alimento más consumido de los productos cárnicos fue la carne de res (44%), seguida de los embutidos (40%), el pollo (34%), el huevo de gallina (30%) y el pescado (22%). Solo se encontraron diferencias en el consumo de la carne de res. Esta, no solo es consumida por un mayor porcentaje de escolares (ver figura 1), sino que la consumen en mayor cantidad que los preescolares (69g vs. 62g, p< 0,05). De los productos lácteos el mayor consumo corresponde al queso blanco, con una frecuencia de 78% y en segundo lugar la leche completa con 63%. No hubo diferencias significativas entre la cantidad de queso consumido por preescolares y escolares (25 g), mientras que para la leche completa, los preescolares consumieron una cantidad significativamente mayor que los escolares (178 cc vs. 150 cc p<0,05).
Las leguminosas fueron consumidas por el 45% de la muestra siendo las caraotas o frijoles negros las de mayor consumo (27%, 161g), seguidas por las lentejas (10%). Aunque ambos grupos comieron cantidades similares de frijoles negros, los escolares consumieron más gramos de lentejas que los preescolares (175 g vs. 124 g, p<0,05). Del grupo de tubérculos-plátanos, el plátano maduro fue consumido por un 38% de la muestra (88g). De los tubérculos, la papa (40g) y la yuca (70g) fueron los de mayor consumo con un 28% y 7% respectivamente. Las hortalizas de mayor consumo fueron aquellos utilizados como aliños o condimentos de otros platos, es decir en cantidades relativamente pequeñas (2-15 g): la cebolla (79%); el tomate (55%), el ajo (53%), el ají dulce (37%), el pimentón (35%) y el cilantro (29%). La zanahoria fue consumida por el 21% de la muestra y en cantidades mayores que las otras hortalizas (26 g). Entre las frutas, el mango fue consumido con mayor frecuencia (18%) y en mayor cantidad (187 g). La guayaba rosada fue consumida por 14% de la muestra, seguida por la parchita (maracuyá) con 13% de consumo. El cambur (banano), el melón y los jugos envasados los consumieron 11% de los niños. No hubo diferencias significativas en la cantidad de plátano, tubérculos, hortalizas y frutas consumidos por preescolares y escolares.
Los productos evaluados en el grupo de las grasas, fueron los utilizados como aderezo o grasa agregada a preparaciones. De estos, el aceite fue consumido por el mayor número de niños, seguido por la margarina y la mayonesa, con una ración promedio de 6 g cada uno y una frecuencia de consumo de 79%, 76% y 21% respectivamente. No se encontraron diferencias significativas entre la cantidad de grasas consumidas por preescolares y escolares. En cuanto a los alimentos ricos en sacarosa, entre todos aportaron el 12% de las calorías totales, lo cual es ligeramente superior a la cantidad máxima recomendada de 10% para la población venezolana (17). El azúcar blanco fue el de mayor consumo (93%) y es utilizada para endulzar jugos de fruta natural, bebidas refrescantes, café y cereales cocidos con un consumo promedio de 18g. En segundo lugar, están las bebidas gaseosas (47%), con un consumo promedio de 254 cc, seguidas por la malta (29%), la cual es percibida por la población como altamente nutritiva, con un consumo promedio de 228 cc. Los escolares consumieron bebidas gaseosas azucaradas en un mayor porcentaje que los niños más pequeños (30% vs. 22% respectivamente) y en mayor cantidad (267 vs. 231cc, p<0,05). Respecto a los alimentos misceláneos, la infusión de café fue el alimento con mayor frecuencia de consumo en este grupo (64%) y presentó una ingesta promedio de 142 cc por niño. En menor cantidad y frecuencia estuvieron la salsa de tomate tipo ketchup (48%) y el cubito-concentrado de pollo/res (24%). Al comparar entre preescolares y escolares, se encontraron diferencias significativas en relación al consumo de café (122 vs.155cc. respectivamente, p<0,000).
La figura 2 muestra el aporte calórico por grupo de alimentos, se observa que los cereales, tubérculos, plátanos y leguminosas, todos ricos en carbohidratos complejos, aportaron 47% de la energía de los niños. Las hortalizas y frutas aportaron cerca de 14% de las calorías, los alimentos de origen animal (carnes y lácteos) contribuyeron con 21% de las calorías, y los alimentos complementarios (azúcares, grasas agregadas y misceláneos) brindaron cerca de 18% de las calorías totales.
Figura 2. Aporte calórico por grupo de alimentos
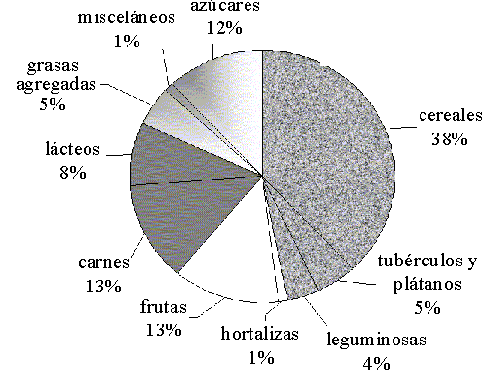
Adecuación de energía y nutrientes de la dieta. Al examinar si los sujetos consumieron suficientes cantidades de alimentos para satisfacer sus necesidades de energía y nutrientes (porcentaje de adecuación dietaria), se encontró que la alimentación de los preescolares fue más adecuada que la de los niños mayores, con diferencias significativas para energía (98% vs. 85%), proteínas (111% vs. 89%), calcio (67% vs. 43%), vitamina A (204% vs. 100%) y vitamina C (147% vs. 115%). Los escolares solo tuvieron una mejor adecuación de hierro que los preescolares (146% vs. 106%, p<0,05) (18).
Discusión
Las consecuencias del consumo de alimentos son biológicas, es decir, el funcionamiento biológico individual está continua y directamente afectado por los alimentos a lo largo de la vida. No obstante, la naturaleza de este consumo, es decir, el qué comen, cómo, cuándo, dónde y cuánto, está muy influenciado por procesos sociales, económicos, políticos y culturales (12). Esta actuación de los factores sociales y culturales sobre el patrón de consumo alimentario puede condicionar un estado de salud favorable o desfavorable. En este caso se trata de una muestra de familias en pobreza, pero bien establecidas en su comunidad, cuyos integrantes son en su totalidad personas jóvenes, lo que los hace un grupo adecuado para intervenciones de educación nutricional.
En el presente estudio el patrón de consumo alimentario general mostró que la arepa fue el alimento más consumido por los niños, este resultado se esperaba ya que la arepa es culturalmente aceptada por todos los estratos de la sociedad venezolana y goza desde hace muchos años de subsidios por parte del gobierno para mantener su bajo costo, lo cual la hace económicamente accesible a los grupos de menores recursos. Por su alta frecuencia de consumo y por las cantidades en que se ingiere (180 g/día en promedio) también es una de las principales fuentes de kilocalorías, proteínas, carbohidratos, hierro y vitamina A. La harina de maíz precocida con la que se prepara la arepa está fortificada con varios micronutrientes, incluyendo hierro y vitamina A, desde 1993 (13), lo cual explica su posición como uno de los alimentos que más aportan hierro y vitamina A.
Los carbohidratos contribuyen con más del 50% de la energía en las dietas de casi todas las poblaciones del mundo. La dieta promedio venezolana aporta entre 55-58% de las calorías en forma de carbohidratos; de los cuales los cereales aportan del 35% del total de energía disponible (10). Los resultados del presente estudio se acercan mucho a estos valores ya que el aporte calórico derivado de los cereales fue de 38%, lo cual se evidencia también en los alimentos de mayor consumo, donde cereales como la arepa, el arroz y la pasta están en los primeros lugares.
Esta muestra presentó un alto consumo de jugos azucarados envasados y bebidas gaseosas. En relación a estas últimas, tanto los preescolares como los escolares las consumieron en mayor cantidad que la leche, lo cual puede explicarse, no sólo por la preferencia de los niños hacia bebidas ricas en sacarosa, sino por una mayor disponibilidad de éstas en el hogar debido al elevado costo de los productos lácteos. Esta tendencia hacia una asociación negativa entre el consumo de bebidas gaseosas y leche, viene ocurriendo en países desarrollados desde hace bastante tiempo. En Estados Unidos por ejemplo, entre 1989 y 1995, los niños de 2 a 17 años aumentaron el consumo de dichas bebidas de 200 cc/día a 280 cc, lo que equivale a un aumento de 40 % (14). Así mismo, la Asociación Española de Pediatría reporta un consumo 1,9 veces más alto de bebidas blandas (gaseosas y jugos) que de leche (15). Sin duda las consecuencias de estas cifras como son el aumento de la obesidad, el desarrollo de caries, la disminución de la densidad mineral ósea y los efectos de la cafeína en los niños, son importantes (16). La ingesta elevada de fosfatos provenientes de bebidas gaseosas podría inducir hipocalcemia a corto plazo (hecho que se ha demostrado en niños que consumen más de 1,5 L/semana de bebidas gaseosas) y osteoporosis a largo plazo (17). Adicionalmente, el reponer líquidos a través de bebidas gaseosas que solo aportan calorías vacías, desplaza el consumo de otras bebidas más saludables como la leche, el agua y los jugos de frutas naturales que aportan vitaminas y minerales. Se estima que cerca del 70% de los refrescos gaseosos contiene cafeína, lo que aunado al consumo de café, pudiera causar alteraciones en el comportamiento de los niños (18-19). El consumo de bebidas gaseosas definitivamente no forma parte de un patrón de consumo alimentario saludable.
Con respecto a la ingestión de café por los niños, cabe destacar que es un patrón culturalmente aceptado en muchos países latinoamericanos (18), incluyendo a Venezuela. Los efectos de la cafeína sobre la salud, la cognición y la conducta pueden considerarse positivos o negativos, dependiendo en parte de la cantidad consumida y de la cronicidad de su uso. Uno de los efectos adversos más conocidos es la perturbación del sueño. Un estudio realizado en niños entre 12 y 15 años de edad en Estados Unidos, reportó efectos farmacológicos adversos en los niños consumidores de bebidas con cafeína (20). Se sabe también que los consumidores pueden desarrollar dependencia física a la cafeína (21). En esta muestra, la cafeína proviene no solo de la infusión del café, sino como se mencionó con anterioridad, de las bebidas gaseosas incrementando la cantidad total de esta sustancia en la dieta de los niños. Sin embargo, cabe destacar que en la muestra estudiada, el café se toma en casi todas las ocasiones con leche, y aunque la cafeína esté presente en la bebida, también lo están los nutrientes de la leche, en especial el calcio, cuyo consumo es bastante deficiente en estos niños. Pudiera especularse que si se suprimiera el hábito del "café con leche" en los niños, tal vez la ingesta de calcio disminuiría más aún.
Como se sabe, los alimentos de origen animal tienen un elevado contenido de proteínas de alto valor biológico. A pesar de que la muestra estudiada pertenece a estratos socioeconómicos bajos, el alto porcentaje de proteína de origen animal en la dieta y las cantidades consumidas (adecuación mediana de la muestra = 97%) indican que no existe una deficiencia de este nutriente. Sin embargo, al comparar estos datos con los provenientes de un grupo de niños con edades similares pero de clase social alta de la ciudad de Caracas (182% de adecuación en niñas y 209% en niños), la adecuación proteica es considerablemente menor y más cercana a una dieta saludable (22).
Las grasas constituyen la mayor fuente concentrada de energía; son vehículos para transportar las vitaminas liposolubles y suministran los ácidos grasos que el organismo no puede sintetizar. Según la disponibilidad alimentaria (1990 - 1997) del total de energía aportada por las grasas en Venezuela, 60% es grasa de origen vegetal. Llama la atención que entre las principales fuentes de grasa de los niños estudiados, son las de origen animal las que contribuyen con cerca del 60% del total, lo cual constituye un patrón desfavorable.
El hierro fue el único nutriente cuya adecuación fue significativamente mayor en los escolares, aun cuando los preescolares consumieron cantidades de hierro que excedieron sus requerimientos. La diferencia entre el consumo de hierro de escolares y preescolares pudiera explicarse por el mayor consumo en los escolares de carne de res y de la arepa fortificada con este micronutriente. El hierro no hemínico está constituido por sales de hierro que se encuentran en los vegetales y productos lácteos y representa en general más del 85% del hierro de las dietas, mientras que las fuentes de hierro hemínco proporcionan alrededor de 15% del hierro total (23). Esto coincide con lo encontrado en el presente estudio donde las fuentes de hierro hemínico (carne de res, embutidos y pescado) contribuyen con 14% del total de este micronutriente.
La absorción del hierro no hemínico es proporcional a la cantidad de potenciadores (como la vitamina C y las carnes) e inhibidores (fibra, fosfato cálcico, ácido fítico, café, polifenoles del té y algunos vegetales) (23). Aunque un elevado número de niños (64%) consumió café, lo cual podría contribuir a disminuir la biodisponibilidad de este nutriente, también hubo un alto consumo de vitamina C y de vitamina A las cuales favorecen la absorción y movilización del hierro, respectivamente (24).
Siguiendo los criterios recomendados por la FAO/OMS para clasificar las comidas según la biodisponibilidad del hierro, se pudo comprobar que tanto la dieta de los preescolares como de los escolares se ajustaban a la categoría de biodisponibilidad intermedia de hierro, por su contenido de proteínas provenientes de origen animal y por la presencia de facilitadores (26). Al corregir el consumo de hierro de los niños por la categoría de la dieta, se encontró que sólo el 1,14% de la muestra no cubrió sus requerimientos.
La ingesta adecuada de calcio es crítica durante toda la vida para promover la salud ósea, pero muy particularmente en la niñez, adolescencia y juventud, pues es en este período cuando tiene lugar el crecimiento óseo, la mineralización es mayor y se alcanza el pico máximo de masa ósea. En este estudio el 70% de la muestra no alcanzó los dos tercios de la recomendación de calcio, este patrón que aumenta el riesgo de desarrollar osteoporosis en edades tardías de la vida, es similar al reportado en 2001 por Monge y Nuñez, en adolescentes urbanos y rurales de 13 a 18 años en Costa Rica donde el 82% no alcanzó los dos tercios de las cantidades recomendadas (27). Los niños de 10 a 13 años de España consumen un promedio de 321cc/día de leche, cantidad 2 veces superior a la observada en esta muestra (162 cc) (15). Aun cuando ni los preescolares ni los escolares cubrieron sus requerimientos, el menor consumo de los niños mayores podría deberse a que en estas edades adquieren cierta independencia con respecto a sus gustos alimentarios, pudiendo este punto influir negativamente sobre el consumo de lácteos.
Gran parte del consumo de las vitaminas A y C proviene de las frutas. Aun cuando las frutas no aparecen dentro de los alimentos más consumidos por los niños, en general el grupo consumió cantidades de estas vitaminas por encima del 100% de las recomendaciones. Sin embargo, un grupo de niños (11,4% para la vitamina A y 22,2% para la vitamina C) no alcanzó a cubrir dos tercios de las recomendaciones. Como se sabe, estas vitaminas y en especial la vitamina C, se concentran en la naturaleza en pocos alimentos, principalmente frutas y vegetales, por lo que aquellos niños que no los consumieron tuvieron una ingesta inadecuada, mientras que aquellos niños que consumieron vegetales y principalmente frutas tuvieron un consumo excesivo. En Venezuela la prevalencia de deficiencia de vitamina A no es lo suficientemente elevada para causar alteraciones oculares (28), aun cuando sí pudiera incidir sobre el elevado número de casos de infecciones respiratorias y diarreicas en los niños. No obstante, cabe recordar que el 50% de las fuentes de vitamina A son carotenoides cuya bioconversión es baja, en especial cuando la población proviene de sectores sociodemográficos donde existen factores que reducen su biodisponibilidad, tales como parasitosis, diarrea y bajo consumo de grasas. A pesar de que los niños estudiados consumieron alimentos con cantidades apropiadas de este micronutriente, se debe tener en cuenta que el ácido ascórbico es termolábil, por lo tanto los valores reportados pueden diferir de los aprovechados por los sujetos, aun cuando las frutas son una fuente confiable de esta vitamina; ya que generalmente se consumen frescas y crudas.
En conclusión, los alimentos fortificados y subsidiados (arepa y pasta) tienen una alta frecuencia de consumo y son fuentes importantes de todos los nutrientes estudiados. En general, los preescolares (menores de 7 años) presentan una dieta más adecuada que los escolares. Aunque las frutas no se encuentran dentro de los alimentos consumidos por la mayoría de los niños, estas suministran el 83% del ácido ascórbico de la dieta y junto con otras fuentes de provitamina A contribuyen con el 86% de la vitamina A.
Por otra parte, se presentaron algunos patrones de consumo desfavorables, como el hecho de que entre las principales fuentes de energía se encuentran alimentos con una baja densidad de nutrientes. La adecuación de calcio fue muy baja, en especial en los niños mayores de 7 años, quienes en contraste, consumen grandes cantidades de bebidas gaseosas, lo que disminuye el consumo habitual de otros bebidas con nutrientes importantes.
En este estudio el hierro de la dieta, aunque excede las cantidades recomendadas, proviene principalmente de fuentes de origen vegetal, cuya biodisponibilidad es baja. Otro patrón desfavorable es el hecho de que las principales fuentes de grasa fueron de origen animal.
Los datos aquí publicados contribuyen a incrementar el conocimiento de los patrones de consumo alimentario de los niños latinoamericanos. La tendencia que existe a nivel mundial hacia la disminución de la ingesta de frutas y vegetales y al consumo aumentado de grasas y azúcares no es ajena a este grupo de niños venezolanos, lo cual los coloca a riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles en la vida adulta.
Los menores de 15 años conforman un grupo especialmente adecuado para realizar intervenciones de educación nutricional debido a que en este período aún se están formando hábitos y conductas que perduraran a lo largo de su vida, por lo que es recomendable desarrollar estrategias educacionales tendientes a reducir los consumos elevados de alimentos poco nutritivos y fomentar la actividad física en ellos.
Referencias
1. Kemm JR. Eating patterns in childhood and adult health. Nutr Health 1987;4:205-215. [ Links ]
2. Frankel S, Gunnell DJ, Peters TJ, Maynard M, Davey Smith G: Childhood energy intake and adult mortality from cancer: the Boyd Orr Cohort Study. BMJ 1998;316(7130):499-504. [ Links ]
3. Csábi G, Török K, Jeges S, Molnár D: Presence of metabolic cardiovascular syndrome in obese children. Eur J Pediatr 2000;159:91-94. [ Links ]
4. Bermudez O, Tucker K. Trends in dietary patterns of Latin American populations. Cad Saúde Pública 2003;19(suppl.1):87-99. [ Links ]
5. Páez M, Solano L, del Real S. Indicadores de riesgo para la deficiencia de vitamina A en menores de 15 años de una comunidad marginal de Valencia, Venezuela. Arch Latinoam Nutr 2002, 52(1):12-19. [ Links ]
6. Méndez-Castellano H. Sociedad y Estratificación. Método Graffar-Méndez Castellano. Caracas: FUNDACREDESA; 1994. [ Links ]
7. Instituto Nacional de Nutrición. Tabla de composición de alimentos para uso práctico. Revisión 1999. Publicación Nº 52, Caracas: Misterio de Sanidad y Asistencia Social, Instituto Nacional de Nutrición; 1999. [ Links ]
8. Marcano, L. El zinc en la dieta básica del venezolano. [Tesis de maestría]. Valencia, Universidad de Carabobo; 2000. [ Links ]
9. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 16-1. Nutrient Data Laboratory Home Page [Datos en línea] 2004. Disponible en: URl: http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp. [ Links ]
10. Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Instituto Nacional de Nutrición. Valores de referencia de energía y nutrientes para la población venezolana. Nº 53, Serie Cuadernos Azules. Caracas: Editorial Texto C.A. 2000. [ Links ]
11. del Real SI, Fajardo Z, Solano L, Páez MC, Sánchez A. Consumo y adecuación de energía y nutrientes en niños urbanos de bajos recursos económicos de Valencia, Venezuela. An Venez Nutr 2004, 17(2):74-80. [ Links ]
12. Sanjur, D. Food ideology systems and nutrient intake. En: Sanjur. D. Social and cultural perspectives in nutrition. Englewood Cliffs, N.J. Prentice-Hall, Inc. pp. 147-165, 1982. [ Links ]
13. Instituto Nacional de Nutrición. Enriquecimiento de la harina de maíz precocida y de la harina de trigo en Venezuela. Una gestión con éxito. Publicación Nº51, Serie Cuadernos Azules. Caracas: Misterio de Sanidad y Asistencia Social, Instituto Nacional de Nutrición, Dirección Técnica-División de Investigaciones en Alimentos; 1995. [ Links ]
14. Morton JF, Guthrie JF. Changes in children's total fat intakes and their food group sources of fat, 1989-91 versus 1994-95: Implications for diet quality. Fam Econ Nutr Rev 1998;11:45-57. [ Links ]
15. Comité de Nutrición de la Asociación Española de Pediatría. Consumo de zumos de frutas y de bebidas refrescantes por niños y adolescentes en España. Implicaciones para la salud de su mal uso y abuso. An Pediatr (Barc) 2003;58(6):584-593. [ Links ]
16. French SA, Lin BH, Guthrie JF. National trends in soft drink consumption among children and adolescents age 6 to 17 years: prevalence, amounts, and sources, 1977/1978 to 1994/1998. J Am Diet Assoc 2003;103(10):1326-31. [ Links ]
17. Mazariegos E, Guerrero-Romero F, Rodríguez M. Consumption of soft drinks with phosphoric acid as a risk factor for the development of hypocalcemia in children: A case-control study. J Pediatrics 1995;126:940-2. [ Links ]
18. Dewey K, Romero-Abal M, Quan J, Bulux J, Peerson J, Engle P, et al. Effects of discontinuing coffee intake on iron status of iron-defficient Guatemalan toddlers: a randomised intervention study. Am J Clin Nutr 1997, 66:168-76. [ Links ]
19. Griffiths RR, Vernotica EM. Is caffeine a flavoring agent in cola soft drinks? Arch Fam Med 2000 9(8):727-34. [ Links ]
20. Pollack C, Bright D. Caffeine consumption and weekly sleep patterns in US seventh-, eighth-, and ninth-graders. Pediatrics 2003;111(1):42-46. [ Links ]
21. Strain EC, Mumford GK, Silverman K, Griffiths RR. Caffeine dependence syndrome. Evidence from case histories and experimental evaluation. JAMA 1994; 272 :1043 –1048. [ Links ]
22. Moya de Sifontes Z, Bauce G, Mata E, Córdova M. Consumo energético y de macronutrientes en niños y adolescentes de Caracas de 4 a 17 años. An Venez Nutr 2000;13(2):101-107. [ Links ]
23. Yip R, Dallman P. Hierro. En: Ziegler E, Filer L. Conocimientos Actuales de Nutrición. 7ª ed, Publicación Científica No. 565. Washington DC: OPS; 1997. p. 294-311. [ Links ]
24. García MN; Layrisse M. Absorción del hierro de los alimentos. Papel de lavitamina A. Arch Latinoam Nutr 1998;48(3):191-196. [ Links ]
25. James L. Groff, Sareen S. Gropper. Microminerals. En: James L. Groff, Sareen S. Gropper. Advanced Nutrition and Human Metabolism. 3ª ed. Belmont, CA: Wadsworth-Thomson Learning; 1999 p. 402-417. [ Links ]
26. FAO/WHO. Iron. En: Report of a joint FAO/WHO expert consultation on Human vitamin and mineral requirements, Bangkok, Thailand. Rome: Food and Agriculture Organization; 2002. p. 195-221. [ Links ]
27. Monge R, Nuñez H. Dietary calcium intake by a group of 13–18 year old Costa Rican teenagers. Arch Latinoam Nutr 2001;51(2):127-31. [ Links ]
28. Alianza para una Nutrición saludable. Prevalencia del déficit de Vitamina A en niños y niñas entre 6 a 59 meses de edad. Caracas: UNICEF, Instituto Científico de Nutrición Procter & Gamble, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Instituto Nacional de Nutrición, Centro de Investigaciones en Nutrición-Universidad de Carabobo/Imprenta Artico; Abril 2003. [ Links ]














