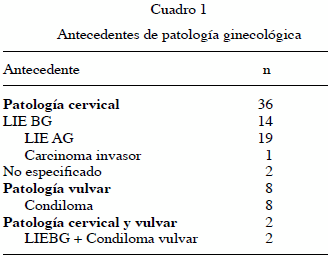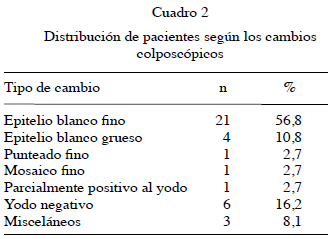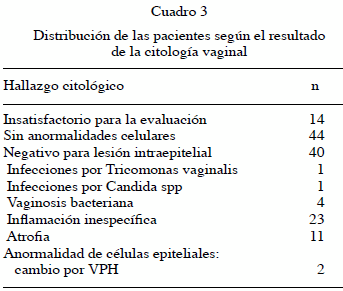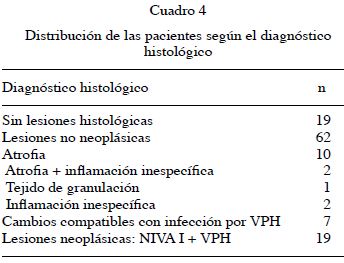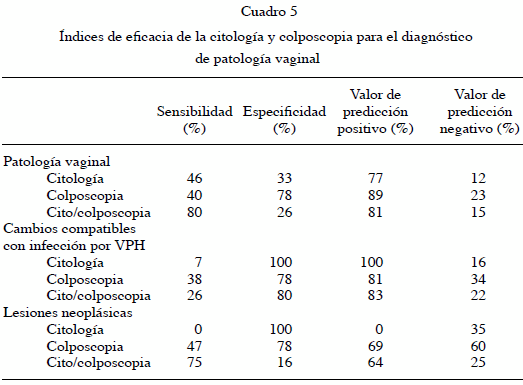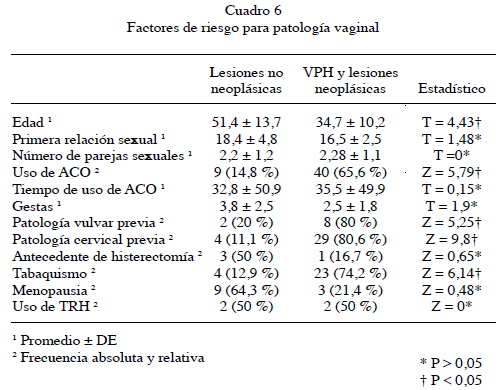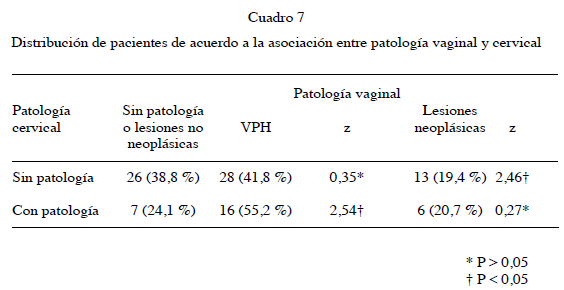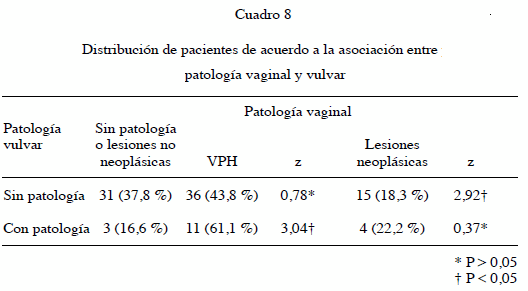Servicios Personalizados
Revista
Articulo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO -
 Accesos
Accesos
Links relacionados
-
 Similares en
SciELO
Similares en
SciELO
Compartir
Revista de Obstetricia y Ginecología de Venezuela
versión impresa ISSN 0048-7732
Rev Obstet Ginecol Venez vol.72 no.3 Caracas set. 2012
Patología vaginal: utilidad de la citología y la colposcopia como métodos diagnósticos *
Dras. Yanyn Betzabe Uzcátegui (1), María Carolina Tovar (1), Coromoto Jacqueline Lorenzo (2), Mireya González (3)
(1) Médicos Especialistas, egresadas del Curso de Especialización en Obstetricia y Ginecología de la UCV, con sede en MCP.
(2) Médico Especialista, Adjunta del Servicio de Ginecología de la MCP.
(3) Médico Especialista, Directora del Curso de Especialización en Obstetricia y Ginecología de la UCV con sede en MCP
* Trabajo Especial de Investigación que fue presentado ante la Universidad Central de Venezuela para optar al Título de Especialista en Obstetricia y Ginecología y aprobado en 2006.
RESUMEN
Objetivo: Evaluar la citología y la colposcopia como métodos diagnósticos de patología vaginal. Métodos: Estudio prospectivo y descriptivo que incluyó 100 pacientes. Se realizó citología, colposcopia y biopsia dirigida o del tercio superior de vagina, cuando no había lesiones. Resultados: La edad media de las pacientes fue 37,7 años. Hubo patología vaginal en 81 pacientes: 19 (23,4.%) neoplasias intraepiteliales vaginales I y 62 (76,5 %) lesiones no neoplásicas, entre ellas 47 (75,8.%) con infección por virus de papiloma humano y 15 (24,2 %) con otras lesiones. Entre las 37 pacientes con cambios colposcópicos, 56,8 % tenían epitelio acetoblanco fino, 45,9 % de los cambios estaban en el tercio superior. Hubo 5 casos de lesiones multifocales. Dos citologías presentaron cambios por virus de papiloma humano. En 66 pacientes hubo cambios histológicos compatibles con infección por este virus, 19 con neoplasia. La sensibilidad y especificidad de la citología para lesiones neoplásicas intraepiteliales fue 0 % y 100 %, de la colposcopia 47 % y 78 % y de ambos 75 % y 16 %, respectivamente. Los factores de riesgo significativos para infección por virus de papiloma humano y neoplasia intraepitelial fueron: edad, patología cervical y vulvar previa, uso de anticonceptivos orales y tabaquismo. Existe asociación significativa entre patología cervical o vulvar y el diagnóstico de infección por virus de papiloma humano en vagina. Conclusiones: La citología no debe ser usada aisladamente como método de pesquisa de lesiones neoplásicas de la vagina; se recomienda asociarla a la colposcopia vaginal.
Palabras clave: Patología vaginal, Citología vaginal, Colposcopia vaginal.
SUMMARY
Objective: To evaluate the colposcopy and cytology as vaginal pathology diagnostic methods. Methods: prospective and descriptive study involving 100 patients. Cytology, colposcopy and directed biopsy, or in the upper vagina third when there was no injuries, was conducted. Results: The average age of the patients was 37.7 years. There was vaginal pathology in 81 patients: 19 (23.4 %) vaginal intraepithelial neoplasia I and 62 (76.5 %) injuries non neoplastic, including 47 (75.8.%) with infection by human papillomavirus and 15 (24.2 %) with other injuries. Among the 37 patients with colposcopy changes, 56.8 % had fine acetoblanco epithelium, 45.9 % of the changes were in the upper third. There were 5 cases of multifocal lesions. Two PAP submitted changes for human papillomavirus. In 66 patients there were histological changes consistent with infection by this virus, 19 with neoplasia. The sensitivity and specificity of cytology for intraepithelial neoplastic lesions was 0 % and 100 %, for the colposcopy 47 per cent and 78 per cent, and for both methods, 75 % and 16 %, respectively. Significant risk factors for infection of human papillomavirus and intraepithelial neoplasia were: age, prior cervical and vulvar disease, use of oral contraceptives and smoking. There is significant association between cervical or vulvar pathology and the diagnosis of infection of human papillomavirus in vagina. Conclusions: Cytology should not be used alone as a method of investigation of neoplastic lesions of the vagina; It is recommended to associate it with the vaginal colposcopy.
Key words: Vaginal pathology. Pap smear. Vaginal colposcopy.
INTRODUCCIÓN
La vagina es un órgano del aparato genital interno de la mujer que tiene forma de un tubo fibromuscular aplanado en sentido anteroposterior (1). Se ubica entre el cuello uterino y el vestíbulo de la vulva. La forma es variable y está determinada por la integridad de los ligamentos de la pared pélvica. La pared posterior mide aproximadamente 11 cm de largo, en tanto que la anterior solo tiene 8 cm. El cuello uterino se inserta en el fondo de saco vaginal llenando los 3 cm de diferencia de la pared anterior con respecto a la pared posterior. La porción inferior de la vagina está contraída por los músculos elevadores del ano, mientras que la porción superior tiene un diámetro mayor (2).
Histológicamente, la pared vaginal está constituida por tres capas: revestimiento mucoso, muscular y fascia vaginal. La mucosa está formada por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado y una lámina propia. El epitelio está sujeto a influencias hormonales (3); estos cambios hormonales son cíclicos, durante la ovulación el contenido de glucógeno es más alto y disminuye en grado significativo en el estado de deficiencia estrogénica (4). La mucosa vaginal forma pliegues transversales, llamados rugosidades. Descripciones más recientes de la pared vaginal señalan la presencia de elementos glandulares o sus equivalentes metaplásicos en 3 % a 4 % de las mujeres. Estas zonas se han descrito como adenosis, aunque representan variantes vaginales normales o remanentes del desarrollo embrionario; pueden describirse también como una zona de transformación vaginal (3).
La patología vaginal puede clasificarse como lesiones no neoplásicas y neoplásicas. Las lesiones neoplásicas pueden ser benignas, premalignas y malignas. Dentro de las lesiones no neoplásicas se incluyen la adenosis vaginal, los trastornos inflamatorios de tipo no infeccioso, las infecciones, los trastornos pigmentarios tipo melanosis y los quistes (del conducto de Gartner, de las glándulas de Skene y los de inclusión). Las neoplasias premalignas se denominan neoplasia intraepitelial vaginal (NIVA) (5). Por último, dentro de las neoplasias malignas, el carcinoma de células escamosas es el tumor más frecuente de vagina (85 %). Otros tumores malignos derivados del epitelio pero de menor ocurrencia son el adenocarcinoma, el carcinoma verrugoso y el carcinoma de células basales. Dentro de los tumores malignos no epiteliales se encuentran: sarcomas, melanoma, linfomas, tumores germinales, etc. Los tumores metastásicos representan el 80 % a 90 % de los tumores de la vagina, y en la mayoría de los casos los tumores primarios son de origen cervical o endometrial. También los tumores de ovario, recto, riñón y el coriocarcinoma pueden dar metástasis a la vagina (6). En general, las neoplasias malignas vaginales constituyen 1 % a 4 % del total de las afecciones malignas ginecológicas (7).
Las lesiones vaginales premalignas son clasificadas como NIVA I, II, III, que corresponden a displasia leve, moderada y severa, respectivamente. Sin embargo, existe la tendencia (aún no generalizada) a clasificar estas lesiones como neoplasias intraepiteliales de bajo grado o de alto grado basado en su histología, como resultado del cambio de la terminología de la citología cervical. La propensión de las lesiones de bajo grado de progresar a lesiones de alto grado está menos establecida que para las neoplasias intraepiteliales cervicales (NIC), pero evoca el mismo concepto (8). Las pacientes con NIVA I y II tienden a ser más jóvenes que las que presentan NIVA III. Se piensa que la NIVA I y la NIVA II representan una proliferación más benigna, en tanto que la NIVA III es un precursor verdadero de cáncer (4). Aunque la NIVA puede ocurrir a cualquier edad, las tasas de incidencia más altas se observan en mujeres mayores de 60 años (9).
Es difícil estimar la incidencia verdadera de neoplasia intraepitelial vaginal (10). Debido a que las mujeres con NIVA no suelen tener síntomas y que en la mayor parte de los casos se encuentran después de un frotis de Papanicolaou anormal, la frecuencia suele relacionarse con la prevalencia en estudios de detección citológica de una población determinada. Las incidencias publicadas varían desde 0,2 hasta 2 por 100 000 (11,12).
Existe un alto porcentaje de coexistencia de lesiones intraepiteliales así como invasoras de la vulva, vagina y cuello uterino, las cuales están relacionadas con infección por el virus de papiloma humano (VPH) de alto riesgo oncogénico en un 81,3.% de los casos. Estos datos sugieren un importante papel de la infección por VPH en la carcinogénesis del tracto genital inferior femenino que obliga a un examen físico más minucioso de todo el aparato genital especialmente en mujeres jóvenes (13). En 1 % a 3 % de pacientes con neoplasia cervical coexistirá neoplasia vaginal u ocurrirá en una fecha posterior (14).
Se desconoce la relación precisa entre VPH y NIVA, pero tal vez incluya un proceso en múltiples etapas asociado con cofactores como actividad sexual, otros agentes infecciosos (virus del herpes simple y virus de Epstein-Barr), tabaquismo, estado inmunitario y predisposición genética. Otros factores de riesgo asociados con la presencia de NIVA son el antecedente de histerectomías por patologías benignas, exposición al dietilestilbestrol (DES) y la radioterapia previa, pero se desconoce si estas lesiones inducidas por radiación guardan relación con VPH (15-19). Al igual que otras neoplasias de vías genitales inferiores, la NIVA es más frecuente en mujeres inmunodeprimidas. En estas pacientes, la NIVA suele ser multifocal, persistente y agresiva (20,21).
La presentación clínica más común de las NIVA es una lesión que aparece en una paciente en la que se llevó a cabo una histerectomía por NIC III o carcinoma cervical. Suelen ser asintomáticas, y solo se reconoce la enfermedad después de notificarles un frotis citológico anormal. En ocasiones las pacientes se quejan de sangrado poscoital o de un exudado vaginal poco común, aunque estos síntomas son poco frecuentes. A veces un cambio de color del epitelio vaginal puede poner en alerta al clínico sobre una zona de epitelio anormal (4).
A pesar que el cáncer vaginal es infrecuente, la morbilidad asociada con el tratamiento es alta porque el retraso en el diagnóstico trae como consecuencia que se presente en estadios avanzados. Generalmente no se realiza pesquisa de esta patología debido a la baja incidencia, pero la inspección de la vagina debe ser realizada como complemento de la evaluación ginecológica. Por otro lado, como se mencionó anteriormente, existe una alta asociación entre las lesiones preinvasoras y las infecciones por VPH con lesiones preinvasoras de la vagina. Considerando que el cáncer de cuello uterino es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer venezolana, es probable que exista un subregistro de la patología vaginal. Por todo ello nos planteamos evaluar la utilidad de la citología vaginal y la colposcopia como método diagnóstico de la patología vaginal. Debido a que se encontraron pocos estudios publicados que evalúen la patología vaginal y determinen la utilidad de la citología y la colposcopia como métodos diagnósticos, los resultados de este estudio representan un aporte, especialmente a la estadística nacional.
MÉTODOS
Se realizó un estudio clínico prospectivo y descriptivo en una muestra que incluyó a 100 pacientes que acudieron al Servicio de Ginecología de la Maternidad Concepción Palacios. Se incluyeron pacientes de cualquier edad, independientemente del motivo de consulta y se excluyeron pacientes vírgenes y/o con patologías que dificultaran la visualización de la vagina: malformaciones, tumores o sangrado genital abundante. Las pacientes fueron seleccionadas por azar simple, entre aquellas que acudieron a cada área del servicio (triaje, sucesivas, colposcopia y consulta de la tarde). Todas las pacientes recibieron información sobre el estudio y aceptaron participar en el mismo mediante la firma del consentimiento informado. Asimismo, se les realizó una encuesta clínica para recoger datos de identificación y antecedentes epidemiológicos. Seguidamente se realizó un examen físico ginecológico mediante los siguientes pasos: 1.- Inspección de los genitales externos. 2.- Toma de muestra para citología vaginal con cepillo (Cytobrush®). Se introdujo el cepillo a través de la vagina hasta alcanzar el tercio superior, se rotó el cepillo sobre su eje siguiendo el sentido de las agujas del reloj y retirando lentamente el mismo a través de toda la longitud de la vagina hasta el tercio inferior. Con el material obtenido se realizó un extendido sobre un portaobjetos y se aplicó inmediatamente fijador. 3.- Colocación del espéculo de Graves. Se eligió un espéculo de tamaño apropiado que debió tener la profundidad suficiente para observar la vagina proximal, pero también permitir girarlo con facilidad. No se utilizaron lubricantes. 4.- Realización de la colposcopia vaginal, la cual se llevó a cabo de la siguiente manera: se impregnó la vagina con ácido acético al 5 %, y se repitió la aplicación durante el examen las veces que fueron necesarias. A través del colposcopio (modelo OCS-3, Olympus Optical CO., LTD) se visualizaron los pliegues mucosos vaginales en busca de cambios acetoblancos, girando y extrayendo el espéculo y observando el epitelio cuando gira sobre las hojas del espéculo y durante la extracción del mismo. Se registraron los hallazgos en la hoja de recolección de datos señalando la localización exacta y el tipo de cambio colposcópico. Se aplicó solución de lugol de concentración media en búsqueda de zonas hipocaptantes o no captantes. 5.- Luego de la inspección se seleccionaron los sitios para biopsia vaginal en aquellas lesiones colposcópicas anormales y lesiones macroscópicamente sospechosas. En caso de no encontrar lesiones en la colposcopia se tomó biopsia al azar en el 1/3 superior de la vagina. Se infiltraron las áreas seleccionadas con solución de lidocaína al 1 % y se tomaron la(s) muestra(s) mediante el uso de una pinza de biopsia cervical (pinza de Kevorkian). El tejido obtenido fue fijado de inmediato por inmersión en un envase con formol al 10 %. Se controló la hemorragia mediante presión local, inserción de un tampón, o mediante el uso de un electrocauterizador.
En los casos en que no habían sido evaluados el cérvix o la vulva en consultas previas, el procedimiento se realizó en el siguiente orden: citología vaginal, citología cervical, colposcopia de cuello, colposcopia de vagina y vulvoscopia.
Una vez culminado el procedimiento se registró el tiempo utilizado para la realización de la colposcopia vaginal. A su vez se solicitó a la paciente que especificara la presencia o no de dolor durante el procedimiento utilizando la escala visual del dolor.
Las muestras de citología vaginal fueron coloreadas con el método de Papanicolaou y examinadas por separado y sin conocer los datos clínicos de las pacientes, por un patólogo y un citotecnólogo. Las muestras de biopsia de vagina fueron procesadas siguiendo los pasos habituales para la evaluación de tejidos al microscopio óptico, coloreadas con hematoxilina y eosina, y evaluadas por separado y sin contar con los datos clínicos, por dos patólogos. Una vez obtenidos los resultados de la citología y de la (s) biopsia (s), estos fueron registrados y los informes respectivos se incluyeron en las historias de las pacientes.
Los datos son descritos mediante frecuencias absolutas, porcentajes, media y desviación estándar, comparados mediante diferencia de proporciones (valor de z), diferencia de medias (valor de t) y Chi cuadrado para una P<0,05 cuyos valores críticos son 1,96; 3,21 y 3,84, respectivamente. Se presentan en cuadros estadísticos elaborados para tal fin. Se calculó la sensibilidad y especificidad de ambos métodos por separado y en conjunto sobre la base de la correlación entre la citología, la colposcopia y la biopsia.
RESULTADOS
La edad de las pacientes osciló entre 14 y 78 años, con una media de 37,7 ± 12,9 años. La edad promedio de la primera relación sexual fue de 16,9 ± 3,2 años, y se reportó una media de parejas sexuales de 2,3 ± 1,1 y 2,9 ± 2,1 embarazo previo. El uso de anticonceptivos orales fue referido por 61 pacientes y el antecedente de tabaquismo por 31. Catorce eran menopaúsicas, 4 recibían terapia hormonal y a 6 se les había practicado una histerectomía. En cuanto a los antecedentes de patología ginecológica, 36 pacientes refirieron patología cervical y 8, enfermedad vulvar previa. Dos pacientes señalaron antecedentes de patología en ambas localizaciones. Cincuenta y cuatro pacientes no tenían antecedentes de patología ginecológica (Cuadro 1).
Ochenta y un pacientes tuvieron patología vaginal, confirmada histológicamente. En 62 (76,5 %), las lesiones fueron no neoplásicas, 47 de estas (75,8 %) tenían cambios compatibles con infección por VPH y 15 (24,2 %) presentaron otras lesiones no neoplásicas. En 19 casos (23,4 %) se diagnosticó NIVA I asociada a infección por VPH.
En 63 pacientes la colposcopia fue normal. En el Cuadro 2 se muestra la distribución de las pacientes según los cambios colposcópicos. El más frecuente fue el epitelio acetoblanco fino (56,8 %) (Figura 1). La localización más frecuente de los cambios colposcópicos fue el 1/3 superior de la vagina, con 17 pacientes, (45,9 %). Le sigue en orden de frecuencia el 1/3 inferior con 8 pacientes y el 1/3 medio con 7. En 5 casos las lesiones colposcópicas fueron multifocales.
Según la escala visual, las pacientes refirieron un dolor durante el procedimiento de 2,8 ± 2,8 puntos, con rango de 0 a 10. El tiempo utilizado para la realización de la colposcopia vaginal osciló entre 2 y 20 minutos, con un promedio de 6,6 ± 3,6 minutos.
La citología vaginal detectó patología en 42 pacientes, 40 cambios benignos y 2 anormalidades de células epiteliales. Catorce citologías fueron insatisfactorias para diagnóstico, en su mayoría (86 %) por desecación de la muestra (Cuadro 3). La concordancia en el diagnóstico citológico entre citotecnólogo y patólogo fue de 100 %.
La biopsia de vagina fue dirigida por los cambios colposcópicos en 37 pacientes y fueron tomadas al azar (en el 1/3 superior) en 63. En el Cuadro 4 se presenta la distribución de las pacientes según el diagnóstico histológico. Se observaron cambios compatibles con infección por VPH en 66 pacientes, de las cuales 19 tenían el diagnóstico asociado de NIVA I. La concordancia entre ambos patólogos en los diagnósticos histológicos fue del 95 %.
En el Cuadro 5 se observan los índices de eficacia de ambos métodos. La sensibilidad y especificidad de la citología para el diagnóstico de patología vaginal en general fue de 46 % y 33 %, respectivamente. Para el diagnóstico de cambios compatibles con infección por VPH, la sensibilidad y especificidad fue de 7 % y 100 % y para las lesiones neoplásicas (NIVA I) de 0 % y 100 %, respectivamente.
La sensibilidad y especificidad de la colposcopia para el diagnóstico de patología vaginal en general fue de 40 % y 78 %, respectivamente. Para el diagnóstico de cambios compatibles con infección por VPH, la sensibilidad y especificidad fue de 38 % y 78 %, y para las lesiones neoplásicas (NIVA I) de 47 % y 78.%, respectivamente.
El uso combinado de citología y colposcopia para el diagnóstico de patología vaginal tuvo una sensibilidad y especificidad de 80 % y 26 %, respectivamente. Para el diagnóstico de cambios compatibles con infección por VPH la sensibilidad y especificidad fue de 26 % y 80 % y para las lesiones neoplásicas (NIVA I) fue de 75 % y 16 %, respectivamente.
Los factores de riesgo para patología vaginal se presentan en el Cuadro 6. La edad joven, el antecedente de patología cervical y vulvar, el uso de anticonceptivos orales y el consumo de cigarrillos, constituyeron factores de riesgo estadísticamente significativos para cambios compatibles con infección por VPH y NIVA.
En el Cuadro 7 se presenta la distribución de las pacientes de acuerdo a la asociación entre patología vaginal y cervical. De las 29 pacientes que tenían patología cervical por diagnóstico histológico, 55,2 % tenían cambios compatibles con infección por VPH en la vagina y 20,7 % tuvieron el diagnóstico de NIVA I asociado. En el Cuadro 8 se muestra la distribución de las pacientes de acuerdo a la asociación entre patología vaginal y vulvar. De las 18 pacientes que tenían patología vulvar por diagnóstico histológico, 61,1 % tenían cambios compatibles con infección por VPH en la vagina y 22,2 % tuvieron el diagnóstico de NIVA I asociado. La asociación entre la presencia de patología cervical o vulvar y el diagnóstico de cambios compatibles con infección por VPH en vagina fue significativa.
DISCUSIÓN
La patología vaginal es poco frecuente y asintomática en la mayoría de los casos, de allí que no se desarrollen políticas para la detección y diagnóstico precoz de la misma (22). Se desconoce la incidencia de patología vaginal benigna en el ámbito mundial, debido a que, en líneas generales los estudios están dirigidos a la patología premaligna y maligna. La incidencia de lesiones neoplásicas premalignas de la vagina varía de 0,2 a 2 por 100 000 (11,12). En el presente estudio se encontró, entre las pacientes con patología vaginal, una frecuencia de lesiones no neoplásicas de 76,5 %; de ellas, 75,8 % correspondió a cambios compatibles con infección por VPH. Además,
23,4 % de las pacientes con patología vaginal tenían lesiones neoplásicas, correspondiendo el 100 % a NIVA I. Estas frecuencias son superiores a la señalada previamente por Cramer y col. (11) y Hummer y col. (12). La asociación entre NIVA e infección por VPH descrita en la literatura varía entre 59,45 % y 84,8.% (13,23,24). En esta serie se encontró que todos los casos de NIVA presentaron asociados cambios histológicos compatibles con infección por el VPH. Estos datos apoyan la existencia de un importante papel de la infección por VPH en la carcinogénesis del tracto genital inferior femenino que obliga a un examen físico más exhaustivo de todo el aparato genital (13). Sin embargo, muy poco se ha señalado sobre la frecuencia de infección subclínica por VPH, sin asociación con patología neoplásica de vagina.
La edad promedio de las pacientes fue de 37 años, sin embargo, las pacientes que tenían cambios compatibles con infección por VPH y lesiones neoplásicas de vagina eran más jóvenes que las pacientes que presentaron otras lesiones, por lo que la edad parece constituir un factor de riesgo importante para la aparición de patología neoplásica y VPH en vagina.
Se ha descrito que el principal método para detectar NIVA es el examen citológico de mujeres asintomáticas. En esta investigación, la sensibilidad de la citología vaginal para el diagnóstico de lesiones neoplásicas de vagina fue nula, contrario a las cifras señaladas por Davila y col. (25) quienes reportaron una sensibilidad de la citología vaginal para la detección de NIVA de 83 %. Por su parte, Calderaro y col. (26) reportaron una sensibilidad de 59,5 % para el diagnóstico de NIVA en su población de estudio. Tal diferencia pudiera estar relacionada con la toma de la muestra. Es posible que con la introducción del cepillo a ciegas no se incluyan células anormales en el frotis, debido a la gran extensión de la vagina y a las numerosas rugosidades de la misma. En el estudio de Calderaro y col. (26) las muestras fueron tomadas directamente sobre la lesión, previamente identificada y diagnosticada como NIVA. Creemos que de esta forma no se logra el objetivo primordial de la citología, el cual es hacer pesquisa de lesiones en la población general. Sin llegar a esta situación, se pudiera aumentar la sensibilidad si el muestreo se realizara bajo visión directa, en sitios seleccionados, específicamente en los fondos de saco vaginales, zona de asiento más frecuente tanto de las lesiones inducidas por VPH como de las NIVA. Pearce y col. (27) encontraron que la probabilidad de encontrar un frotis de Papanicolaou anormal en vagina fue de 1,1 % y que el valor de predicción positivo para la detección de cáncer vaginal de la citología fue de 0.%. La prevalencia de displasia vaginal después de histerectomía por afección benigna fue entre 0,13 % y 0,15 %. Con base en datos similares, Piscitelli y col. (28) recomendaron citología vaginal cada cinco años. No se encontraron en la literatura investigada, estudios que hablen de la especificidad de la citología para el diagnóstico de patología vaginal en general.
Otro método de valoración de patología vaginal lo constituye la colposcopia, estudio que en sus inicios se utilizó para la evaluación del cuello uterino, sin embargo, se ha extendido su uso a la vulva y la vagina. El objetivo de este examen es identificar enfermedad preinvasora o invasora, establecer la extensión de la enfermedad y seleccionar el tratamiento apropiado. Dentro de las indicaciones para la colposcopia vaginal se mencionan: citología anormal en una mujer con cuello uterino normal después de colposcopia o tratamiento, o sin cuello uterino después de histerectomía, NIC en una paciente inmunodeprimida, exposición in útero a dietiletilbestrol, lesiones perceptibles a la inspección o palpación, sospecha de NIVA o carcinoma vaginal e infección por VPH diseminada de vías genitales inferiores (4). Estas indicaciones tienen el objetivo de diagnosticar potenciales lesiones malignas, sin embargo, la colposcopia vaginal puede ser útil en otras situaciones, como la evaluación de pacientes con signos o síntomas vaginales inexplicados como por ejemplo la dispareunia (8).
El examen colposcópico de la vagina es más tedioso y difícil que la colposcopia del cuello uterino y suele describirse como más desafiante técnicamente (4), por lo que muchas veces es una exploración olvidada por los clínicos. Al igual que en la colposcopia cervical, al utilizar ácido acético (3 % al 5 %), las lesiones vaginales pueden tornarse acetoblancas, y se caracterizan por su tinción amarillenta parda al lugol. La intensidad de la captación depende del grado de contenido epitelial de glucógeno. Cualquier superficie erosiva yodo negativa que sangre fácilmente puede sugerir tejido inflamatorio o neoplásico. Las lesiones acetoblancas gruesas pueden aparecer como epitelio plano o un poco elevado de color blanco grisáceo perlado. Al igual que en lesiones cervicales, las lesiones vaginales acetoblancas pueden o no estar asociados a patrones vasculares anormales como puntillado, mosaico y vasos atípicos. Las lesiones NIVA I o II, asociadas o no a las verrugas vulvares, pueden tener la apariencia de lesiones planas, ligeramente elevadas, espiculadas, granulares o papilares (8). Las características colposcópicas del carcinoma escamoso vaginal son similares a las de otros carcinomas escamosos de vías genitales inferiores. Es probable que haya un tumor exofítico y erosiones o ulceraciones verdaderas. El examen de la vasculatura puede revelar vasos atípicos parecidos a los que suelen observarse en el cuello uterino.
Los cambios colposcópicos de la vagina no han sido definidos en forma tan precisa como en el cuello uterino, tal vez por la poca atención que se le ha dado a la realización de este examen en vagina y a que se ha descrito que no existe una correlación poderosa entre la colposcopia y la histología vaginales, por ello resulta crucial la biopsia de todas las lesiones sospechosas (4). Sin embargo, lo que sí está bien definido es que la mayoría de las lesiones en vagina se encuentran ubicadas en el 1/3 superior de la misma, de hecho, se ha señalado que la NIVA afecta el tercio superior de la vagina en un 85 % a 92,4.% de los casos (17,29) y que casi 50 % de ellas son multifocales (30,31). Tal vez debido a esto, se considera que representan lesiones satélites, es decir, lesiones producidas por una extensión de la patología cervical (24,26,29,32,33). Solo rara vez, como en una mujer con inmunosupresión, se afecta la totalidad de la vagina. Debido a que las lesiones iniciales suelen localizarse en la pared anterior o posterior de la vagina, es posible que las oculte el espéculo. Las lesiones de NIVA suelen ser leucoplásicas, eritematosas o ulceradas (34). Acorde a estas aseveraciones, la mayoría de las lesiones (44.%) encontradas en este grupo de pacientes estuvieron ubicadas en el 1/3 superior de la vagina.
De acuerdo a los resultados obtenidos en este trabajo, se puede resaltar que para el diagnóstico de cambios compatibles con infección por VPH y lesiones neoplásicas (NIVA I), la citología y la colposcopia, por separado, tienen una alta especificidad, sin embargo, estos métodos no son sensibles para la detección de dicha patología. Al considerar ambos métodos combinados, para la detección de cambios compatibles con infección por VPH, se observó que la especificidad se mantiene alta y la sensibilidad se mantiene baja. En relación al diagnóstico de NIVA, la especificidad disminuye de manera significativa en tanto que la sensibilidad aumenta. En líneas generales, la sensibilidad de cada método es baja (a predominio de la citología), y la especificidad alta; sin embargo, el uso combinado de ambos métodos mejora significativamente su sensibilidad, por lo que de igual manera se recomienda su aplicación en conjunto.
Sobre la base de la información anterior, se puede señalar que la colposcopia es un método útil para el diagnóstico de patología vaginal premaligna o maligna y que su uso combinado con la citología incrementa la sensibilidad para el diagnóstico de estas patologías; sin embargo, el estudio citológico realizado de manera aislada tiene muy poca capacidad para predecir la presencia de patología vaginal premaligna o maligna. No se encontraron estudios que establezcan esta correlación cito-colpo-histológica para el diagnóstico de patología vaginal.
La colposcopia no es realizada de rutina en el consultorio debido a la baja frecuencia de patología vaginal, a lo tedioso e incómodo que puede ser el procedimiento por la necesidad de rotación del espéculo y a la falta de experiencia en colposcopia de vagina; sin embargo, las pacientes toleraron bien el procedimiento y la duración promedio de la evaluación no fue prolongada (6,58 min). Considerando la alta frecuencia de patología vaginal encontrada y lo rápido y bien tolerado que puede ser el procedimiento en manos bien entrenadas, no hay razón para omitirlo en la evaluación ginecológica de rutina.
Los resultados obtenidos demuestran que no existe una asociación estadísticamente significativa entre la coexistencia de patología cervical y/o vulvar con la presencia de NIVA, pero si con cambios compatibles con infección por VPH. Estos datos son contrarios a los resultados de estudios publicados según los cuales las NIVA coexisten en una alta proporción de pacientes con patología vulvar y cervical (30, 31). La discrepancia pudiera deberse a que las pacientes fueron seleccionadas al azar entre la población ginecológica general, y no entre aquellas con patología en cuello uterino y/o vulvar.
Con base en los resultados obtenidos se puede concluir que: 1.- Existe una alta frecuencia de patología vaginal, 2.- Los factores de riesgo para cambios compatibles con infección por VPH en vagina y NIVA son la edad, el antecedente de patología cervical y vulvar, el uso de anticonceptivos orales y el consumo de cigarrillos. 3.- El cambio colposcópico más frecuente de las lesiones en vagina fue el epitelio acetoblanco fino. La localización más frecuente fue en el 1/3 superior de vagina. 4.- La citología y la colposcopia vaginal por separado fueron altamente específicas pero poco sensibles para la detección de infección por VPH y para el diagnóstico de patología vaginal neoplásica. El uso combinado de estos métodos mejoró la sensibilidad para el diagnóstico. 5.- No se observó una adecuada correlación de la citología con la colposcopia y biopsia de vagina, sin embargo, la correlación colpo-histológica fue buena.
Se recomienda el perfeccionamiento de la técnica de muestreo citológico vaginal para la aplicación de este método en conjunto con el uso de la colposcopia de vagina en pacientes con factores de riesgo.
AGRADECIMIENTOS
Las autoras expresan su agradecimiento al Dr. Freddy Bello, por su colaboración en la evaluación estadística de los resultados, a la citotecnóloga Lizbeth Canozo, por su contribución en la evaluación de las muestras de citología y a la Dra. Victoria García de Barriola, por su cooperación en el examen histológico de las biopsias.
REFERENCIAS
1. Platzer W, Poisel S, Hafez ESE. Functional anatomy of the human vagina. En: Hafez SE, Evans TN, editors. The Human Vagina. Londres, Elservier; 1978.p.41-53. [ Links ]
2. Summers P. The vagina: Vaginal Anatomy. American Society for Colposcopy and Cervical Pathology. 1996. En: www.asccp.org/edu/practice/vagina/anatomy.shtml. [ Links ]
3. Coppleson M, Pixely E, Reid B. The vagina. En: Coppleson MC, Pixely E, editores. Colposcopy. 3ª edición. Nueva York, Charles C Thomas; 1985.p.403- 434. [ Links ]
4. Apgar B, Brotzman G, Spitzer M. Colposcopia. Principios y práctica. McGraw Hill; 2003:341-362. [ Links ]
5. Stone K, Wilkinson E. Lesiones benignas y preinvasoras de la vulva y la vagina. En: Copeland L, editor. Ginecología. 2ª edición. Editorial Panamericana; 2002. p.1255-1275. [ Links ]
6. Kent H. The vagina: Vaginal neoplasia. American Society for Colposcopy and Cervical Pathology. 1996. En: www.asccp.org/edu/practice/vagina/anatomy.shtml. [ Links ]
7. DeSaia P, Morrow C, Townsend D. Synopsis of Gynecologic Oncology. Nueva York, John Wiley & Sons; 1975. [ Links ]
8. Larsen J, Davis G. Vaginal colposcopy: Colposcopic clues for the identification of benign and malignant disease. American Society for Colposcopy and Cervical Pathology. 1996. En: www.asccp.org/edu/practice/vagina/anatomy.shtml [ Links ]
9. Lopes A, Monaghan J, Robertson G. Vaginal intraephitelial neoplasia. En: Luesley D, Jordan J, Richart RM, editores. Intraephitelial neoplasia of the lower genital tract. Edimburgh, Churchill Livingstone, 1995.p.169-176. [ Links ]
10. Timonen S, von Numers C, Meyer B. Dysplasia of the vaginal epithelium. Gynaecologia. 1966;162:125- 138. [ Links ]
11. Cramer DW, Cutler SJ. Incidence and histopathology of malignancies of the female genital organ in the United States. Am J Obstet Gynecol. 1974;118:443- 460. [ Links ]
12. Hummer WK, Mussey E, Decker DG, Dockerty MB. Carcinoma in situ of the vagina. Am J Obstet Gynecol. 1970;108:1109-1116. [ Links ]
13. Adamek K, Szczudrawa A, Basta A. Coexistence of VIN and vulvar invasive cancer with intraephitelial neoplasia and invasive carcinoma of the cervix and/or vagina, and HPV infection of the low female genital tract. Ginekol Pol. 2003;74(9):657-661. [ Links ]
14. Graham JB, Meigs JV Recurrence of tumour after total hysterectomy for carcinoma in situ. Am J Obstet Gynecol. 1952;64:1159-1162. [ Links ]
15. Schneider A, de Villiers E, Schneider V. Multifocal squamous neoplasia of the female genital tract: Significance of human papillomavirus infection of the vagina after hysterectomy. Obstet Gynecol. 1987;70:294-298. [ Links ]
16. Bornstein J, Kaufman R, Adam E, Adler-Storthz K. Human papillomavirus associated with vaginal intraepithelial neoplasia in women exposed to diethylstilbestrol in utero. Obstet Gynecol. 1987;70:75-80. [ Links ]
17. Lenehan P, Meffe F, Lickrish G. Vaginal intraepithelial neoplasia: Biologic aspects and management. Obstet Gynecol. 1986;68:333-337. [ Links ]
18. Novak E, Woodruff J. Postirradiation malignancies of the pelvic organs. Am J Obstet Gynecol. 1959;77:667- 675. [ Links ]
19. Rutledge F. Cancer of the vagina. Am J Obstet Gynecol. 1967;97:635-655. [ Links ]
20. Sillman F, Sedlis A, Boyce J. A review of lower genital intraepithelial neoplasia and the use of topical 5-fluorouracil. Obstet Gynecol Surv. 1985;40:190- 220. [ Links ]
21. Halpert R, Fruchter R, Sedlis A, Butt K, Boyce J, Sillman F. Human papillomavirus and lower genital neoplasia in renal transplant patients. Obstet Gynecol. 1986;68:251-258. [ Links ]
22. Walker P, Dexeus S, De Palo G, Barrasso R, Campion M, Girardi F, Jakob C, Roy M, from the Nomenclature Committee of the International Federation for Cervical Pathology and Colposcopy. International Terminology of Colposcopy: An updated report from the International Federation for Cervical Pathology and Colposcopy. Obstet Gynecol. 2003; 101: 175 - 177. [ Links ]
23. Greca L, Zanine R. Neoplasia intra-epitelial vaginal. Femina. 2004;32:3-4. [ Links ]
24. Minucci D, Cinel A, Insacco E, Oselladore M. Epidemiological aspects of vaginal intraepithelial neoplasia (VAIN). Clin Exp Obstet Gynecol. 1995;22(1):36-42. [ Links ]
25. Dávila R, Miranda M. Vaginal intraepithelial neoplasia and the Pap smear. Acta Cytol. 2000;44(2):137-140. [ Links ]
26. Calderaro F, Rezic M, Palacios P, Medina F. Neoplasia intraepitelial vaginal: experiencia en el H.O.P.M. 1988 – 1998. Rev Venez Oncol. 2001;13:22-31. [ Links ]
27. Pearce K, Haefner H, Sarwar S, Nolan T. Cytopathological findings on vaginal Papanicolaou smears after hysterectomy for benign gynecologic disease. N Engl J Med. 1996;335:1559-1562. [ Links ]
28. Piscitelli J, Bastian L, Wilkes A, Simel D. Cytologic screening after hysterectomy for benign disease. Am J Obstet Gynecol. 1995;173:424-430. [ Links ]
29. Audet-Lapointe P, Body G, Vauclair R, Drouin P, Ayoub J. Vaginal intraepithelial neoplasia. Gynec Oncol. 1990;36:232-239. [ Links ]
30. Aho M, Vesterinen E, Meyer B, Purola E, Paavonen J. Natural history of vaginal intraepithelial neoplasia. Cancer. 1991;68:195-197. [ Links ]
31. Mao C, Chao K, Lian Y, Ng H. Vaginal intraepithelial neoplasia: Diagnosis and management. Chin Med J. 1990;46:35-42. [ Links ]
32. Sillman, F, Fruchter R, Chen Y, Camilien L, Sedlis A, McTigue E. Vaginal intraephitelial neoplasia: Risk factors for persistence, recurrence and invasion and its management. Am J Obstet Gynecol. 1997;176:93-99. [ Links ]
33. Wharton J, Tortolero-Luna G, Linares A, Malpica A, Baker V, Cook E, et al. Vaginal intraephitelial neoplasia and vaginal cancer. Obstet Gynecol Clin North Am. 1996;23:325-345. [ Links ]
34. Rhodes-Morris H. Treatment of vulvar intraepithelial neoplasia (VIN) and vaginal intraepithelial neoplasia (VAIN). Clin Consult Obstet Gynecol. 1994;6:44-53. [ Links ]