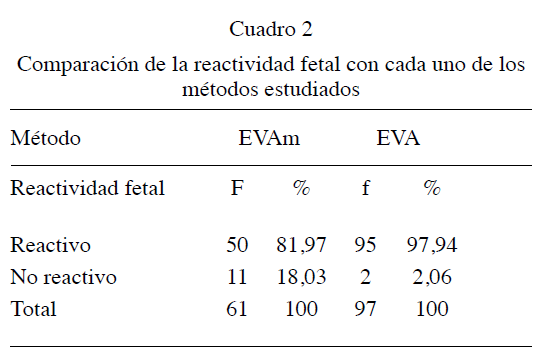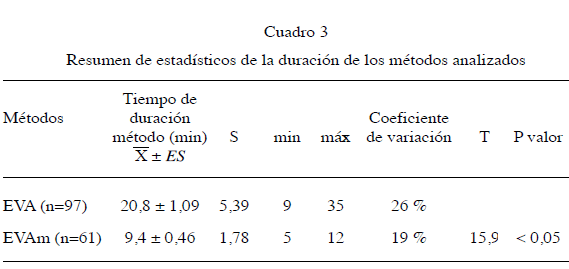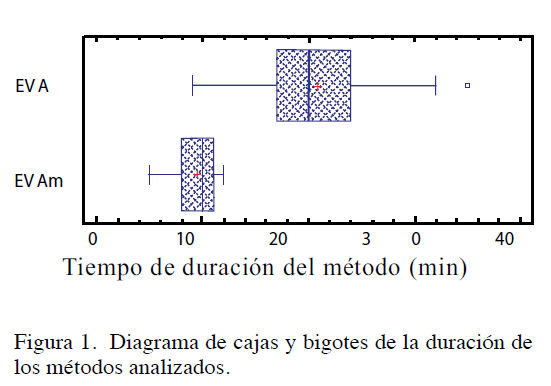Servicios Personalizados
Revista
Articulo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO -
 Accesos
Accesos
Links relacionados
-
 Similares en
SciELO
Similares en
SciELO
Compartir
Revista de Obstetricia y Ginecología de Venezuela
versión impresa ISSN 0048-7732
Rev Obstet Ginecol Venez vol.75 no.1 Caracas mar. 2015
Prueba de estimulación vibro acústica fetal: comparación de dos técnicas
Drs. Josmery Faneite, Pedro Faneite, Xiomara González de Chirivella
Posgrado de Perinatología Medicina Materno-Fetal. Hospital Dr. Adolfo Prince Lara. Puerto Cabello. Universidad de Carabobo. Estado Carabobo.
RESUMEN
Objetivo: Determinar si existen diferencias de las respuestas en la frecuencia cardíaca fetal y movimientos fetales al emplear la estimulación vibro acústica estandarizada usando el monitoreo electrónico, y la estimulación vibro acústica simplificada utilizando el ecógrafo, en el Servicio de Perinatología del Hospital Dr. Adolfo Prince Lara de Puerto Cabello, Estado Carabobo.
Métodos: Estudio descriptivo, transversal, de campo, no experimental, de comparación de dos procedimientos diagnósticos. La población fueron las pacientes que acudieron durante el lapso junio 2013 – junio 2014. Hubo 158 pacientes estudiadas, en 97 se empleó estimulación vibro acústica estandarizada con monitoreo electrónico, y en 61 la estimulación vibro acústica simplificada con ecógrafo.
Resultados: Edad materna promedio 25,75 años ± 0,53, con variabilidad 6,62 años, predominio entre 20-29 (58,86 %). Semana de gestación promedio 35 sem ± 0,18, con dispersión de 2,32 sem, entre 35- 38 semanas 54,43 %=86 casos. Un 67,72 % presentó patología (107 casos), predominó trastornos hipertensivos del embarazo (16,46 %= 26 casos), luego oligohidramnios (9,49 %= 15 casos). La reactividad fetal se registró con estimulación vibro acústica simplificada en 81,97 % (50 casos), con estimulación vibro acústica 97,94 % (95 casos); ambas cifras son altas, hay diferencia estadísticamente significativa. El tiempo promedio en la realización con estimulación vibro acústica 20,8 min, rangos de 9-35 min; con estimulación vibro acústica simplificada el promedio fue 9,4 min, con rangos 5-12 min; hubo diferencias estadísticamente significativas.
Conclusión: Ambas pruebas presentaron elevada reactividad fetal; el tiempo promedio en realizar la estimulación vibro acústica simplificada fue menor. Esta última es más sencilla, menor costo, más pacientes a estudiar en unidad de tiempo; se recomienda investigación amplia antes de una implementación definitiva.
Palabras clave: Prueba vibro acústica fetal. Comparación de técnicas. Evaluación.
SUMMARY
Objective: To determine differences between the responses in the fetal heart rate and fetal movements employing vibroacoustic stimulation using standardized electronic monitoring, and simplified vibroacoustic stimulation ultrasound in the Service Perinatology Hospital Dr. Adolfo Lara Prince of Puerto Cabello, Estado Carabobo.
Methods: Descriptive study, cross-field, non-experimental, comparison of two diagnostic procedures. The populations were patients who attended in the period June 2013 - June 2014. There were 158 patients studied, 97 vibroacoustic stimulation was used standardized with electronic monitoring, and 61 simplified vibroacoustic stimulation with ultrasound.
Results: Mean maternal age was 25.75 years ± 0.53, variability 6.62 years, predominantly between 20-29 (58.86 %). Average gestation week 35 wk ± 0.18, with dispersion 2.32, among 35-38 weeks = 86 54.43.% cases. A 67.72 % had pathologies (107 cases), the prevailing pregnancy-induced hypertension (16.46 % = 26 cases), then oligohydramnios (9.49 % = 15 cases). Fetal reactivity was reported at 81.97 % with simplified vibroacoustic stimulation (50 cases), with vibroacoustic stimulation 97.94 % (95 cases); both figures are high, statistically significant difference. The average time in the procedures vibroacoustic stimulation 20.8 min, 9-35 min range; with simplified vibroacoustic stimulation the average was 9.4 min, ranging 5-12 min; there were statistically significant differences.
Conclusion: Both tests showed high fetal reactivity; the average time to complete the simplified vibroacoustic stimulation was lower. This one is simpler, lower cost, more patients studied in time unit; extensive research is recommended before a final implementation.
Key words: Fetal vibroacoustic stimulation. Comparison of techniques. Evaluation
INTRODUCCIÓN
El embarazo es un maravilloso proceso mediante el cual la madre naturaleza perpetúa la especie humana. Este evento que debería ser un hecho natural sin mayor inconveniente no lo es tal. En efecto, hay diversos eventos que llevan a la pérdida del producto de la concepción antes del término. Es por ello que una de las primordiales actividades del médico obstetra y perinatólogo es trabajar con base en una medicina preventiva con la cual se prevengan o se minimicen los efectos adversos de la gestación.
Con la finalidad de que se cumplan los preceptos antes expresados es necesario conocer la salud fetal, evento que depende de diversos factores de origen materno, intercambio materno-fetal, ambientales, nutricionales, infecciosos, integridad genética, entre otros.
Ahora bien, es ahora entendible que uno de los grandes retos del médico que labora en salud reproductiva es responder a los padres la pregunta: ¿En qué condiciones se encuentra mi futuro hijo?
Para responder esta interrogante a través de los años los investigadores han ido desarrollando diversos métodos destinados a valorar la salud fetal, pasando de métodos invasivos a los actualmente más inocuos para el binomio madre-feto, y se ha evolucionado de una medicina empírica o con poca solidez científica a la medicina basada en la evidencia (1-5). Se ha transitado de etapas de gran desconocimiento de ese mundo fetal intrauterino, a otro, donde a través de distintos mecanismos se ha ido logrando interpretar las señales que envía en feto, y de esta forma obtener información de su bienestar y poder augurar así un pronóstico perinatal.
Al analizar dicha morbi-mortalidad perinatal se ha evidenciado que la mayoría de los sufrimientos fetales intra-parto, mortinatos y depresiones neonatales no son más que la reagudización de una insuficiencia placentaria crónica, y que el feto se ve más afectado antes del parto que durante el mismo; muchos autores señalan que puede ser diagnosticado con antelación (6,7).
El siglo pasado ha sido llamado por algunos como el de la gran explosión tecnológica. Con esta realidad alcanzó la aparición de la medicina perinatal, la cual dio origen al especialista dedicado a este período fundamental de la vida fetal. Por otra parte, a partir de la década de los años sesenta aparecieron recursos para conocer el estado de salud fetal, se le llamó tecnología perinatal. Vale la pena destacar que la vigilancia fetal electrónica del intra-parto mediante el registro de la frecuencia cardíaca fetal fue liderada por los investigadores Eduard Hon y Roberto Caldeyro-Barcia (8-10); sus experiencias le dieron a los médicos del mundo los conocimientos fisiológicos y patológicos del período perinatal. Todo ello se trasladó y se comenzó a utilizar en el período ante-parto donde fue cobrando progresivamente mayor importancia al comprobarse con el tiempo que estaban en relación directa con los resultados perinatales. Estas pruebas dieron paso sucesivamente a pruebas más simples, no estresantes o sin contracciones, entre ellas el monitoreo fetal electrónico, donde se evalúa fundamentalmente la reactividad fetal, correlacionándose las características de la frecuencia cardíaca fetal con los movimientos fetales; esta reactividad fetal al estar presente se asocia con con la salud fetal, pero lo contrario no siempre es cierto. Al acumular con el tiempo mayor experiencia con las pruebas estresantes y no estresantes los investigadores se percataron de que ellas reportaban altos falsos positivos (11,12); es decir, presentaban resultados de salud fetal falsamente alterados, eran fetos sanos, conducían a interrupción de la gestación e intervenciones innecesarias, aumentando la incidencia de prematuros iatrogénicamente.
Una explicación razonada de los resultados antes descritos con fetos sanos no reactivos está sustentada en las características particulares de la vida fetal; existe la periodicidad fisiológica de la respiración fetal y los movimientos del cuerpo, los cuales dependen de los estados del comportamiento neuro-ambiental fetal (13,14), por lo tanto, un determinado número de fetos sanos necesitan más tiempo para manifestar sus actividades normales. Con el propósito de despertar a fetos inactivos sanos se ha propuesto la aplicación de la estimulación vibro acústica externa (EVA), lo cual permitiría disminuir la falsedad de las pruebas de salud fetal ante-parto y aumentar su precisión diagnóstica. La primera experiencia clinica publicada fue la de Read y Miller en 1977 (15), quienes usaron el monitoreo electrónico fetal no estresante y la estimulación vibro acústica, de esta manera evidenciaron su utilidad, mejorando la identificación del bienestar fetal. Los trabajos que le siguieron corroboraron lo anterior y además reportaron que con el EVA se acorta el tiempo de su realización y permite ahorrar los insumos necesarios (16-22). Existen tres publicaciones con resultados similares que muestran la experiencia del Servicio de Perinatología en Puerto Cabello (23-25). La prestigiosa Biblioteca Cochrane (2013), ha realizado una revision actualizada sobre este método las cuales apoyan los hallazgos señalados (26).
La metodología de la EVA implica que previo y luego de realizado el estímulo fetal, se hace un registro con monitoreo electrónico de la frecuencia cardíaca fetal (FCF) y los movimientos fetales. Con la finalidad de simplificar la prueba y hacerla más breve, se han hecho propuestas de sustituir el monitor electrónico por un ecógrafo, el cual permite visualizar directamente las respuestas cardíacas y movimientos fetales, incluso se puede obtener un registro cardíaco fetal con el modo M (movimiento) (27-29).
Ahora bien, con todos estos conocimientos hemos propuesto en este trabajo de investigación, determinar si existen diferencias de las respuestas en la FCF y la duración de los procedimientos al emplear la EVA estandarizada usando el monitoreo electrónico (23,24), y la EVA modificada (EVAm) utilizando el ecógrafo.
MÉTODOS
El presente estudio se basó en un tipo de investigación descriptiva, ya que se describen los fenómenos como aparecen en la actualidad. No hay manipulación de variables, estas se observan y se describen tal como se presentan en su ambiente natural. Su metodología es fundamentalmente descriptiva, aunque puede valerse de algunos elementos cuantitativos y cualitativos.
En cuanto al diseño fue de tipo no experimental, de campo y transversal ya que recolecta datos de un solo momento y en un tiempo único. El propósito de este método es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. La observación de campo es el recurso principal de la observación descriptiva; se realiza en los lugares donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. Asimismo, es de campo, ya que los datos se recolectaron directamente, y es el investigador quien se encarga de ello para cumplir sus objetivos de investigación. Representados en este estudio en la comparación de dos procedimientos diagnósticos en el estudio de la respuesta fetal al estímulo vibro acústico. El propósito es conocer si existen diferencias de las respuestas fetales y la duración de los procedimientos al emplear EVA con monitoreo electrónico y la EVAm utilizando el ecógrafo. La población se refiere a todos los elementos que han sido escogidos para su estudio.
La población estuvo constituida por todas las pacientes embarazadas consultantes al Servicio de Perinatología del Hospital Adolfo Prince Lara, durante el lapso junio 2013 a junio 2014. La muestra por su parte es una porción escogida de la población que sea representativa de la misma. La muestra estuvo constituida por todas las pacientes que acudieron al Servicio de Perinatología con edad gestacional de 32 semanas y más (158), a quienes se les explicó la realización del procedimiento, firmaron el consentimiento informado para la realización del mismo y cumplieron con los siguientes criterios de inclusión: embarazos simples, portadora de patología obstétrica o no, edad de gestación precisada por amenorrea y ecografía, con edad de embarazo de 32 semanas y más, no estar recibiendo medicamentos que se den al feto, estado pospandrial de no más de dos horas, estado perinatal y fetal normal. Se excluyeron pacientes con embarazos menores a 32 semanas, fetos con malformaciones, o que estuviesen recibiendo drogas. Para cada paciente se estudiaron las siguentes variables: edad materna, edad gestacional al momento del estudio y la presencia o no de patología materna asociada al embarazo. En cuanto al resultado de las pruebas se valoró la reactividad fetal así como la duración de la realización del procedimiento.
Previa a la realización de la técnica de la observación directa se procedió a aplicar el consentimiento informado a la paciente. La EVA se realizó con la paciente en decúbito dorsal, empleando la técnica descrita por Serafini (16), evaluada y estandarizada en el Servicio de Perinatología (23,24). En la primera fase de la prueba se estudiaron 97 gestantes. Los fetos debían estar en estado de reposo, es decir, frecuencia cardíaca sin variaciones mayor de 15 latidos por minuto, no movimientos respiratorios, ni corporales fetales.
El estímulo vibro acústico se realizó vía transabdominal a nivel de la cabeza fetal, con un registro basal de cinco minutos. Se consideró prueba reactiva al obtener dos o más aceleraciones de quince latidos por minuto y duración de quince segundos, o una aceleración de quince latidos por minuto y que durara mínimo un minuto. De no haber respuesta inmediata, el estímulo se repetió con intervalo de un minuto, hasta tres veces máximo. Si no se llenaban estos criterios, se consideró la prueba no reactiva. Para el registro de la actividad cardíaca fetal, se utilizó un monitor electrónico fetal Corometrics, modelo 111, con sistema de ultrasonido, y un transductor externo de presión para el registro de movimientos fetales. Para la EVA se empleó el equipo modelo 146 de la Casa Corometrics, dispositivo que emite una audiofrecuencia de 75HZ ± 10 %, la intensidad de 74 dB a un metro de aire y la duración del estímulo de 3 ± 0,5 segundos.
La prueba EVAm, se le realizó a 61 pacientes, consistió en evaluar el estado fetal empleando como método de detección de las variables un ecógrafo de tiempo real, para fines del estudio se utilizó un equipo de marca My Lab 50 con transductor convex multifrecuencial. La FCF, se determinó empleando el modo M del ecógrafo, se obtuvo un promedio basal durante un minuto en la pantalla. Luego se procedió a realizar el estímulo sobre la cabeza fetal. Una respuesta reactiva se consideró al alcanzar una aceleración acorde con los parámetros estandarizados (modo M), acompañados por movimientos fetales (visualizados ecográficamente). El tiempo de la ejecución de cada prueba se recabó desde su inicio hasta haber logrado la respuesta estandarizada.
Para la recolección de los datos se diseñó una ficha elaborada de acuerdo a los objetivos de la investigación. Una vez obtenidos los resultados fueron sistematizados en una tabla maestra en Microsoft Excel®, para luego ser presentados en tablas de distribución de frecuencia (absolutas y relativas). A las variables cuantitativas (edad materna, semana de gestación y tiempo de respuesta) se les calculó media aritmética ± error estándar, desviación típica, valor mínimo, máximo y coeficiente de variación (para determinar la homogeneidad de la serie y la representatividad de su media aritmética). Se comparó el porcentaje de reactividad fetal según la prueba utilizada a partir de la prueba de hipótesis para diferencia entre porcentajes. Se comparó el tiempo de respuesta según los métodos utilizados a través de la prueba de hipótesis para diferencia entre medias (prueba t de Student) y la reactividad fetal en los dos métodos estudiados se asoció según la edad materna a partir de la prueba no paramétrica de Chi cuadrado o prueba exacta de Fisher para independencia de variables. Se adoptó como nivel de significancia estadística P valores inferiores a 0,05 (P < 0,05). Para tales fines se utilizó el procesador estadístico Statgraphics Plus 5.1.
RESULTADOS
Las características de la muestra estudiada se presentan en el Cuadro 1. De las 158 embarazadas que conformaron la muestra en estudio se registró una edad promedio de 25,75 años ± 0,53, con una variabilidad promedio de 6,62 años, una edad mínima de 13 años, una máxima de 44 años y un coeficiente de variación de 26 % (serie homogénea entre sus datos). Siendo más frecuentes aquellas embarazadas con edades entre 20 y 24 años (35,44.% = 56 casos) seguidas de aquellas con 25 y 29 años (23,42 % = 37 casos). En cuanto a las semanas de gestación se registró un promedio de 35 sem ± 0,18, con una dispersión de 2,32 sem, un valor mínimo de 32 sem, un máximo de 41 sem y un coeficiente de variación de 7 % (serie homogénea entre sus datos). Siendo más frecuentes aquellas embarazadas con 35 y 38 semanas (54,43 % = 86 casos), seguidas de aquellas con 32 y 34 semanas (37,97 %= 60 casos). Un 67,72 % de las embarazadas estudiadas presentó algún tipo de patología (107 casos) donde las más frecuentes fueron los trastornos hipertensivos del embarazo (16,46.% = 26 casos) seguida de aquellas que presentaban oligohidramnios (9,49 % = 15 casos).
En el Cuadro 2 se muestra la comparación de la reactividad fetal con cada uno de los métodos estudiados. En lo que respecta a la reactividad fetal se tiene que con la EVAm se registró un 81,97 % reactividad fetal (50 casos); mientras que con el EVA se registró un 97,94 % de reactividad fetal (95 casos). Encontrándose una diferencia estadísticamente significativa entre el porcentaje de reactividad fetal de los grupos en estudio (Z = 3,11; P valor = 0,0018 < 0,05), siendo el más alto el del grupo del EVA. También se encontró una asociación estadísticamente significativa entre la reactividad fetal según los método utilizados (X2 = 10,62; 1 gl; P valor = 0,0011 < 0,05).
Los estadísticos del tiempo de duración de la prueba según los métodos analizados se resumen en el Cuadro 3 y Figura 1. Al analizar los promedios de duración de los métodos analizados, se tiene que el método de monitoreo registró un promedio de 20,8 min, con un registro mínimo de 9 min, un máximo de 35 min y un coeficiente de variacion de 26 % (serie homogénea entre sus datos). El método de estimulación vibroacústica ecográfico registró un promedio de duración de 9,4 min, con un registro mínimo de 5 min, un máximo de 12 min y un coeficiente de variación de 19 % (serie más homogénea que la anterior). Encontrándose que tal diferencia entre los promedios fue estadísticamente significativa (P< 0,05).
DISCUSIÓN
En este trabajo de investigación se analizan recursos modernos en el estudio de la salud fetal. La medicina perinatal ha dado aportes que deben ser evaluados antes de su implementación rutinaria, lo cual está refrendado por la medicina de la evidencia. Los estudios previos que evalúan la efectividad de la EVA han reportado sencillez, alta especificidad y mediana sensibilidad, lo cual le da una posición como método primario simple al desear conocer el bienestar fetal, también la han llamado programas de cribado (screening) sobre la población general (2,3,26,30). Por esas características de simplicidad y fiabilidad, se ha considerado su empleo como método de tamizaje o detección; está dirigido a una población gestante con probabilidad de enfermarse, su resultado no tiene el peso para decidir una intervención o interrupción de embarazo de resultar no satisfactorio. Luego de un resultado no reactivo, se debe realizar una prueba de confirmación, en general más compleja, a veces invasiva y costosa; estas sirven para diagnosticar enfermedad y tomar decisión terapéutica o conducta; entre ellas tenemos el perfil biofísico fetal, estudio fetal vascular Doppler, entre otros.
En efecto, en la presente investigación se ha procedido a la comparación del método EVA diseñado originalmente, el cual emplea un monitor electrónico fetal para el registro de la respuesta cardíaca fetal y movimientos, en contra de un método con una modificación (EVAm), utiliza un ecógrafo para visualizar respuestas. Ambos métodos emplean el registro de la reactividad cardíaca fetal y los movimientos fetales en procura del conocimiento del bienestar fetal. Hasta donde ha llegado el levantamiento bibliográfico nacional e internacional, este es el primer trabajo científico que tiene ese objetivo comparativo con los métodos antes descritos; esta particularidad nos limita la discusión de los resultados con otros autores o publicaciones.
epidemiológica de la población estudiada revela que la edad de la muestra estudiada en su mayoría está constituida por jóvenes adultos, sin embargo, hay participación de gestantes adolescentes propio de la población venezolana, al igual que gestantes con edad mayor de 30 años, ambos extremos etarios constituyen grupos de riesgo con elevada morbimortalidad perinatal. La semana de gestación promedio fue 35 sem ± 0,18, con una dispersión de 2,32 sem, las más frecuentes fueron entre 35 y 38 semanas (54,43.% = 86 casos).
El 67,72 % de las embarazadas presentó algún tipo de patología (107 casos), la más frecuente fueron los trastornos hipertensivos del embarazo (16,46 % = 26 casos), seguida de aquellas que presentaban oligohidramnios (9,49 % = 15 casos). Esta caracterización poblacional es similar a otros estudios de este Servicio de Perinatología (23,24). En cuanto a la comparación de la reactividad fetal con cada uno de los métodos estudiados a pesar de encontrar diferencias significativas con ambos métodos a favor del monitoreo fetal, los promedios reactivos en ambas muestras fueron muy altos, encima del 81,97 %; lo cual señala que ambas pruebas son muy útiles en la búsqueda de la reactividad fetal, y en consecuencia del bienestar fetal. Lo cual es el objetivo final de ambas pruebas como recursos de detección o pesquisa primaria en centros de baja complejidad de asistencia perinatal. Se piensa que las diferencias porcentuales de reactividad fetal registradas con ambos métodos puedan deberse a aspectos relativos a experiencia con un nuevo método; con el tiempo esto debe minimizarse, pues mientras que el EVA es un registro indirecto de variables y parámetros fetales, el EVAm es un registro directo visual. Las publicaciones de Saringoglu y col. en la University of Tennessee, Memphis (28), y Kumar, en el Departamento de Obstetricia y Ginecología, Command Hospital (Western Command), en la India, Chandimandir (29), reportan buena utilidad al estimular al feto mediante EVA y hacer los registros ecográficamente.
Las estadísticas del tiempo de duración en la realización de los métodos analizados muestran que hay diferencias significativas entre ambos métodos, hay un tiempo más breve en la ejecución de la muestra estudiada con el EVAm ecográfico. También se expresa que el promedio de respuesta tuvo muy poca variación, lo que desde el punto de vista práctico nos señala que se tendrían más pacientes con una respuesta en un tiempo breve. De este aspecto se derivan benéficos u ahorro de material para el estudio como papel del monitoreo, brevedad de una respuesta para el médico quien debe tomar conductas y tranquilidad para la paciente que espera conocer el estado de su feto. En realidad, estos resultados tienen su razón, por cuanto la metodología de la EVA se ejecuta con una primera parte de registro de monitoreo electrónico y luego el estímulo vibro acústico, mientras que con el EVAm hay una ventana de registro visual con ecografía en modo M y un estímulo, lo cual se hace en corto tiempo, aparte de que la respuesta fetal generalmente es inmediata. Es una simplificación de la metodología. Con este trabajo ha quedado evidenciada la apreciación antes descrita.
Existen diferencias fundamentales en ambos métodos relativas a su metodología y equipamiento, el método de EVA con monitoreo implica un equipo denominado monitor fetal electrónico, el cual no está disponible en todos los centros de salud, aparte de tener un valor su adquisición, tiene un consumible en papel térmico, a mayor tiempo de estudio se necesita más papel lo que encarece el estudio. En general, su realización consume mayor hora estudio/profesional, lo cual obliga a estudiar menor número de pacientes en un servicio dado. La interpretación del registro en papel necesita de un entrenamiento especial, y es preferible sea realizado por un médico especialista perinatólogo.
Por lo que respecta al EVAm simplificado, requiere de un ecógrafo, el cual actualmente es de dotación común y está ampliamente dispuesto en centros asistenciales obstétricos. Es una prueba de interpretación visual, cuyo resultado se procesa en la pantalla del equipo, si se desea se puede imprimir en un pequeño trazo de papel térmico, que por ser una prueba breve en el tiempo, es muy económica. Por ser sencilla, la curva de entrenamiento/aprendizaje es corta en el tiempo. Estas características permiten estudiar un mayor número de pacientes en el tiempo en un centro asistencial en particular. Un detalle adicional, al estar visualizando ecográficamente al feto durante la prueba y sucede una desaceleración de frecuencia cardíaca luego del estímulo, pudiera verse y precisarse su origen, como es el caso de circulares ajustadas del cordón umbilical, o compresión del cordón, u oligohidramnios, lo cual le da información precisa al médico.
A manera de conclusión se puede expresar que ambos métodos ambulatorios no requieren hospitalización, son muy útiles como métodos primarios de evaluación fetal al revelar alta reactividad fetal; sin embargo, la versión modificada (EVAm), al emplear el ecógrafo simplifica la técnica, además puede ser realizada ampliamente por un personal con entrenamiento básico, a un menor costo, incluso se pueden obtener resultados rápidamente y así estudiar más pacientes por unidad de tiempo. Todo ello implica tranquilidad para el médico y paciente, pues tienen un resultado de prueba fiable en corto tiempo.
Finalmente, es conveniente señalar que se debe ser prudente con toda evaluación de nuevos métodos perinatales. Este es el primer trabajo que evalúa comparativamente ambos métodos. Antes de proceder a su implementación definitiva como recurso perinatal primario en el estudio de la salud fetal, se recomienda realizar un nuevo trabajo de investigación; se debe aumentar la muestra estudiada; inclusive pudiera ser multi-céntrico, o bien reproducir esta novedosa metodología en otros centros asistenciales.
Correo electrónico: josmery@hotmail.com
REFERENCIAS
1. Goodlin RC. History of fetal monitoring. Am J Obstet Gynecol. 1979;133:323-352. [ Links ]
2. Grant A, Mahide P. Screening test and diagnostic procedures in antenatal care. En: Enkin M, Chalmers I, editores. Effectiveness and satisfaction in antenatal care. London: Spastics International ;1982.
3. Thacker SB, Berkelman RL. Assesing the diagnostic accuracy and efficacy of selected antepartum fetal surveillance techniques. Obstet Gynecol Surv. 1986;41:121-141. [ Links ]
4. Cifuentes R. Ed. Ginecología y obstetricia basada en las evidencias. 2ª edición. Bogotá, Colombia: Editorial Distribuna; 2009.
5. Liston R, Sawchuck D, Young D. Society of Obstetrics and Gynecologists of Canada, British Columbia Perinatal Health Program. Fetal health surveillance: Antepartum and intrapartum consensus guideline [published erratum appears in J Obstet Gynaecol Can. 2007;29:909]. [ Links ]
6. Kaar K. Anrepartum cardiotocography in the assessement of fetal outcome. Acta Obstet Gynecol Scand. 1980;94(Supp):1-5. [ Links ]
7. Faneite, P, Galindez J, Ojeda L, Montilla A, Rivero R, Orozco F. Análisis de la mortalidad perinatal (1993-1997). I. Mortalidad fetal. Rev Obstet Ginecol Venez. 1999;59:245-249. [ Links ]
8. Hon E. The electronic evaluation of the fetal heart rate; preliminary report. Am J Obstet Gynecol. 1958;75:1215-1230. [ Links ]
9. Caldeyro-Barcia R. Fisiopatología y diagnóstico de la anoxia intrauterina estudiada mediante ECG fetal y registro continuo de la frecuencia cardíaca fetal. III Cong Lat. Am Ginec-Obst , México; 1958;2:388-389. [ Links ]
10. Caldeyro-Barcia R, Poseiro JJ, Pantle G, Negreiros C, Gómez Rogers C, Faundes A, et al. Effects of uterine contractions on the heart rate of the human fetus. 4th International Conference on Medical Electronics. New York, 1961; p 1.
11. Hammacher K, Huter KA, Bokelmann J, Weiner P. Fetal heart rate frequency and perinatal condition of the fetus and newborn. Gynecology. 1968;166:349- 358. [ Links ]
12. Aladjem S, Vuolo K, Pazos R, Luek J. Antepartum fetal testing: Evaluation and redefinition of criteria for clinical interpretation. Semin Perinatol. 1981;5:145- 153. [ Links ]
13. Visser GH, Mulder HH, Wit HP, Mulder EJ, Prechtl HF . Vibro-acoustic stimulation of the human fetus: Effect on behavioral state organization. Early Hum Dev. 1989;19:285-296. [ Links ]
14. Pillai M, James D. The importance of the behavioural state in biophysical assessment of the term human fetus. Br J Obstet Gynaecol. 1990;97:1130-1134. [ Links ]
15. Read J, Miller F. Fetal rate acceleration in response to acoustic stimulation as measure of fetal well-being. Am J Obstet Gynecol. 1977;129:512-515. [ Links ]
16. Serafini P, Lindsay MBJ, Nagey DA. Antepartum fetal heart rate response to sound stimulation: The acoustic stimulation test. Am J Obstet Gynecol. 1984;148:41-45. [ Links ]
17. Jensen OH. Fetal heart rate response to a controlled sound stimulus as a measure of fetal well-being. Acta Obstet Gynecol Scand. 1984;63:97-101. [ Links ]
18. Smith CV, Phelan JP, Nyugen HN, Jacobs N, Paul RH. Continuing experience with the fetal acoustic stimulation test. J Reprod Med. 1988;33:365-368. [ Links ]
19. Papadopoulos V, Decavalas G, Kondakis X, Beratis N. Vibroacoustic stimulation in abnormal biophysical profile: Verification of facilitation of fetal well-being. Early Human Development. 2007;83:191-197. [ Links ]
20. Petroviæ O, Finderle A, Prodan M, Skunca E, Prpiæ I, Zaputoviæ S. Combination of vibroacoustic stimulation and acute variables of mFBP as a simple assessment method of low-risk fetuses. J Matern Fetal Neonatal Med. 2009;22(2):152-156. [ Links ]
21. Kumar C, Sanjay L. Vibroacoustic stimulation and modified fetal biophysical profile for early intrapartum fetal assessment. J Obstet Gynecol India. 2011;61:291-295. [ Links ]
22. Porter TF, Clark SL. Vibroacoustic and scalp stimulation. Obstet Gynecol Clin North Am. 1999;26:657-669. [ Links ]
23. Faneite P, Salazar, G, González X. Prueba de Estimulación Vibro- acústica Fetal (P.E.A.F.). I. Comparación con la monitorización antenatal no estresante (M.A.N.E.). Rev Obstet Ginecol Venez. 1990;50:85-88. [ Links ]
24. Faneite P, Salazar G, González X. Prueba de estimulación vibro- acústica fetal. Eficacia y valor predictivo diagnóstico en el embarazo de alto riesgo. Rev Obstet Ginecol Venez. 1990; 50:161- 172. [ Links ]
25. Faneite P, González de CH X, Salazar de G. Pruebas vibroacústicas fetales no reactivas. Rev Obstet Ginecol Venez. 1998; 58:157-159. [ Links ]
26. Tan KH, Smyth RMD, Wei X. Fetal vibroacoustic stimulation for facilitation of tests of fetal wellbeing. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 12. Art. No.: CD002963.
27. Kuhlman KA, Burns KA, Depp R, Sabbagha RE. Ultrasonic imaging of normal fetal response to external vibratory acoustic stimulation. Am J Obstet Gynecol. 1988;158:47-51. [ Links ]
28. Sarinoglu C, Dell J, Mercer BM, Sibai BM . Fetal startle response observed under ultrasonography: a good predictor of a reassuring biophysical profile. Obstet Gynecol. 1996;88 (4 Pt 1):599-602. [ Links ]
29. Kumar S. Vibroacoustic stimulation and modified fetal biophysical profile in high risk pregnancy. J Obstet Gynecol India. 2007;57:37-41. [ Links ]
30. Fescina R, Simini F, Belitzky R. Evaluación de los procedimientos diagnósticos. Aspectos metodológicos. Rev Salud Perinatal, Boletín Informativo CLAP, Montevideo, Uruguay. 1985;2:39-44. [ Links ]