Services on Demand
Journal
Article
Indicators
-
 Cited by SciELO
Cited by SciELO -
 Access statistics
Access statistics
Related links
-
 Similars in
SciELO
Similars in
SciELO
Share
Gaceta Médica de Caracas
Print version ISSN 0367-4762
Gac Méd Caracas vol.111 no.3 Caracas July 2003
Semiología de la enfermedad en la pintura venezolana*
Dras. Myriam Marcano Torres**, Anais Marcano Michelangeli***
*Trabajo presentado en la Academia Nacional de Medicina en la Sesión del día 08 de mayo de 2003.
**Miembro Correspondiente Nacional de la Academia Nacional de Medicina.
***Estudiante de Ingeniería Eléctrica. Universidad de Carabobo.
El concepto de enfermedad como situación inherente al ser humano, a lo largo de los siglos ha tenido tantas interpretaciones como corrientes científico-filosóficas puedan haberlo intentado; sin embargo, desde un punto de vista integral podríamos señalar que salud y enfermedad corresponden a los extremos de un mismo continuo que no pueden ser concebidos en forma aislada, sino más bien, en una situación de estrecha interrelación entre ambos y en cuya génesis intervienen un extenso abanico de factores, de cuya acción resultará la inclinación de la balanza hacia uno de los dos polos.
La enfermedad no puede por tanto, ser considerada como una simple agrupación de síntomas y signos o un cúmulo de procesos fisiológicos alterados o la percepción de una serie de disturbios físicos, puesto que, ella ocurre en un ser pensante que alberga temores y esperanzas, que tiene sueños y dudas, que tiene proyectos vitales por cumplir, que aspira realizaciones específicas en función de sus valores, sus creencias y las alternativas que le proporciona el medio que le rodea, y que por otro parte, en el trance de la pérdida de su salud aspira encontrar alivio, consuelo y ayuda.
En este contexto entonces, es necesario puntualizar que los enfoques sobre salud y enfermedad no pueden ser agotados en su concepción estrictamente biológica, debido a que, ésta representa tan sólo uno de los múltiples elementos que integran una dimensión más amplia de un proceso dinámico y complejo, que en su desarrollo va sufriendo la influencia de diversos factores de tipo social, cultural, religioso y económico, entre otros.
La faceta social de la enfermedad no sólo se refiere a las causas de deterioro de las condiciones básicas de vida que intervienen en su aparición, sino también a las formas como ella se presenta y se expande, a la manera como puede ser comprendida y enfrentada y a los métodos de organización comunitaria para su erradicación y, de acuerdo a Breilh y col. (1) se refiere finalmente a la localización del problema en su espacio real de origen, de expresión y de posible comprensión. Por otra parte, tanto la vida como la muerte son hechos de carácter social y el elemento que usualmente media entre ellas es la enfermedad, la cual se inicia en el terreno individual para alcanzar luego una connotación colectiva en la cual se perpetúa, puesto que, el sujeto enfermo nunca constituye un ente aislado, él forma parte de un grupo familiar y comunitario; de tal manera que la enfermedad es una circunstancia que se origina, se manifiesta, se expande y se enfrenta colectivamente de acuerdo a las vinculaciones establecidas entre los integrantes del grupo desde el punto de vista económico, ideológico, filosófico, religioso y científico.
Otto Lima Gómez (2) en su trabajo Antropología Médica, señala que "la salud es el resultado del desarrollo pleno, del arraigo total, de la seguridad y la felicidad, de la posibilidad de una realización íntima, integral y total" y que "la enfermedad perturba siempre la totalidad del ser humano". En concordancia con ese pensamiento, señalaremos entonces que cuando una persona pierde su salud experimentará sensaciones de desagrado, malestar, inseguridad, tristeza y eso en definitiva, conforma la existencia del sufrimiento, que se expresará en una o en todas sus vertientes: a. sufrimiento o dolor físico. b. sufrimiento psicológico o social, el cual se acompaña de un sentimiento de minusvalía o de rechazo social (3).
A lo largo de nuestra experiencia vital, el dolor representa una de las realidades que seguramente habremos de enfrentar en uno u otro momento de ese discurrir biológico, puesto que, como seres humanos siempre estaremos expuestos a la amenaza de agresión de otros elementos de la naturaleza, de origen biológico o no, animados o inertes, ante los cuales se hará evidente la fragilidad de nuestro cuerpo. De acuerdo a la Asociación Internacional para el estudio del dolor (IASP) éste se define como "una sensación desagradable y una experiencia emocional asociadas con una lesión tisular, actual o potencial, o descrita en términos de dicha lesión" (4).
Si analizamos la anterior definición podemos observar que ella va más allá de la conceptualización de un síntoma, puesto que contempla la participación del componente emocional como uno de los elementos fundamentales del mismo, y por consiguiente, implica una percepción consciente de la situación y la interpretación que cada persona realizará de esa vivencia es lo que determina la sensación de sufrimiento; de tal manera que pudiéramos resumir que éste puede ser definido como una expresión emocional negativa frente a una experiencia física dolorosa.
Nuestra condición humana, por otra parte, al dotarnos de esa extraordinaria capacidad perceptiva nos permite discernir acerca de otras causas de sufrimiento distintas del dolor físico, las cuales constituyen su vertiente espiritual expresada a través de una sensación de vulnerabilidad, minusvalía, temores, incertidumbres y ruptura de la integridad emocional.
Las consideraciones anteriores nos llevan a establecer que el sufrimiento es una percepción subjetiva e individual y por consiguiente, susceptible de ser influenciada por la cultura, la religión, la vida espiritual del sujeto, los factores sociales, el entorno del individuo, los cuales determinarán que sea percibido como una situación temporal y pasajera, como una oportunidad para adquirir sabiduría, experiencia, fortaleza y valor ante la vida o por el contrario, como un evento destructivo enfrentado desde una visión fatalista y de derrota (4-6).
El abordaje del sufrimiento puede realizarse desde un punto de vista estrictamente científico, con una visión objetiva, cuantitativa, fría, externa al problema, pretendiendo formular hipótesis y comprobar teorías, que permitan la explicación racional de los fenómenos y la descripción y análisis de los factores que la han originado.
En otra perspectiva, la evaluación del sufrimiento puede también ser emprendida desde una vertiente esencialmente humana, tratando de indagar en las profundidades del torbellino interior que se desencadena en el enfermo, investigando las características y expresiones de las vivencias individuales y colectivas que ese hecho ha originado, intentando comprender desde el punto de vista cualitativo lo que el otro siente, sumergiéndose en el epicentro del dolor ajeno.
Con estas consideraciones en mente, podremos preguntarnos bajo que circunstancias y en qué términos un creador, un artista puede enfrentarse al proceso salud-enfermedad y convertirlo en un motivo de inspiración para su creación y en este sentido, debemos señalar que la persona creativa se mantiene en estrecho contacto con la realidad que lo rodea, acercándose permanentemente a ella y penetrando en su interior con el objeto de conocerla en profundidad, en sus propias raíces para luego tamizar, enriquecer y transformar lo que ha contemplado con su particular capacidad perceptiva conjugándolo con sus experiencias, sus motivaciones, sus creencias y su postura ideológica y filosófica ante el mundo del cual forma parte; es decir, el artista presentará su interpretación personal de lo observado, cuidando que quede de manifiesto su carácter esencial, sus cualidades salientes, de un modo más completo que la realidad misma.
Por ser la enfermedad un proceso de carácter colectivo y social como hemos mencionado anteriormente, podríamos asumir casi con certeza que en uno u otro momento también ha formado parte de la realidad del artista, bien sea intra o interpersonalmente, y que ha interactuado con los elementos que constituyen el inventario de su condición creadora para adquirir nuevas formas, para establecer un vínculo entre su mundo y la existencia humana, para asignarle sus propias dimensiones, para ejercer a través de su obra una corriente comunicativa que trascienda lo meramente informativo, impregnada de sentimientos y emociones, cargada de sus propias inquietudes y del poder de su extraordinaria fantasía.
Hipolito Adolfo Taine (7), escritor y filósofo francés en su libro Filosofía del Arte, en el siglo XIX afirmaba "Es preciso advertir, en primer lugar, que las calamidades que entristecen al público oprimen también al artista, que siendo una cabeza en el rebaño, sufre la misma suerte que el rebaño entero y "le corresponde su parte en las desgracias públicas; que habrá padecido ruina, tormentos y cautividad como los demás; que su mujer, sus hijos, sus padres, sus amigos correrán la suerte de los otros, que sufrirá y temerá por ellos y por sí mismo, tales serán los primeros efectos del medio ambiente".
Establecidas estas premisas, abordaremos entonces el análisis de algunas obras de pintores venezolanos en las cuales la enfermedad y el sufrimiento humano han sido motivo de inspiración, intentando destacar la extraordinaria aproximación que han logrado en la recreación de la imagen de la agudeza o cronicidad de la afección y de los sentimientos que ha despertado su presencia en el grupo familiar. Para ello, utilizaremos obras de Arturo Michelena, Cristóbal Rojas y César Rengifo.
Estos tres artistas, cuya obra se desarrolla en épocas distintas comparten un elemento común que los aproxima en sus vivencias personales, puesto que los tres padecieron de tuberculosis pulmonar. Arturo Michelena y Cristóbal Rojas, en el transcurso del siglo XIX, cuando aún no se habían descubierto medicamentos efectivos contra la enfermedad y su curación dependía únicamente de las condiciones inmunológicas del sujeto. Ambos fallecieron a consecuencia de la infección por el bacilo de Koch, a temprana edad, cuando aún no habían llegado a la madurez de su producción artística y les faltaba por explorar la mayoría de los impredecibles caminos del arte. Por el contrario, César Rengifo, pintor contemporáneo del siglo XX, pudo recibir tratamientos específicos que lo condujeron a vencer la enfermedad y así, tener la oportunidad de desarrollar una extraordinaria y madura producción pictórica y teatral.
A lo largo de la historia, la tuberculosis ha sido una afección estrechamente unida a las diferentes expresiones artísticas, no sólo porque ha afectado a innumerables personajes ligados a la poesía, la pintura, la escultura, la arquitectura y las letras, sino también porque ella ha sido fuente de inspiración para numerosas obras, en las cuales se aprovechó la facies héctica y febril y la romántica languidez que produce la enfermedad, como el elemento desencadenante del proceso creativo.
Entre otros tuberculosos famosos podemos citar a Simonetta Vespucci, musa de Sandro Boticelli, para sus pinturas "La primavera" y "El Nacimiento de Venus", Moliere, gran comediógrafo francés que murió por una hemoptisis fulminante mientras interpretaba "El enfermo imaginario", Frederic Chopin, extraordinario músico y pianista polaco; Maximo Gorki escritor ruso autor de "la Madre", Gustavo Adolfo Bécquer, exquisito poeta español, autor de "Rimas" (8).
Arturo Michelena, representa uno de los más importantes pintores venezolanos del siglo XIX. Nació en Valencia en 1863, en el seno de una familia ligada al arte a través de su abuelo Pedro Castillo, retratista y autor de los murales de la casa de José Antonio Páez, y de su padre Juan Antonio Michelena, quien fue su principal preceptor durante su infancia. Desde temprana edad, muestra su interés por la pintura y en 1885 se traslada a París, para cursar estudios en la importante Academia Julian, donde recibe las enseñanzas del Profesor Jean Paul Laurens, cuyas recomendaciones inducen al pintor valenciano a enviar su lienzo "El Niño Enfermo" al Salón Oficial de París en 1887, el cual impacta favorablemente al jurado, que le otorga la medalla en segunda clase y el reconocimiento Hors Concours máxima distinción que el salón le concedía a un artista extranjero.
En 1889, regresa a Caracas donde es recibido con máximos honores, contrae matrimonio con Lastenia Tello Mendoza y retorna a París para continuar su formación. Luego de haber contraído tuberculosis, retorna a Caracas, donde se destacará en su condición de retratista de moda y pintor oficial, realizando numerosas obras de contenido épico y heroico. En su etapa final, expresa inclinación hacia los temas religiosos, dejando muchas obras inconclusas. Fallece en julio de 1898, con un cuadro de hemoptisis severa, habiendo recibido en sus últimos momentos la atención del Académico Dr. Emilio Conde Flores, fundador de los estudios de Otorrinolaringología en nuestro país (9-14).
El niño enfermo (óleo s tela) Arturo Michelena. París 1886 (Figura 1).
La escena transcurre en la habitación de una casa de clase media en cuya cama cuidadosamente vestida, yace un niño entre 8 y 10 años de edad, con un cuadro de fiebre alta probablemente precedida de escalofríos, ya que permanece quieto en su lecho protegido por una cobija y arropado por una gruesa manta en un ambiente en el que la temperatura debe ser cálida, pues por la ventana cuya cortina ha sido cuidadosamente recogida penetran los espléndidos rayos del sol, iluminando la estancia y produciendo un hermosísimo juego de luces y sombras sobre las esponjosas y blanquísimas almohadas que soportan su cabeza.
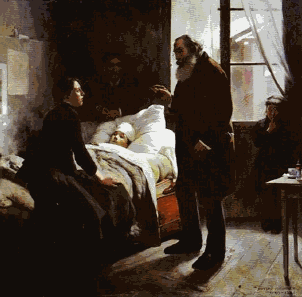
Figura 1. El niño enfermo. Arturo Michelena.
Sus pómulos enrojecidos cual rosas recién cortadas, dan constancia de la vasodilatación producida por su estado febril y la compresa húmeda que su madre ha colocado amorosamente sobre su frente, nos hace presumir la presencia de cefalea. Sus pequeños ojos de párpados entornados nos anuncian que la luz que alegremente entra por su ventana, hiere sus pupilas.
La enfermedad que lo afecta es aguda en naturaleza, no ha comprometido el estado nutritivo de este niño en esencia eutrófico, bien desarrollado, cuya infancia ha transcurrido en un hogar con recursos económicos aceptables como lo traducen las condiciones físicas y el vestuario de los familiares que lo acompañan y en particular, la imagen de su hermanita de mejillas regordetas, buen desarrollo pondo-estatural para sus aproximados 5 a 6 años, de pelo brillante, abundante, quien mira con recelo al anciano galeno.
La afección lo hace permanecer en estado de absoluta quietud en el lecho, seguramente por presentar artromialgias generalizadas como ocurre en los procesos infecciosos agudos. Su facies no presenta aspecto tóxico como ocurre en las infecciones bacterianas, de tal manera que debe ser portador de una afección viral aguda, con probable compromiso meníngeo de ligera intensidad, que no ha llegado a ocasionar hipertensión endocraneana, puesto que observamos que su cuidadosa madre no tiene dispuesto ningún envase para la recolección de sus vómitos y además, el ambiente físico de su habitación permanece completamente limpio.
Su joven madre sigue con extrema atención las indicaciones del galeno, en su rostro hay preocupación mas no se aprecian signos de desesperanza. Está consciente del valor que sus cuidados tendrán en la curación de su niño y por eso, no pierde detalle de los consejos que imparte su médico.
El artista se ha cuidado de colocarla en primer plano y ha iluminado magistralmente su fino rostro para resaltar la importancia de la figura materna en la protección del menor, mientras que su padre se asoma tímidamente en el área obscura de la habitación, como una figura menos relevante, de apoyo, de reserva, impecablemente vestido y menos preocupado que su mujer, absolutamente confiado en la prescripción de su doctor.
El médico ya entrado en años, de pelo y barba encanecida, con una figura que aún conserva la prestancia de los lejanos años juveniles, de rostro sereno que refleja el efecto de las muchas reflexiones que debe haber acumulado en su ejercicio profesional, explica con la seguridad que le proporciona su larga experiencia las prescripciones que ha hecho.
En su mano derecha sostiene un pequeño empaque que probablemente contiene uno de los medicamentos que ha indicado, mientras que en la mesa reposa un frasco con algún jarabe que ya el pequeño enfermo ha tomado y una taza que contuvo alguna infusión caliente de tilo, malojillo, saúco, herencia de las recetas que seguramente su abuela aplicó con éxito en su madre.
En la escena no hay dramatismo, no hay desesperanza; al contrario el ambiente general es sereno, luminoso y en el aire parece respirarse la certeza que luego de unos días de preocupación, nuestro niño sanará y podrá seguir su especial proyecto de vida.
En esta obra, el pintor Michelena, recrea con extraordinaria exactitud las características de una afección aguda en esencia y el perfil psicológico de los sujetos que se enfrentan a ella.
Cristóbal Rojas, nace en Cúa, Estado Miranda, en 1858, de padre médico, quien fallece tempranamente, dejando a su familia en situación de privación económica. El joven Cristóbal se traslada a la capital y comienza a trabajar como asistente del pintor Antonio Herrera Toro, en la decoración de la Catedral de Caracas. En 1883 obtiene el triunfo en la exposición con motivo del centenario del natalicio del Libertador, con el lienzo "La Muerte de Girardot", obteniendo una beca oficial que le permite estudiar en la Academia Julian de París.
Su estancia en Francia está signada por una intensa lucha para obtener la aceptación en el Salón Oficial y sus visitas a los grandes museos donde admira fundamentalmente, las naturalezas muertas de Chardin y los magistrales juegos de luces y sombras en los lienzos de Rembrandt. Su vida transcurre llena de privaciones y enfermedad, desarrollando una obra que constituye una reflexión sobre el dolor, con temas de contenido eminentemente social. En su período final, se abre hacia formas más actuales, haciendo énfasis en la atmósfera total del cuadro, dando preferencia al colorido sobre el tema, explorando superficies pequeñas, con temas íntimos, más personales y con un vibrante manejo de la luz y el color.
Enfermo de tuberculosis regresa al país y muere al poco tiempo dejando una obra profunda y madura pero breve (11-15).
El Violinista enfermo. Cristóbal Rojas (óleo s tela). Colección Galería de Arte Nacional (Figura 2).
El ambiente general de esta obra muestra una escena de absoluto dramatismo, desgarradora y conmovedora, dentro de una habitación donde reina la pobreza y el desamparo y en la cual, un grupo familiar acompaña a un niño severamente enfermo, en lo que aparenta ser su tránsito final.

Figura 2. El violinista enfermo. Cristóbal Rojas.
La atmósfera de privación que se respira, sobrepasa la ausencia de bienes materiales, allí parece haberse perdido todo, incluyendo la alegría, la esperanza, la fe. Es un ambiente de ilusiones rotas, de sueños truncos, de mañana incierto. Allí no parece haber espacio para el futuro. El ambiente es sombrío, obscuro, la luz del sol apenas penetra tímida y débil por la ventana. El aire se siente enrarecido. La muerte se siente cercana.
En una vieja y desvencijada cama, yace un niño gravemente enfermo. El severo deterioro de su estado general nos anuncia la presencia de una enfermedad crónicamente consuntiva, que ha fundido no sólo sus masas musculares, que no sólo ha producido una merma importante de su vitalidad sino que también, ha agotado la energía interior que en otros tiempos hizo vibrar las cuerdas de su violín para producir exquisitas melodías, al compás de sus sueños, sus ilusiones y sus esperanzas de cosechar el aplauso de un agradecido público que celebrara su virtuosismo.
En su pálido y adelgazado rostro se aprecia la angustia que le ocasiona la intensa dificultad respiratoria que lo acompaña y con las fuerzas que le quedan impulsa sus músculos accesorios pretendiendo que el pequeño hálito de vida que aún conserva, le permita pulsar su arco para una canción final.
A su derecha, su madre ha agotado sus lágrimas. Su rostro traduce el cansancio de muchas noches en vela, su aspecto es de impotencia absoluta, de entrega, de soldado que habiendo perdido la batalla sólo espera clemencia. Ya no reza, ya no suplica al Dios de sus mayores; de tanto sentir dolor se sumerge en el abandono espiritual y con estatuaria rigidez espera el último suspiro de su hijo, para entonces por última vez cerrar sus ojos y entregar su cuerpo a la madre tierra. Aferrado a ella, un pequeño niño observa la sufriente imagen de su hermano y en su abrazo a la madre, espera encontrar una divina protección que lo libre de un destino similar.
A la izquierda, abandonadas en una vieja silla, quedan las partituras de la lección por aprender y confundidos en la penumbra un hombre y una mujer, preparan con rostro entristecido una fórmula que produzca el milagro. Finalmente, sobre la sucia pared una imagen que me impresiona profundamente. Es una cruz que cuelga desequilibrada, desnuda, vacía, sin el Salvador que ofrende su vida por la salvación de esta ilusión truncada en el cuerpo moribundo de este niño, seguramente enfermo de tuberculosis, al igual que el creador del cuadro, y entonces, uno se pregunta ¿acaso, Él abandonó la escena, impotente, ante la imposibilidad de rescatar a este joven de su triste e inexorable destino? ¿acaso, a Él también le resulta difícil cambiar la terrible desigualdad social que afecta a este grupo familiar?...¡Puede ser!, porque aquí el mal es de fondo, viene de muy atrás, es de cuna, es atávico, es ancestral y requiere de un cambio determinante de la conciencia humana para poder dar fin a este injusto destino.
El violinista enfermo, constituye una obra magistral en la cual la extraordinaria capacidad perceptiva de la personalidad creadora se expresa en forma brillante. En ella podemos apreciar como un pintor, sin poseer los más elementales conocimientos acerca de una enfermedad, es capaz de desglosar con impresionante exactitud sus características fundamentales, gracias a su maravillosa habilidad para la observación, la internalización y la interpretación de aquello que ha observado.
Cesar Rengifo, nace en Caracas en 1915 y muere en la misma ciudad en 1980, pintor y dramaturgo, egresado de la Academia de Bellas Artes de Caracas, se yergue como uno de los representantes más conspicuos del realismo social en Venezuela. Su obra está particularmente influenciada por la Escuela Muralista mexicana, donde se nutre de la experiencia de David Sequeiros y Diego Rivera, y está signada por la temática social que refleja la depauperada vida del campesino en las áreas suburbanas y, de su pincel, brota un lenguaje de anhelante búsqueda de justicia social. El tema fundamental de su obra fue el hombre enfrentado a su destino, el cual utilizó como fuente de su trabajo a través de diferentes medios como la pintura, el periodismo, el teatro e incluso la actividad política, habiendo participado en movimientos socialistas comprometidos con esa búsqueda de justicia, que en forma magistral plasmó en sus pinturas, lo cual le valió persecución y destierro por parte de los gobiernos de su época (11-14).
El niño enfermo. César Rengifo. (Óleo s tela). Colección Joel Valencia/Parpacén (Figura 3).
En esta maravillosa pintura, César Rengifo hace una magistral interpretación de la enfermedad social que por años ha aquejado a nuestro país.
La escena se desarrolla en un ambiente rural, sobre una tierra árida, casi desértica, yerma, incapaz de proporcionar el más mínimo sustento. Su esterilidad se hace más patética con la presencia de una planta xerófila, un sisal o cocuiza que parece haber extraído de esa tierra los últimos alientos de vida que le quedaban y con una inmensa espiga adornada con frágiles flores alza su plegaria al cielo, suplicando un poco de agua para mantener su solitaria existencia.
El cuadro es dominado por la presencia de 2 figuras cuya marginalidad social se adivina en sus gastadas vestiduras y en sus rudos pies descalzos, con los cuales se integran a la aridez de la tierra por donde transitan. Ella, es una mujer aún joven, de carnes que conservan sus turgencias y camina hacia un horizonte incierto en busca de ayuda para su niño enfermo, a quien ha cubierto amorosamente con su obscuro romantón, queriendo acentuar la relación indivisible que los une y pretendiendo transmitirle a través de su cálido y maternal abrazo la vida que escapa de su frágil cuerpo, por no haber nacido en privilegiada cuna. Probablemente, también susurra en su oído la desgarrada súplica para que no abandone, en el incierto trayecto, el resto de existencia que aún le anima.
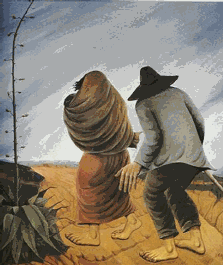
Figura 3. El niño enfermo. César Rengifo.
Detrás de ella, camina un hombre ya vencido por los años, con su cuerpo encorvado, apoyado en un cayado, de manos toscas y encallecidas, artrósicas. Casi con certeza, es su padre más que su marido, como fiel reflejo de la niñez abandonada y de la paternidad no asumida de los hombres de nuestras latitudes, quien parece ofrecerle argumentos para convencerla de la inutilidad de su esfuerzo y su búsqueda; sin embargo, ella avanza resuelta, queriendo aligerar la distancia que la separa de ese lejano e invisible lugar donde aspira encontrar el remedio para su pequeño niño, esperando arribar con prontitud a ese sitio de brillante luz y de montañas azuladas que se adivina a lo lejos en el horizonte.
Esta obra magistral de César Rengifo, plasma crudamente una realidad social que no hemos podido vencer, la de la pobreza y sus consecuencias, con el desamparo secular de los marginales, la elevada morbimortalidad infantil, la dificultad para el desarrollo armónico físico e intelectual de nuestros niños, con la vejez sin amparo social, con la inadecuada utilización de las tierras y su falta de productividad, con la sordera y el silencio del estado indiferente y con la infinita tristeza de esas madres que ven morir a sus hijos. Sin embargo, Rengifo dentro de su profunda sensibilidad social ha dejado un camino abierto a la esperanza, que expresa con maestría en el inmenso cielo que aparece en esta obra el cual comienza siendo obscuro, encapotado en el extremo derecho del cuadro y avanza hacia una esplendorosa luminosidad en el horizonte, hacia el cual debemos avanzar para dar cumplimiento a nuestros más caros sueños.
En estas obras, queda demostrado que la enfermedad como fenómeno social, no es ajeno al arte, que los creadores pueden asumirlo como uno de los motivos de su inspiración y analizarlo, desde su vertiente humana, ofreciendo su pincel como medio de denuncia y como instrumento para el mensaje de esperanza.
REFERENCIAS
1. Breilh J, Granda E, Campaña A, Bethencourt O. Ciudad y muerte infantil. Quito: Ediciones CEAS; 1983.
2. Gómez OL. Antropología Médica. En: Ediciones del Rectorado. Universidad de Carabobo. Filosofía en la Medicina. Valencia: Editorial Tatum, C.A.; 1993.p.143-151.
3. Orcajo A. Alienación en una perspectiva filosófica. En: Ediciones del Rectorado. Universidad de Carabobo. Filosofía en la Medicina. Valencia: Editorial Tatum, CA; 1993.p.85-107.
4. Amenabar PP. Reflexiones sobre el dolor y sufrimiento humano. Ars Médica. Revista de Estudios Médico Humanísticos. Universidad Católica de Chile, 2003, 6(6) en: www.escuela.med.puc.cl/publ/Arsmedica/Arsmedica6/ÍndiceArsmedico6.htlm
5. Barcia Salario D. Sobre el dolor y el sufrimiento humano. Actitudes y límites éticos de su tratamiento. III Congreso Virtual de Psiquiatría. Interpsiquis 2002. Conferencia de Clausura. En: www.interpsiguis.com/2002/clausura.html
6. Nervi Nattero B. Como acompañar el sufrimiento. Ars Médica. Revista de Estudios Médico Humanísticos. Universidad Católica de Chile, 2003;6(6) en: www.escuela.med.puc.cl/publ/Ars medica/Arsmedica6/indiceArsmedica6.html
7. Taine HA. Filosofía en el Arte en http://www.educ.ar.
8. Neyra Ramírez J. La tuberculosis a través de la Historia. Imágenes Históricas de la Medicina Peruana en: www.Sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/libros/Medicina/lma_Histo_Med_Per/cap_1.htm
9. González Arnal MA. Obras fundamentales de Arturo Michelena. Fundación Arturo Michelena, Caracas: Impresos Urgente; 1998.
10. Páez R. Pintores venezolanos. Arturo Michelena. Tomo 1. Madrid: Editorial Mediterráneo; 1969.
11. Calzadilla J. Compendio de las Artes Visuales en Venezuela. Bilbao: Editorial Elexpuru, S.A.L; 1982.
12. Calzadilla J. Obras singulares del Arte en Venezuela. Bilbao: Editorial La Gran Enciclopedia Vasca; 1979.
13. Calzadilla J. Obras antológicas de la Galería de Arte Nacional. Bilbao: Editorial La Gran Enciclopedia Vasca; 1981.
14. Boulton A. Historia de la Pintura en Venezuela. Tomo II. Época Nacional. Caracas: Editorial Arte; 1968.
15. Páez R. Pintores Venezolanos. Cristóbal Rojas. Tomo 1. Madrid: Editorial Mediterráneo; 1969.













