Servicios Personalizados
Revista
Articulo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO -
 Accesos
Accesos
Links relacionados
-
 Similares en
SciELO
Similares en
SciELO
Compartir
Gaceta Médica de Caracas
versión impresa ISSN 0367-4762
Gac Méd Caracas v.111 n.3 Caracas jul. 2003
Vida de la Academia y Notas Bibliográficas
Dr. J.M. Avilán Rovira
Individuo de Número
1. Incorporación del Dr. Guillermo Colmenares Arreaza
El 12 de junio de este año presentó su trabajo de incorporación como Individuo de Número, el doctor Guillermo Colmenares Arreaza. Escogió como tema de su disertación la descripción del proceso de acreditación del posgrado de cirugía, que actualmente se dicta en el Hospital Universitario de Caracas, ante el Consejo Nacional de Universidades. El juicio crítico estuvo a cargo del Académico Dr. Antonio Clemente Heimerdinger, quien expresó: "Este trabajo señala en una forma muy clara como nuestro sistema universitario y nuestra capacidad de organización, cumplen una encomiable labor que redunda en la preservación y mantenimiento de la salud de quienes se benefician por ser tratados por profesionales de excelencia, acreditados por un proceso tan detallado y estricto".
Tanto el trabajo de incorporación como el juicio crítico se publican en este número de la revista.
En la sesión solemne del 19 de junio prestó su juramento y pronunció su discurso de recepción, para ocupar el Sillón VII de Individuo de Número. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Académico Ladimiro Espinoza. Al hacer un recuento de los diferentes logros que en sus estudios médicos ha realizado el doctor Colmenares hasta alcanzar su incorporación como numerario de esta Academia, el doctor Espinoza expresó "que desde que comenzó sus estudios de medicina en el año 1957 hasta esta noche, tiene 45 años cumpliendo labores que le han permitido llenar de manera satisfactoria todos los requisitos".
En esta entrega de la revista también se publican los textos completos de ambos discursos.
¡Damos la más cordial bienvenida al doctor Colmenares y le deseamos muchos éxitos en su nueva posición!
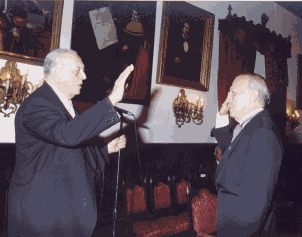
1. El Dr. Guillermo Colmenares Arreaza presta su juramento ante el Presidente, Académico Dr. Juan José Puigbó.
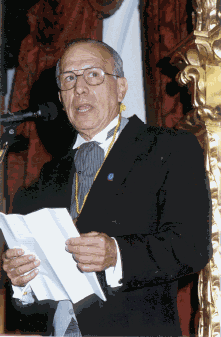
2. El recipiendario da lectura a su discurso de recepción desde la Tribuna de Santo Tomás.

3. El Académico Dr. Ladimiro Espinoza lee sus palabras de bienvenida.
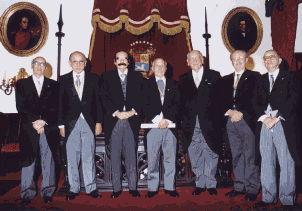
4. El Dr. Guillermo Colmenares Arreaza con la Junta Directiva de la Academia después del acto.
2. Bautizo del libro "La fragua de la Medicina Clínica y de la Cardiología"
El 12 de julio se llevó a cabo el bautizo del libro "La fragua de la Medicina y de la Cardiología", cuyo autor es el Académico Dr. Juan José Puigbó, en un hotel capitalino, donde lo acompañaron representantes del gremio médico y científico de la capital, sus compañeros de trabajo, los miembros de la Academia, sus familiares y amigos, quienes le demostraron su sincero reconocimiento por tan importante contribución al estudio de la evolución de la medicina clínica y la cardiología, desde sus orígenes hasta nuestros días. Esta obra además de su indiscutible valor histórico, representa un análisis del progreso de estas ramas de la medicina como sólo podría hacerlo un gran clínico y cardiólogo como el doctor Puigbó, facilitando al estudiante y al médico general la comprensión y aplicación inteligente de los recursos disponibles en la actualidad para el diagnóstico y la recuperación de sus pacientes.
En el acto intervinieron: el Dr. Armando Pérez Puigbó, Presidente de la Red de Sociedades Científicas; el Dr. Ramón J. Velásquez, Ex Presidente de la República, historiador y escritor, a cuyo cargo estuvo la presentación del libro; el Dr. Antonio París, Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, el Dr. Harry Acquatella, Profesor universitario y miembro de la Academia Nacional de la Academia y el Dr. Eduardo Morales Briceño, Profesor universitario y miembro de la Sociedad Venezolana de Cardiología, pronunciaron sentidas palabras de reconocimiento.
Finalmente el autor hizo una presentación de su obra. ¡Nuestras sinceras felicitaciones!
3. Nuevos Académicos y merecidos reconocimientos
El 3 de julio fue electo el Dr. Fernando Bermúdez Arias, como Miembro Correspondiente, Puesto Nº 13, por el Estado Zulia.
El mismo día se incorporó como Miembro Correspondiente Nacional en la Academia Nacional del Estado Táchira, el Académico Dr. Abraham Krivoy.
Reciban nuestras felicitaciones y mucho éxito en sus actividades futuras!
El 10 de julio resultó electo el Dr. Saúl Krivoy, como Miembro Correspondiente Nacional, Puesto Nº 36, por el Distrito Federal. Reciba nuestras muy cordiales felicitaciones! Éxito en sus nuevas funciones.
Con presencia del Director de la Escuela de Medicina "J.M. Vargas", el 18 de julio se bautizó con el nombre del Académico Dr. Rafael Muci-Mendoza, a la Unidad Neuro Oftalmológica del Hospital "J.M. Vargas" de Caracas. Nuestras más sinceras felicitaciones!
El 12 de agosto, día de su cumpleaños, el Académico Dr. Oscar Agüero, bautizó su libro "Historia de la Sociedad Venezolana de Obstetricia y Ginecología", obra que llenará un vacío en el conocimiento de la evolución de esa especialidad en el país. A las múltiples felicitaciones recibidas unimos las nuestras muy sinceras!
4. Obituario
4.1 Hernán Méndez Castellano
El 8 de julio falleció el Académico Dr. Hernán Méndez Castellano. Este ilustre profesional de la medicina ingresó a la Academia, como Miembro Correspondiente Nacional, Puesto Nº 44, por el Distrito Federal, el 23 de marzo de 1995. El 8 de mayo de 1997, presentó su trabajo de incorporación como Individuo de Número al Sillón XI, titulado "Aproximación al conocimiento del preescolar venezolano utilizando modelos integrados". El juicio crítico estuvo a cargo de la Académica, Dra. Milena Sardi de Selle. El acto de recepción se efectuó a la semana siguiente y el discurso de bienvenida fue pronunciado por el Académico, Dr. Alfredo Planchart.
Nació en Trujillo (1-11-1915), Estado Trujillo, donde cursó sus estudios primarios y secundarios. Realizó sus estudios universitarios en la Universidad de Los Andes y la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde recibió su título de doctor en ciencias médicas en 1939.
Dedicado a la puericultura y pediatría, realizó estudios de posgrado en el Kinderhospital en Zürich, Suiza y en el Centre Internacionale de LEnfance, París, Francia. En Puerto Rico realizó cursos en servicios de bienestar infantil, policía juvenil y educación para la comunidad y en México, en el Hospital Infantil, realizó el curso mongráfico de nutrición infantil.
Su extenso trabajo de salud pública se inició como médico de campo, adscrito a la División de Malariología, ascendiendo progresivamente, desempeñando actividades pediátricas en hospitales del interior hasta puericultor del Instituto Nacional de Puericultura (INP) y médico adjunto a la División Materno-Infantil, del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Fue Secretario General del Consejo Venezolano del Niño (1958-1960) y fundador del Centro Clínico Nutricional de Caracas, desempeñando su dirección entre 1968 y 1972. Fue el fundador del "Centro de estudios biológicos sobre crecimiento y desarrollo de la población venezolana" (FUNDACREDESA), ocupando su presidencia desde 1976. Este importante Centro desde entonces ha sido una instancia de referencia en materia de investigación y docencia del crecimiento integral del venezolano, en función de los cambios económicos, sociales y culturales del país.
Como docente formó en el INP en el área de la alimentación infantil auxiliares de salud pública, enfermeras, estudiantes de medicina, médicos rurales y médicos higienistas, en su consulta pedagógica de niños sanos. Fue miembro del personal docente de la Cátedra de clínica pediátrica y puericultura, Escuela de Medicina "Luis Razetti" y en la Facultad de Economía, Cátedras de delincuencia juvenil y Seminario sobre problemas sociales nacionales (UCV). Fue director del curso monográfico "Nutrición en pediatría" en el Instituto Nacional de Nutrición.
Desempeñó muchos cargos de importancia en otras áreas de la administración pública, entre ellos, miembro del Consejo superior del centro nacional de investigaciones científicas y tecnológicas, del Secretariado técnico en la Liga venezolana de higiene mental, de la Junta directiva del Patronato de comedores escolares, investigador jefe del "Proyecto Venezuela" y muchos otros que sería largo enumerar.
Publicó centenares de trabajos de investigación y libros sobre las características nutricionales del venezolano que constituyen valiosas y obligadas referencias para los estudiosos de los problemas del crecimiento y desarrollo de la población infantil en nuestro país y otros países latinoamericanos.
Su hijo Hernán Méndez Hernández, respondiendo a la pregunta ¿cómo era mi padre? intenta resumir expresando: "Fue ante todo un constructor; su visión revolucionaria era la de hacer más y mejor. No veía el cambio como un Apocalipsis de donde saldríamos purificados de las llamas. El cambio debía hacerse hoy y mañana, con apremio, sin claudicar ante la injusticia, trabajando incansablemente".
Basado en: Doctores Venezolanos de la Academia Nacional de Medicina del Académico Dr. Francisco Plaza Izquierdo; Gaceta Médica de Caracas 1995;103(2):195-196; Gaceta Médica de Caracas 1997;105(3):444; Diario "El Nacional", Año LIX, Nº21520, del 03-08-2003, página A/10.
4.2 Dr. Félix Pifano
El día 1º de agosto falleció el Académico Dr. Félix Pifano. Este ilustre hijo del Yaracuy, y de Venezuela, nació en San Felipe el 1-5-1912. Fue elegido directamente Individuo de Número el 24 de abril de 1955, para ocupar el Sillón XXX, sucediendo al Dr. Aníbal Dominici. Se incorporó el 6 de febrero de 1969 con el trabajo "Algunos aspectos de la ecología y epidemiología de las enfermedades endémicas con focos naturales en el área tropical especialmente Venezuela". El juicio crítico estuvo a cargo del Dr. Oscar Beaujon Graterol. La recepción académica se efectuó el 20 del mismo mes y las palabras de bienvenida las pronunció el Dr. José María Ruiz Rodríguez.
Obtuvo su título de doctor en ciencias médicas en la UCV, en 1935, con su tesis "Contribución al estudio etiopatogénico y clínico del empozoñamiento bothrópico en Venezuela". Se formó en el Instituto Tropical de Hamburgo bajo la tutoría del profesor Martín Meyer. Desde los inicios de su carrera desempeñó cargos en el medio rural yaracuyano. En 1939 inicia sus trabajos de investigación en el Instituto Nacional de Higiene de Caracas donde desarrolló una extraordinaria labor por muchos años.
Como docente se inició en el Hospital "J.M. Vargas" alcanzando la titularidad de la Cátedra de Medicina Tropical, por concurso en 1941. Fue decano de la Facultad de Medicina entre 1944 y 1946, ocupando luego la dirección del Instituto de Medicina Tropical de la UCV hasta que su salud se lo permitió.
Allí se dedicó a realizar investigaciones sobre clínica, bio-ecología, epidemiología, patología experimental y diagnóstico de laboratorio de las enfermedades que prevalecen en el área tropical latinoamericana, principalmente en Venezuela, tales como enfermedad de Chagas, malaria, leishmaniasis tegumentaria y visceral, amibiasis intestinal y hepática, bilharziasis mansoni, anquilostomiasis y otras parasitosis intestinales, filariasis, oncocercosis, carate, blastomicosis e histoplasmosis, carencias alimentarias, animales ponzoñosos y otras.
Además realizó investigaciones en entomología médica sobre Anophelinos, Phlebotomos, Triatomideos y Argasinos.
Fue Miembro Correspondiente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, miembro de la Academia de Ciencias del Brasil, de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, miembro de los comités de expertos de enfermedades parasitarias de la Organización Mundial de la Salud, de la Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene del Reino Unido, miembro de los comités internacionales de leishmaniasis y bilharziosis, miembro de la Sociedad Brasileña de Medicina Tropical, Individuo de Número de la Asociación Latinoamericana de Academias de Medicina, miembro de las Sociedades Venezolanas de Gastroenterología y Cardiología, miembro honorario de la Sociedad Venezolana de Anatomía Patológica, formó parte de varias misiones científicas y publicó centenares de informes sobre los resultados de sus investigaciones. Recibió muchas condecoraciones y distinciones en reconocimiento a sus labores docentes y sus trabajos sobre medicina tropical.
De la entrevista que le realizaron los doctores Pedro Navarro y María Luisa Safar, con motivo de cumplir 90 años, les comunicó que estuvo en la jefatura de la Cátedra de Medicina Tropical durante 40 años, del 21 de enero de 1941 al 21 de junio de 1981, quedándose al final como Director del Instituto hasta su retiro por enfermedad. Son innumerables las promociones de médicos que pasaron por sus manos. Dentro de las secciones del Instituto consideraba como prioritaria la de endemias rurales pues "alimentaba mi actividad docente y de investigación, por ser mi formación eminentemente clínica".
Al preguntarle por la situación del país y de la Universidad Central, respondió: "no me gusta profetizar. Pero el país no se merece la situación por la cual está atravesando...Interpreta lo que voy a decirles: que no dejen perder a la Universidad, su destino no lo veo claro...Visualizo un país sin futuro, como un país que se lo estuviera llevando el diablo...Hay que reaccionar. El país y la Universidad tienen suficientes reservas morales e intelectuales para sobreponerse a lo que pueda sobrevenir".
Basado en: Doctores Venezolanos de la Academia Nacional de Medicina del Académico Dr. Francisco Plaza Izquierdo; Gaceta Médica de Caracas 2003;111(2):171-172.
5. Notas bibliográficas
Por: Francisco Herrera.
Miembro Correspondiente
La Fragua de la Medicina Clínica y de la Cardiología. Dr. Juan José Puigbó García, Individuo de Número y en la actualidad Presidente de la Academia Nacional de Medicina.
Individuo de Número de la Sociedad de Historia de la Medicina. Profesor Titular de la Cátedra de Clínica Cardiológica de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela.
Editado por: Universidad Central de Venezuela, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico y la Fundación Polar, Caracas, 2002.
Una nota bibliográfica debe tratar de establecer un nexo entre el potencial lector y la obra. Con este fin, expondremos a continuación una somera descripción y un apretado y comentado resumen de la obra.
Es una obra muy bien sistematizada. Al comienzo de cada capítulo se presentan en frases cortas y contundentes los puntos a tratar lo cual induce a su lectura.
La bibliografía es extensa y seguramente ha requerido una paciente labor de investigación en bibliotecas venezolanas y del extranjero. Apela a fuentes originales de difícil acceso entre las que se distinguen:
Galeno (1821-1833) Texto griego con traducción latina. 20 vols. Leipzig, Cnobloch.
Celsus, A.C. (1478) De Medicina. Florencia. Nikolaus (Laurentius).
Fracastoro, H. (1530) Syphilis, Sivi Morbi Gallici. Verona. Ad Petrum Bembum.
Vesalius, A. (1555) De Humani Corporis Fabrica Libri Septem. Basilea. Oporinus.
Serveto, M (1553) Chrístianismi Restitutio. Viena.
Harvey G. (1628) Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus. Francofurti Guilielmi Fitzeri.
Malpighi, M (1659) Exercitationes de Structura Viscerum, Nominatim Hepatis, Cerebri, Corticis, Venum, Lienis cum Dissertatione de Polypo Cordis. Londres.
Hales, S. (1733) Statical Essays: Containing Haemastaticks; or an Account of some Hydraulick and Hydostatical Experiments made on Blood and Blood Vessels of Animals. London. W. Innys and R. Manby.
Sydenham, T. (1666) Methodus Curandi febres propriis observationibus superstructa. Philos. Tr. Royal Soc. Pp.210-213. Londres
Lancisi, G.M (1717) De Noxis Paludum Effluviae Eorumque Remediis. Roma.
Morgagni, JB. (1769) De sedibus et causis morborum. per anatomen indagatis. Venecia. Traducido Por B Alexander. Londres. Millar and Cadell.
Corvisart des Marets, .JN. (1806) Essai sur les maladies et les lésions organiques du coeur et des gros vaisseaux. Paris. Migneret.
Von Haller, A. (1760) Elementa Physiologicae. Corporis Humani. Laussane. Bousquet.
Heberden, W. (1772) Some Account of a Disorder of the Breast. Med. Tr. Roy Coll. Phys. London 2:59-67.
Withering, W. (1785) An Account of the Foxglove, and some of its Medical Uuses: With Practical Remarks on Dropsy and other Diseases. Birmingham. M Swuinney.
Senac, JB. (1749) Traité de la structure du coeur, de son action et de ses maladies. Paris. J Vincent.
Laennec, R.T.H. (1819). De lAuscultation Mediate ou traité de Diagnostic des Maladies des Poumons et du Coeur. Fondé Principalment sur ce Nouveau Moyen dExploration. Paris.Brosson et Chaudé.
El prólogo de Tomás Polanco Alcántara es una obra literaria que merece comentario aparte. Hace unas muy lúcidas consideraciones sobre las relaciones entre el autor, su libro y el lector cuyo fin es atrapar a este último e inducirlo a la lectura del texto.
El Dr. Puigbó inicia su recorrido con el papiro de Edwin Smith (1600 A. de C.) y a continuación resume los conocimientos médicos (bastante considerables pero de un carácter mágico-religioso) de los antiguos egipcios.
A continuación el Dr. Puigbó hace un extenso análisis de la obra de Hipócrates de Cos (460-380/70 a. de C.) quien realiza el gran viraje de atribuirle causas naturales y no sobrenaturales a los trastornos de la salud.
Las obras de Herófilo (circa 300 a. de C.) y Erasistrato (circa 310-250 a. de C.) van a servir de introducción al análisis del desarrollo de la medicina racional, con bases anatomofisiológicas, que ha conducido al enfoque actual de esta ciencia.
Galeno (130-200 d. de C.) sucederá a estos dos eximios precursores de la medicina científica. En esta obra se cita una interesante observación clínica de Galeno: la pérdida de la sensibilidad de los "pequeños dedos y la mitad del dedo medio" a consecuencia de un traumatismo de la región cervical. Hace un diagnóstico etiológico, neurológico y topográfico impecable, aplica una terapéutica racional y hace una excelente contribución docente. No obstante, a Galeno se le atribuye injustamente exponer "preceptos que pesarían sobre el progreso de la medicina durante milenio y medio." Como bien dice Puigbó, este estado de cosas es responsabilidad de sus sucesores y no del propio Galeno.
Areteo de Capadocia (siglos II-III d. de C.) es mencionado como el descubridor de la decusación de las vías neurales centrales.
A continuación se presenta la obra enciclopédica de Celso (30 a. de C.-50 d. de C.). Primera descripción de la malaria que clasifica como fiebres cuotidianas, tercianas y cuartanas. Describe los signos hoy llamados de Celso: rubor, tumor, calor y dolor.
Se menciona someramente a Sorano de Efeso (78 d. de C.-117 d. de C.). Fue obstetra, ginecólogo, pediatra y precursor del método de Credé.
Durante la Edad Media, con excepciones, reina la inactividad en las contribuciones a la medicina clínica. Estas serán someramente analizadas en la introducción al Capítulo IV.
A continuación el Renacimiento atrae la atención del autor y del lector. El autor hace una apretada y bien documentada síntesis de la actividad artística y de la ciencia y tecnología de la época para situar la medicina renacentista en su contexto cultural. Menciona la importante bula del Papa Sixto IV que autoriza a Miguel Ángel Buonarotti (1475-1564) a realizar disecciones anatómicas.
Se nos presenta la obra de los anatomistas prevesalianos: Benedetti (1460-1525), Benivieni (1440-1502), Achillini (1463-1512), Berengario da Carpi (1470-1550) y Massa (1485-1569). Aportan contribuciones a la anatomía prevesaliana pero en general se remiten al anatomista medieval (siglo XIII) Mondino de Luzzi.
Thomas Linacre (1460-1524), Silvio de París (1478-1555) y Fracastoro (c. 1478-1553) son estudiados a continuación. El primero como fundador del Royal College of Physicians de Londres. El segundo fue maestro de Vesalius (1514-1564) y el tercero fue epidemiólogo y bautizó con el nombre de sífilis a esta entidad nosológica.
Al comienzo del Capítulo IV, Anatomía del renacimiento, se hace una excelente exposición sobre la creación de las universidades medievales y de la escuela de medicina de Salerno. Se menciona el primer gran libro de anatomía, cuyo autor, Mondino de Luzzi, fue catedrático de la Universidad de Padua.
El autor considera que las obras de Vesalius, Harvey y Morgagni constituyen la trípode fundamental de la moderna medicina racional: anatomía, fisiología y anatomía patológica. A continuación el autor presenta un resumen de la vida y obras de Vesalius con especial énfasis en su obra fundamental: De Humani Corporis Fabrica.
El autor le rinde culto a la trágica figura de Miguel Servet (c.1511-1553) y hace una extensa cita de la sección dedicada a la circulación pulmonar de la obra fundamental de este autor: Christianissimi Restitutio. No obstante, Puigbó hace hincapié en que Servet fue precedido en tres siglos por Ibn An-Nafis (c. 1210-1288) cuya obra fue rescatada a principios del siglo XX.
William Harvey tiene capítulo aparte como iniciador de la fisiología cuantitativa moderna basada en la observación y la experimentación.
El resumen de la obra del polifacético microscopista Malpighi (1628-1694) nos presenta sus hallazgos fundamentales: glomérulo, folículo y estrato de Malpighi y la descripción de la circulación capilar entre otras muchas observaciones.
El aspecto dinámico de la circulación de la sangre es presentado a continuación por el Dr. Puigbó al analizar la obra de Stephen Hales (1677-1761) quien estudia, desde el punto de vista mecánico, las relaciones entre las fuerzas, presiones, trabajo, resistencia y fricción involucradas en el movimiento de la sangre dentro del sistema de vasos y el corazón.
En la obra se hace hincapié en que la medicina clínica renace con Giorgio Baglivi (1668-1707), Francesco Ippolito Albertini (1662-1738), pionero italiano de la cardiología, Thomas Sydenham (1624-1689), inglés, quien define las "Clases específicas de enfermedades" o sea el despuntar de la nosografía científica y Hermann Boerhaave (1668-1738) en Holanda quien introduce la aplicación de las ciencias básicas, la física y la química a la medicina.
En la obra se mencionan dos escuelas de pensamiento médico de esta época: los iatrofísicos y los iatroquímicos. Baglivi y Govanni Alfonso Borelli (1608-1679) pertenecen a la escuela de los iatrofísicos que le da una interpretación física a los fenómenos biológicos y médicos. La escuela alternativa es la iatroquímica que tiene su raigambre en el sistema químico elaborado por Paracelso (1493-1541) y sistematizado por Johann Baptista van Helmont (1577-1644).
No obstante, como lo manifiesta el autor, la ausencia de un reflejo de avances conceptuales en la medicina clínica impulsará a los grandes clínicos a regresar al método hipocrático, entre ellos Sydenham, Boerhaave y Baglivi.
El Capítulo VIII de la obra está dedicado a los iniciadores de la anatomía patológica Lancisi y Morgagni cuyas obras son sucintamente comentadas en el libro:
Giovanni Maria Lancisi (1654-1720) hizo notables contribuciones a la patología cardiovascular (estudia las muertes súbitas y describe lo que probablemente es el angor pectoris 60 años antes de Heberden) y a la epidemiología: es un precursor de la moderna malariología, propone la naturaleza infecciosa de las fiebres palúdicas y su transmisión por los mosquitos y el control de estos últimos por el drenaje de los pantanos.
Giovanni Baptista Morgagni (1682-1771), quien se considera el padre de la anatomía patológica. Sus trabajos contribuyen a sustituir la teoría humoral de las enfermedades por el concepto del asiento definido del proceso patológico para una enfermedad introduciendo el método anatomoclínico.
Del Capítulo IX en adelante se va haciendo más patente la inclinación del autor hacia los aspectos cardiológicos de la historia de la medicina aunque no descuida los otros aspectos.
El Dr. Puigbó analiza la gran revolución en la exploración clínica que ocurre en el siglo XVIII. Joseph Leopold Auenbrugger (1722-1809), médico vienés, introduce el método de la percusión en la exploración semiológica y publica sus observaciones en su obra Inventum Nuovum en 1761. La difusión de esta obra se debió a Corvisart quien hizo en 1808 una traducción con extensos comentarios. El Dr. Puigbó hace especial énfasis en el talento musical de Auenbrugger, de su contemporaneidad con Beethoven y Haydn y su amistad con Mozart.
El médico suizo Albrecht von Haller (1708-1777) publica el primer texto que establece los fundamentos de la fisiología científica moderna, Elementa Physiologiae Corporis Humani. El resumen de la biografía de von Haller que se presenta en esta obra no sólo analiza la polifacética y monumental obra de von Haller, que amalgama la ciencia con la poesía, sino que también describe la importantísima transformación que se estaba produciendo en las universidades, la de Göttingen entre las más importantes y donde von Haller va a desarrollar su obra médica y científica de mayor relevancia.
El Dr. Puigbó hace obligada cita de la obra de William Heberden (1710-1801), probablemente la figura médica de mayor relevancia del siglo XVIII. Menciona su descripción pionera del angor pectoris publicada en su obra An Introduction to the Study of Physic (incidentalmente: Physic es un arcaísmo por arte de curar). Heberden y Benjamín Franklin preconizaron la inoculación para la prevención de la viruela en un folleto publicado en 1759.
A continuación se nos presenta el interesante caso del cirujano John Hunter (1728-1793) quien padeció de crisis anginosas y que acostumbraba decir que su vida estaba pendiente "de las manos de cualquier bribón que se le ocurriera enojarlo o importunarlo." Efectivamente, murió a raíz de un acceso de ira al sostener una discusión con un colega. La necropsia reveló que las "arterias coronarias [ ] estaban convertidas en tubos óseos". El Dr. Puigbó hace notar que Edward Jenner (1749-1823), quien introdujo la vacunación antivariólica y a quien se le debe el concepto de medicina preventiva, fue de los primeros en atribuir a los cambios experimentados por las arterias coronarias, endurecimiento, calcificación y formación de un trombo oclusivo, la responsabilidad del síndrome clínico que presentaba Hunter, su maestro.
En el Capítulo XVII se hace un breve recuento del descubrimiento de los efectos terapéuticos de los alcaloides de la quina. Jean Baptiste de Senac (1693-1770) aplicó por primera vez los alcaloides de la quina o chinchona al tratamiento de arritmias severas. Los efectos antimaláricos de la quina fueron descritos y difundidos por Thomas Sydenham en Inglaterra y Bernardino Ramazzini (1633-1714), ilustre médico italiano.
El Dr. Puigbó le da merecida relevancia al descubrimiento de los efectos terapéuticos de la digital. En el año 1775 se le solicita a William Withering (1741-1799) su opinión sobre una receta familiar que contenía una veintena de hierbas. Withering percibió que la hierba activa era la digital (Digitalis purpurea). Withering pronto encontró que la digital era un diurético poderoso. Los resultados de sus estudios los publicó en un clásico de la medicina: An Account of the Foxglove and some of its Medical Uses en 1785.
En este capítulo figura otro de los fundadores de la farmacología: Sir Thomas Lauder Brunton (1844-1916). Los efectos vasodilatadores del nitrito de amilo le sugirieron a Brunton la utilidad de este compuesto en aquella cardiopatía "en la que la angina de pecho constituye el síntoma más prominente [ ] doloroso [ ] angustiante". Planteó, hace más de un siglo, la tesis de que los vasodilatadores de acción prolongada podrían tener otras aplicaciones clínicas fuera de la angina de pecho: hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca. También se menciona a William Murrell (1853-1912) quien estableció el valor terapéutico de la nitroglicerina en el angor pectoris.
El Dr. Puigbó se traslada a Francia en el Capítulo XIII. Lo inicia con el estudio de las contribuciones de Jean Baptiste Senac (1693-1770) quien describe la ortopnea y 36 años antes de la publicación de Withering sobre la digital, atribuye acertadamente el edema o hidropesía a la insuficiencia cardíaca y preconizó el empleo de la quinina en la terapia de las arritmias rebeldes.
La obra de Jean Nicholas Corvisart, Baron des Marets (1755-182 1) recibe merecida atención. El autor hace notar que Corvisart suministró una de las primeras visiones integrales del cuadro que se conoce hoy en día como insuficiencia cardíaca en su obra Essai sur les maladies et les lesions organiques du coeur et des gros vaisseaux publicada en1806.
Otro de los precursores de la cardiología moderna citado por el Dr. Puigbó es René Joseph Hyacinthe Bertin (1767-1828) quien sistematizó el estudio de la cardiomegalia; la clasificó en tres tipos: hipertrofia simple, hipertrofia excéntrica e hipertrofia concéntrica. Describe la coartación de la aorta y el soplo presistólico de la estenosis mitral.
El período comprendido entre 1800 y 1850 es considerado como la época de gestación de la medicina moderna. El Dr. Puigbó hace especial énfasis en el descubrimiento de la auscultación mediata por René Théophile Hyacinthe Laennec (1781-1826) que va a revolucionar el diagnóstico semiológico. En 1819 publica su método de la auscultación mediata donde describe su genial invento, el estetoscopio, un simple cilindro de madera. El Dr. Puigbó justificadamente le atribuye una importancia capital a la obra de Laennec y hace notar que la semiología experimentó un cambio radical a partir de sus hallazgos. Hace notar que Laennec describió un sinnúmero de manifestaciones acústicas respiratorias y cardiovasculares; que describió el papel del tubérculo en la tuberculosis pulmonar, así como la cirrosis llamada hoy en día de Laennec.
Con Jean Baptiste Bouillaud (1796-1881) el autor entra de lleno en el terreno de la cardiología del que se desviará de cuando en cuando para exponer hallazgos patológicos y fisiológicos íntimamente relacionados a ella. Señala que Bouillaud tuvo el privilegio de recibir las enseñanzas de Corvisart, quien fuera maestro también de Bretonneau, Bichat, Bayle y Laennec, que fue discípulo de Francois Magendie (1783-1855), máximo exponente de la fisiología francesa en la primera mitad el siglo XIX y que, a su vez Bouillaud tuvo distinguidos discípulos como André Velpeau (1795-1867), André-Victor Cornil (1837-1908) y Pierre-Carl Potain (1825-1901). Señala además que Bouillaud hizo una clásica descripción de la endocarditis en la era prebacteriana, menciona su ley de coincidencia que asocia el reumatismo articular agudo a un grado variable de reumatismo del tejido fibroso del corazón, en otras palabras asocia la fiebre reumática con las lesiones valvulares. Se menciona su descubrimiento del desdoblamiento del segundo ruido, el zumbido venoso, el chasquido de apertura de la mitral, el frote pericárdico y el ritmo de galope. También se señala que describió ruidos de frotamiento (ruido de pergamino), el ritmo de cuatro tiempos, que quizás corresponde a los "síndromes de clic" de la cardiología actual y un doble soplo crural que se ha asociado al nombre de PL Duroziez (1826-1897). También se mencionan sus contribuciones fundamentales a la neurología.
Puigbó continúa su reseña sobre la cardiología con otro gran representante francés de esta especialidad:
Pierre-Carl Edouard Potain (1825-1901) es mencionado como un importante pionero de la esfigmomanometría y de la fonocardiografía y se señalan sus importantes contribuciones a la cardiología: describe el galope presistólico asociado al mal de Bright, las modificaciones del segundo ruido, ruidos de chasquidos proto y mesosistólicos, el chasquido protodiastólico pericárdico característico de la pericarditis constrictiva, soplos venosos yugulares y distingue entre soplos sistólicos inorgánicos y orgánicos. Demuestra la existencia de hipertensión arterial en la enfermedad de Bright y que la hipertrofia del ventrículo izquierdo se relaciona a la hipertensión arterial.
Stenon (Nils Steenson, 1638-1687), es citado por hacer en 1672 la primera descripción de la cardiopatía congénita cianógena que posteriormente será descrita con detalle por Etienne-Louis-Arthur Fallot (1850-1911).
El autor hace un justo reconocimiento a Paul-Louis Duroziez (1827-1897) quien describe la estenosis mitral pura y establece la clásica onomatopeya rou-futt-tata. Describe el doble soplo crural de la insuficiencia aórtica.
El autor informa a continuación sobre las contribuciones de Vaquez y Laubry. Louis Henri Vaquez (1860-1936) realizó la primera descripción de la policitemia vera en 1892 y establece la asociación de la aortitis con la tabes luética. Aplica rutinariamente al diagnóstico cardiológico el estudio radiológico del corazón y los vasos así como la electrocardiografía. Describe la cefalea de los hipertensos, la eclampsia y la hipertensión paroxística.
En el Capítulo XIV se hace una rápida presentación de los pioneros de la medicina y cardiología en Gran Bretaña de los siglos XVIII y XIX.
Joseph Hodgson (1788-1869) es citado por sus importantes contribuciones a la patología y patogenia de los aneurismas y de la dilatación cilíndrica de la aorta que se denomina actualmente ectasia anuloaórtica.
Thomas Hodgkin (1798-1866) es mencionado por su descripción en 1832 del síndrome caracterizado por adenopatías difusas y esplenomegalia bautizado por Sir Samuel Wilks con el nombre de enfermedad de Hodgkin. Exámenes histopatológicos de algunos de sus casos, realizados 97 años después, han confirmado el diagnóstico original. Describió en 1829, tres años antes que Sir Dominic John Corrigan (1802-1880), el cuadro de la insuficiencia aórtica.
James Hope (1801-1841) es citado por sus estudios en la génesis de los ruidos cardíacos y porque con su magistral descripción del asma cardíaca, va a establecer la distinción entre esta manifestación de cardiopatía y el asma bronquial o la ligada a otras neumopatías. Reconoce al reumatismo agudo como causa muy importante de las pericarditis. Publica un Tratado sobre el Corazón y los Grandes Vasos primer texto en lengua inglesa que abarca la clínica y la patología cardiovascular y preconiza el estudio del paciente mediante los cuatro métodos clásicos del examen físico: inspección, palpación, percusión y auscultación.
Este capítulo dedicado a los pioneros ingleses de la cardiología cierra con un análisis de las contribuciones de Sir James Mackenzie (1853-1925) quien desarrolló un polígrafo que le permitió realizar el registro gráfico del choque apexiano, del pulso arterial y venoso y del movimiento respiratorio. Así pudo Mackenzie en 1890 describir la irregularidad del ritmo que se conocería posteriormente como fibrilación auricular. El Dr. Puigbó considera que Mackenzie pertenece a la pléyade de investigadores que revolucionaron, con la introducción del registro gráfico, los estudios fisiológicos, farmacológicos y clínicos. Menciona que en 1846 Karl F Ludwig (1816-1895) desarrolló el tambor inscriptor rotativo (kymopgraphion). Mackenzie, con la ayuda de un relojero, perfeccionó el polígrafo de tinta. Hoy en día sería inimaginable la investigación en fisiología o farmacología sin los modernos registradores tanto eléctricos como electrónicos descendientes de aquellos primeros instrumentos.
A continuación se analiza en el texto la obra de eminentes figuras de la medicina alemana:
Johann Luckas Schönlein (1793-1864) encontró que infecciones micóticas parasitarias eran causantes de enfermedades en el ser humano al demostrar que el hongo, que posteriormente fue bautizado en su honor Trichopyton (Achorion) schoenleini, era causante del favus, infección micótica del cuero cabelludo. Tuvo entre sus discípulos a Ludwig Traube y Rudolf Virchow.
Otra figura señera de la medicina alemana cuya obra es reseñada por Puigbó es Johannes Müller (1801-1858) quien revolucionó la fisiología. En la obra se mencionan las contribuciones fundamentales que hizo Müller a la fisiología, anatomía y anatomía comparada, biología, embriología, anatomía patológica, al conocimiento del funcionamiento de las glándulas y a la química fisiológica. Publicó su monumental Handbuch der Physiologie des Menschen (1833-1840) y fue fundador del Archiv für Anatomie und Physiologie. Formó parte de una pléyade de importantes discípulos que ejercerían una influencia fundamental en la medicina y fisiología alemanas: Emil Du Bois Reymond (1818-1896), pionero de la electrofisiología; Theodor Schwann (1810-1882) quien, junto con Matthias Jacob Schleiden (1804-1881), revelaría la estructura celular de la materia viviente; Hermann von Helmholtz (1821-1894) prolífica y polifacética personalidad científica; el patólogo Rudolf Virchow (1821-1902), la personalidad científica de mayor envergadura en la medicina alemana en el siglo XIX; el histólogo Jacob Henle (1809-1885) quien describió los túbulos renales cuya asa en "u" lleva su nombre; Wilhelm Brücke (1819-1892), maestro de Sigmund Freud; el furibundo darwinista Ernst Haeckel (1834-1919) y el bondadoso Rudolph Albrecht von Kólliker quien difundió la obra de Santiago Ramón y Cajal (1852-1934).
El Dr. Puigbó hace aquí una exposición sobre la creación de las universidades alemanas y la reforma que le imprimió Wilhelm von Humboldt a la educación en ese país. Hechos que conducirían a profundas reformas en las universidades europeas y americanas. Asimismo se incluye en este punto una breve relación sobre la creación del hospital La Charité de Berlín.
Se analizan las enseñanzas de Müller a partir de las cuales surge una nueva medicina clínica cimentada sobre bases experimentales entre cuyos principales propulsores se menciona a Ludwig Traube (1818-1876) y sus contribuciones: describe el pulsus bigeminus y el puisus alternans e investiga sus causas y señala en 1856 la asociación de la hipertrofia ventricular a la enfermedad renal crónica; contribuyó al empleo sistemático del termómetro clínico; introdujo el registro gráfico de la temperatura y otros signos vitales como rutina hospitalaria.
El Dr. Puigbó considera a Rudolph Ludwig Karl Virchow (1821-1902) como el padre de la patología moderna y enumera y analiza sus principales contribuciones. Virchow postula que la célula no sólo es la unidad básica de la enfermedad sino también de la vida. Según Puigbó, su obra, Die Cellular Pathologie, "es digna de figurar entre los textos cumbres de la medicina". Con su aforismo "omnis cellula e cellula" rebate la teoría propuesta por Schwann, entre otros, que las células surgían por organización espontánea de un líquido matriz, el citoblastema. Describe y define la leucemia; analiza los procesos tromboembólicos. Trabajó infatigablemente como investigador, médico, sanitarista, antropólogo y reformador político y social. Resumir en pocas líneas la labor de Virchow es imposible. Su vida y actividad médica, científica y política está sucintamente resumida en esta obra.
La obra cita otros dos importantes médicos alemanes que hicieron importantes contribuciones a la cardiología y medicina interna fueron Ernst Victor von Leyden y Julius Friedrich Cohnheim.
Ernst Victor von Leyden (1832-1910) hace una clasificación clínica y anatomopatológica de las enfermedades coronarias y destaca sus consecuencias miocárdicas, describe el corazón adiposo, contribuye al conocimiento de la tabes dorsalis y las parálisis de Duchene y de Leyden y describe los cristales de Charcot-Leyden del esputo de los asmáticos.
Julius Friederich Cohnheim (1839-1884) estudió los efectos de la ligadura de las coronarias y postula la diapédesis de los leucocitos a través de las paredes capilares como rasgo esencial de la inflamación.
A continuación el Dr. Puigbó nos presenta una de las figuras más relevantes de la medicina norteamericana: el médico canadiense Sir William Osler (1849-1919). Tres universidades recibieron el impulso científico y organizativo de Osler Mc Gill, Pennsylvania y Johns Hopkins. Describió la endocarditis infecciosa crónica y los nódulos subcutáneos característicos de esta enfermedad que llevan su nombre. Su nombre se asocia también al de la telangiectasia hereditaria denominada enfermedad de Rendu-Osler Weber y a la policitemia vera o enfermedad de Vaquez-Osler.
A continuación se citan las contribuciones del médico norteamericano James Bryan Herrick (1861-1954), quien hizo la más completa descripción de la trombosis coronaria, hace una excelente descripción clínica y patológica y señala las alteraciones electrocardiográficas. Describió la primera enfermedad molecular: la anemia de células falciformes.
Los últimos tres capítulos de la obra (XVII, XVIII y XIX) hacen especial énfasis en las bases histológicas, fisiológicas, fisiopatológicas y en el desarrollo de la electrofisiología cardiológica.
El capítulo XVII comienza resumiendo las contribuciones de uno de los grandes creadores de la moderna histología y fisiología, Johannes Evangelista Purkinje (1787-1869), natural de Bohemia, región de Checoslovaquia. Purkinje describió la red de fibras miocárdicas especializadas de localización subendocárdica que juegan un papel primordial en la transmisión sincronizada del impulso cardíaco, red de Purkinje, así como las células de la corteza cerebelosa que llevan su nombre.
A continuación se mencionan los principales investigadores que contribuyeron al estudio de la conducción del impulso cardíaco:
Wilhelm His, hijo (1863-1934) oriundo de Basilea quien descubrió el fascículo atrioventricular que lleva su nombre y describió su función conductora.
A.F. Stanley Kent (1863-?) quien observó las conexiones musculares atrioventriculares denominados actualmente fascículos de Kent responsables de la variedad más común del síndrome de Wolf-Parkinson-White.
Karl Frederik Wenckebach (1864-1940), médico holandés, introdujo el uso de la quinina como antiarrítmico.
Ludwig Aschoff (1866-1942) quien en colaboración con su discípulo Sunao Tawara (1873-?) describió el nódulo atrioventricular del sistema de conducción del corazón. Describió el nódulo reumático o cuerpo de Aschoff y el sistema reticuloendotelial además de muchas otras contribuciones a la anatomía patológica.
En 1907 el médico, antropólogo y anatomista escocés Sir Arthur Keith (1866-1955) describió, en colaboración con su discípulo, el médico y fisiólogo inglés Martín William Flack (1882-1931), el nodo senoauricular.
El desarrollo de la electrofisiología en general y la cardíaca en particular ocupa el capítulo XVIII y comienza con las observaciones que el médico italiano Luigi (Aloysio) Galvani (1738-1798) realizó sobre las contracciones que se observaban en ancas de rana colgadas de ganchos de hierro o cobre en un carril de hierro durante su preparación culinaria. Observó que la aplicación de un arco metálico hecho con dos metales diferentes igualmente determinaba la contracción muscular. Concluyó que los tejidos animales tenían una electricidad propia.
Se estudian a continuación las contribuciones de Alessandro Comte Volta (1745-1827) quien desarrolló la pila eléctrica que lleva su nombre y observó que la electricidad generada por dicha pila podía provocar la contracción y tetanización de la preparación neuromuscular, había descubierto el fenómeno de la electroestimulación. Asimismo se mencionan las experiencias de Carlo Matteucci (1811-1868) que contribuyeron a la comprensión de la conducción eléctrica en la preparación neuromuscular.
La presentación que hace el Dr. Puigbó de la obra de estos pioneros de la electrofisiología suministra el punto de partida para la descripción de las investigaciones fundamentales de Emil Du Bois Reymond (1818-1896). Este fisiólogo alemán de ascendencia hugonote describió el potencial de acción y lo que denominó la variación negativa de las corrientes del músculo y del nervio. Desarrolló un galvanómetro muy sensible que permitía detectar corrientes eléctricas muy débiles, electrodos impolarizables e inductores y estimuladores.
A continuación el Dr. Puigbó analiza el desarrollo de la electrocardiografía y comienza con los pioneros:
Rudolph Albrecht von Kölliker (1817-1905) fisiólogo e histólogo de origen suizo, profesor de la universidad de Würzburg y Johannes Müller (1801-1858) quienes descubren que el corazón de rana produce una corriente eléctrica que precede cada contracción cardíaca.
El autor hace especial mención de la introducción en 1872 del electrómetro capilar de Lippman con el que Augustus Désiré Waller (1856-1922), realizó en 1887 el primer registro electrocardiográfico mediante electrodos que detectaban las fuerzas motrices de origen cardíaco en la superficie corporal humana. Es muy interesante la descripción que hace el Dr. Puigbó de la primera demostración hecha por Waller.
El Dr. Puigbó hace justo reconocimiento de los trabajos del holandés Willem Einthoven (1860-1927) a quien considera el padre de la moderna electrocardiografía. Indica que Einthoven empleó originalmente el galvanómetro de DArsonval al registro de los potenciales cardíacos pero que pronto lo reemplazó por el galvanómetro llamado de cuerda de respuesta más rápida. Señala que en 1903 Einthoven presenta el primer trazado electrocardiográfico, introdujo la nomenclatura uniforme y preconizó el uso de las letras P, Q, R, S, T, para denotar las del electrocardiograma y que introdujo las derivaciones y el triángulo que llevan su nombre.
A continuación se analiza la contribución a la electrocardiografía del médico galés Sir Thomas Lewis (1881-1945). Se menciona que empleó el galvanómetro de cuerda en el estudio de las arritmias, que verificó la hipótesis de Keith y Flack que asignaba al nodo sinoauricular el asiento del origen del impulso cardíaco y describió el proceso de activación del miocardio; estudió la fibrilación auricular que explica mediante su teoría del movimiento circular; introdujo las derivaciones unipolares.
En el capítulo XIX se revisa la obra de tres fundadores de la fisiología médica moderna: Claude Bernard, Carl Ludwig y Ernst H Starling.
La obra de Claude Bernard (1813-1879), creador de la medicina experimental, es citada en detalle. En la obra se presenta un resumen de la obra de Bernard, comenzando con sus primeros trabajos que versan sobre la función glucogénica del hígado; su estudio de la digestión gástrica, el papel de la bilis y el jugo pancreático en las actividades digestivas; la definición del concepto de medio interno y su regulación mediante un proceso cibernético denominado homeostasis. Se mencionan sus contribuciones al estudio de la toxicología de muchos productos naturales y químicos, especialmente el curare cuya acción atribuyó al bloqueo de la transmisión neuromuscular. Se destaca su obra maestra, que debería ser libro de cabecera de todo investigador médico, la introducción al estudio de la medicina experimental, publicada en 1865.
El Dr. Puigbó hace hincapié en que la aplicación de las ciencias exactas como las matemáticas, la física y la química logra un avance extraordinario en el ámbito de las ciencias fisiológicas y le asigna capital importancia a la obra de dos de sus principales cultores: Carl Ludwig y Ernst H Starling.
Carl Ludwig (1816-1895) es uno de los principales promotores de la fisiología científica. Establece una relación de trabajo en Zurich con Adolf Fick (1829-1895) fisiólogo y biofísico alemán que aplicó las matemáticas al estudio de la difusión (leyes de Fick) y desarrolló el principio matemático que permite el cálculo del gasto cardíaco (principio de Fick). Se inaugurará una nueva etapa, la de la cuantificación de los fenómenos fisiológicos.
A continuación se resume la obra del fisiólogo inglés Ernest H Starling (1866-1927) quien estudia el proceso de la ultrafiltración capilar, la ley de Starling. Construyó las llamadas curvas de Starling con las que estableció que el gasto cardíaco guardaba proporción con el ingreso y las presiones de llenado ventricular. Igualmente hizo importantes contribuciones a la fisiología de la digestión.
Aquí concluye el libro del Dr. Puigbó, en el umbral de una nueva etapa de la cardiología y la clínica, en la que jugarán papeles muy importantes nuevas ciencias como la biología molecular, la inmunología y la genética. Quedará para una contribución posterior el difícil análisis de esta nueva y compleja era de la medicina.
La lectura de esta obra nos conduce inexorablemente a la conclusión de que el desarrollo de la medicina es el resultado de una sucesión de dinastías en las que grandes maestros crearon grandes discípulos quienes a su vez continuaron la labor de sus antecesores en las nuevas generaciones. Esta sucesión dinástica se ha mantenido durante milenios en los países del viejo mundo. En el nuevo mundo se empiezan a establecer estas dinastías en Norteamérica a principios y mediados del siglo XIX. En los países latinoamericanos apenas se observa un esbozo de un débil embrión y como todo embrión es muy vulnerable. Esperemos que pueda alcanzar la madurez.













