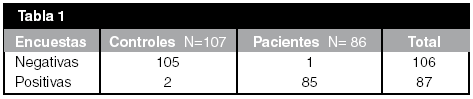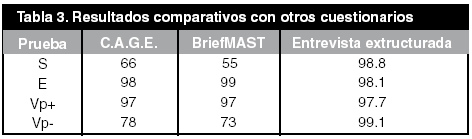Servicios Personalizados
Revista
Articulo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO -
 Accesos
Accesos
Links relacionados
-
 Similares en
SciELO
Similares en
SciELO
Compartir
Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica
versión impresa ISSN 0798-0264
AVFT v.26 n.1 Caracas jun. 2007
Validación de una encuesta estructurada sobre alcoholismo
Nelson Simonovis*, Pedro Delgado*, Romano Piras**, Pablo Pulido**, Isabel Llatas***.
*Hospital Universitario de Caracas, Universidad Central de Venezuela, Centro Médico Docente La Trinidad.
**Centro Médico Docente La Trinidad
***Universidad Simón Bolívar.
Resumen
El propósito de este trabajo fue validar una encuesta estructurada sobre alcoholismo basada en DSMIII. La encuesta fue validada en 107 controles y 86 pacientes, en fase V. Para una prevalencia de 45% el cuestionario fue 98.8 sensible y 98.1 específico con una razón de probabilidad positiva de 52 y negativa de 0.01. Podemos concluir que estamos en presencia de un excelente instrumento que permite diagnosticar o descartar pacientes alcohólicos con fines de investigación clínica y/o epidemiológica.
Palabras claves: Alcoholismo, cuestionario estructurado, validez, índices de exactitud predictiva.
Abstract
The purpose of this study was to validate a structured questionnaire based on DSMIII about alcoholism. The questionnaire was validated in 107 control subjects and 86 phase V patients. For a prevalence of 45% the questionnaire was 98.8 sensitive and 98.1 specific, with a proportion of positive probability of 52 and of negative probability of 0.01. We can conclude that we are in the presence of an excellent tool that allows to diagnose or rule out possible alcoholic patients for clinical and/or epidemiological research.
Key words: Alcoholism, structured questionnaire, validity, predictive accuracy index.
Recibido: 24/10/2006 Aceptado: 24/01/2007
Introducción
El alcoholismo es una enfermedad que por su vasta distribución y consecuencias psico-sociales ha recibido amplia atención, habiéndose efectuado numerosos estudios sobre este tema en diferentes países1,6. En Venezuela se ha planteado reiteradamente que existe un serio problema de alcoholismo, pero esto nunca ha sido sustentado por estudios metodológicos válidos, sino sobre la base de indicadores indirectos.
La primera dificultad que plantea todo estudio sobre alcoholismo es el significado médico de la palabra en sí misma. El alcoholismo forma parte de grupo de enfermedades para las cuales no existe ningún patrón oro para su diagnóstico y en consecuencia este término puede tener diferentes significados para diferentes personas. Cuando esto sucede en Medicina, usualmente se resuelve la dificultad mediante la elaboración por un grupo de expertos de un conjunto de reglas, conocidas comúnmente como criterios, las cuales permiten observar y expresar los datos clínicos de una manera consistente y reproducible7. El Manual para el Diagnóstico y la Estadística de los Desórdenes Mentales8 editado por la Asociación Americana de Psiquiatría, contienen los criterios que permiten el diagnóstico de abuso y dependencia del alcohol. El abuso indica la dependencia psicológica y significa la presencia de un patrón anormal de consumo de alcohol, por lo menos durante un mes, que ocasiona un deterioro social, ocupacional o ambos. La dependencia connota todo lo anterior, pero además con evidencias de tolerancia y/o síndrome de abstinencia. Debido a que la distinción entre el abuso y dependencia es clínicamente poco relevante, comúnmente los médicos usan el término de alcoholismo en su práctica diaria indistintamente, tanto que se trate de un abuso como que se trate de una dependencia del alcohol.
El objetivo principal de este trabajo es estandarizar y validar un cuestionario que hace especial énfasis sobre el uso, abuso y dependencia del alcohol , para que pueda ser aplicado en estudios puntuales en el país
Población y métodos
Criterios utilizados para la elaboración del cuestionario para la recolección de los datos.
Las encuestas constituyen el método más directo y válido para determinar la magnitud del problema de las fármaco-dependencias9. Tres tipos de cuestionarios son los más conocidos y usados en los estudios de prevalecía de alcoholismo, a saber (a) el CAGE, que consta de cuatro preguntas (Cut down, Annoyed, Guilty, eye oponer); (b) el Test de Michigan, que consta de 25 preguntas; y (c) la encuesta DIS Diagnostic Interview Schedule (basada en los criterios diagnósticos para alcoholismo del DSM-III)1,8,10,11. De estos tres tests, el mayor valor científico (de acuerdo a lo previamente señalado), y que además es el cuestionario que más evalúa las diferentes formas de presentación del alcoholismo, es la encuesta DIS, que es la más extensa (32 preguntas).
Por otra parte, siguiendo la sugerencia del Instituto Nacional del Abuso de Drogas de los Estados unidos12, nosotros también incorporamos a esta encuesta preguntas sobre problemas de salud y fármaco dependencia al tabaco, tranquilizantes y drogas ilícitas, además del alcohol.
Las razones para la incorporación de este tipo de preguntas fueron fundamentalmente las siguientes:
a) Un cuestionario modificado de esta manera permitiría obtener un conocimiento más amplio desde el punto de vista bio-psicosocial de la comunidad, y en consecuencia planificar más integralmente un programa de prevención y detención primaria hacía ella, en lugar de una prevención y rehabilitación del paciente solamente con problemas de alcoholismo.
b) Es de experiencia médica común general, que resulta más conveniente comenzar el diálogo con un entrevistado con preguntas relacionadas con su salud personal, familiar y comunitaria. Iniciar una entrevista con preguntas íntimas, directamente relacionadas con el consumo de alcohol y drogas, podría general rechazo, en lugar de aceptación, y obtenerse resultados falseados.
c) Dado que la institución patrocinante de la encuesta es el Centro Médico docente la Trinidad, CMDLT, (institución relacionada a prestación de salud en general, y no a problemas de alcoholismo en particular, y que además la encuesta se efectúa en una zona geográfica de influencia del CMDLT), se pensó que sería natural para los entrevistados que la encuesta tuviera esta característica, es decir una encuesta de salud, en donde el alcoholismo es considerado como una enfermedad más dentro del contexto general.
Con la finalidad de evitar algunos problemas comunes con este tipo de instrumento, los siguientes puntos fueron también considerados para la elaboración del cuestionario: se evitaron las preguntas que pudieran parecer o resultar ambiguas, pocos comprensibles, técnicas, hipotéticas, muy largas, complejas, con insuficiente número de categorías, con superposición de intervalos, muy detallados, inespecíficas, o las que no preguntaban exactamente por la información que se deseaba obtener. Además se elaboraron algunas
tarjetas, listando las posibles contestaciones, con las finalidades de facilitar la respuesta al entrevistado y ahorrar tiempo y dificultad al entrevistador.
Estructura del cuestionario
El cuestionario quedó conformado por cuatro bloques: siete preguntas sobre salud, trece sobre fármaco dependencia incluyendo alcohol), treinta y dos sobre consumo y consecuencias del uso y abuso del alcohol y trece sobre datos demográficos del encuestado. Esto está resumido en el esquema siguiente.
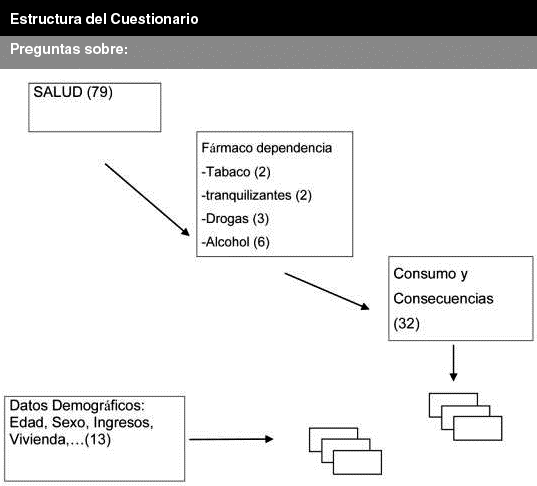
Un diagrama de flujo o algoritmo para la secuencia de preguntas, sirvió como introducción y referencia para los entrevistadores codificadores, todo ello para mejorar su comprensión de cómo estaba estructurado el cuestionario y facilitar su administración correcta.
Categorías de consumidores de alcohol
Tal como ya se mencionó, los criterios de clasificación para establecer las categorías de consumidores de bebidas alcohólicas, están basadas esencialmente en los parámetros definidos en el DSM-III y por la Organización Mundial de la Salud13.
Estos parámetros son:
Consumo patológico del alcohol (si/no)
Consecuencias sociales y/o laborales (si/no)
Duración (menor/mayor de un mes).
El consumo patológico de alcohol se basa en que la persona debe cumplir con uno o más de los siguientes criterios:
- Necesidad de consumo diario de alcohol para funcionar adecuadamente.
- Inhabilidad para reducir o parar el consumo de alcohol.
- Esfuerzo repetido para tener períodos temporales de abstinencia.
- Restringir el consumo de alcohol a sólo ciertos períodos del día.
- Intoxicación continua, de por lo menos de dos días.
- Consumo de grandes cantidades (una o más botellas de licor o su equivalente) de una sola vez.
- Períodos de amnesia para hechos ocurridos durante la intoxicación.
- Continuar bebiendo a pesar de que ello empeore otra enfermedad que se padece por el abuso de alcohol.
- Tomar alcohol bajo otra forma que la de bebida alcohólica.
En cuanto a las consecuencias sociales y/o laboras, los criterios son:
-Violencia
-Ausentismo laboral
-Pérdida del empleo
-Dificultades legales (arresto, accidentes viales, etc)
-Discusiones familiares y/o con amistades
Las categorías de consumidores de bebidas alcohólicas son las siguientes:
Abstemios: no consume bebidas alcohólicas.
Consumidor Social: Consume bebidas alcohólicas, pero sin hacer uso patológico de las mismas.
Consumidor riesgoso: Hace consumo patológico del alcohol, pero de duración menor de un mes y sin consecuencias sociales o laborales.
Consumidor disfuncional: hace consumo patológico de duración superior al mes, pero sin consecuencias sociales y/o laborales, o bien duración menor al mes, pero con consecuencias laborales y/o sociales.
Alcohólico. Esta categoría comprende a:
Abusador: Hace consumo patológico con consecuencias sociales y/o laborales durante por lo menos un mes.
Dependencia: Además de abusar de las bebidas alcohólicas, presenta síntomas de tolerancia y/o abstinencia.
Los Criterios de tolerancia y abstinencia utilizados fueron:
Tolerancia: Necesidad de aumentar marcadamente la cantidad de alcohol a ingerir para lograr el efecto deseado, o la disminución marcada del efecto con el uso regular de la misma cantidad.
Síndrome de abstinencia: desarrollo de temblores y malestar como consecuencia de parar o reducir la ingesta de alcohol.
En resumen, las cinco categorías de consumidores de bebidas alcohólicas que se emplea en este estudio, corresponden a las siguientes características:
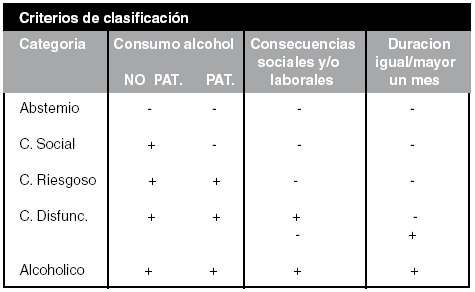
Validación de la encuesta
Esta etapa fue necesaria para detectar la sensibilidad y la especificidad del instrumento, antes de su aplicación al estudio, para saber cuán útil es la encuesta para diferenciar los alcohólicos de sus controles normales y de los consumidores de alcohol en sus diferentes categorías. Para ello utilizamos una tabla de contingencia o matriz de decisiones, que está basada en el teorema de Bayes14. Para nuestro estudio dicha tabla quedo configurada de la siguiente manera:
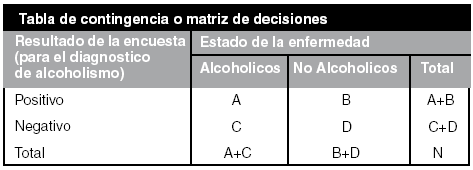
A partir de esta tabla, la exactitud predicativa fue expresada en seis índices: sensibilidad, especificidad, valor predicativo positivo, valor predicativo negativo, razón de probabilidad positiva y razón de probabilidad negativa, además de la prevalecía o valor pre-test. La sensibilidad (verdaderos positivos) fue expresada como A/(A+C) y respondió la pregunta ¿Sí el paciente era alcohólico, cuál era la posibilidad de que el cuestionario fuera positivo?. La especificidad (verdaderos negativos) fue expresada como D/(B+D) y respondió la pregunta: ¿si los pacientes no eran alcohólicos, cuál era la posibilidad de que el cuestionario si el cuestionario fuera negativo?. En la práctica clínica otras dos preguntas son consideradas importantes: la primera es: ¿sí el cuestionario es positivo, cuál es la probabilidad de que el paciente sea alcohólico?. La segunda pregunta es: ¿sí el cuestionario resultara negativo, cuál es la posibilidad de que el paciente no fuera alcohólico?. Los índices que responden a estas dos últimas preguntas son: el valor predicativo-positivo, representado por A/(A+B), y el valor predicativo negativo, representado por D/(C+D), como así mismo la razón de probabilidad positiva, obtenida al dividir la sensibilidad por (1-especificidad) y la razón de probabilidad negativa, expresada como: (1-sensibilidad)/especificidad. Los valores de sensibilidad, especificidad, valor predicativo positivo y valor predicativo negativo se expresaron en porcentaje, teniendo cada uno un valor máximo de 100%, mientras que los valores de razón de probabilidad positiva y razón de probabilidad negativa se expresaron como mayores de uno o menores de uno. Las prevalecías fueron expresadas en su forma acostumbrada de porcentaje.
Análogamente a las frases usadas para la evaluación de una nueva droga, cinco fases han sido descritas para determinar la eficacia de cualquier prueba utilizada con fines diagnósticos. Las cinco fases se diferencian por la estructura de los estudios utilizados en cada fase y por la dificultad progresivamente creciente que la prueba debe recibir14. Como esta secuencia no es rígida, en nuestro trabajo la encuesta fue probada en fase V, de una manera similar a un ensayo clínico controlado.
Para lograr esto, se calculó primero el tamaño de la muestra necesaria para la validación, de acuerdo a la fórmula citada en la referencia15. Para resolver dicha ecuación, nosotros asumimos una certeza de 0,90, un error alfa de 0,05, un error beta de 0,20, y una diferencia entre alcohólicos y no alcohólicos de no más de 20%. Bajo estas condiciones, N resultó igual a 80, es decir, era necesario validar el cuestionario con una población de 80 pacientes alcohólicos y 80 pacientes no alcohólicos, es decir un total de 160 encuestas. En el presente estudio el cuestionario fue validado con un total de 193 pacientes, de los cuales 107 fueron controles y 86 fueron pacientes, o sea una muestra aún más amplia que la arriba calculada. Los pacientes provinieron de la Consulta Externa de Alcoholismo del Hospital Universitario de Caracas, de la Sociedad de Alcohólicos Anónimos y del Departamento de Medicina del Hospital Universitario. La población de sujetos controles y abstemios provinieron respectivamente de personas conocidas, y pertenecientes desde la infancia a la secta protestante adventista.
Todos los pacientes fueron evaluados al azar y a ciegas por dos residentes del Postgrado de Medicina Interna del Hospital Universitario de Caracas. Los resultados de esta validación fueron expresados mediante los índices ya explicados.
Resultados
Las tablas 1 y 2 muestran los resultados de la validación del cuestionario en su aspecto principal, es decir su validez como instrumento para la detección de alcoholismo. Como puede observarse en la tabla 1 se obtuvieron 105 resultados negativos con los 107 controles y 85 resultaron positivos con los 86 pacientes utilizados para el estudio de validación.
Resultados obtenidos con la validación del cuestionario
De tal manera que un valor pre test de 45% se encontró una sensibilidad y especificidad superior a 98% y un valor predictivo de 97.7% y negativo 99.1% (tabla 2). Esto representa una razón de probabilidad positiva de 52% y de probabilidad negativo de 0.01%. Todo lo cual indica que estamos en presencia de un instrumento de elevados índices de exactitud predictiva.
Discusión
Al analizar la tabla 3 apreciamos que la entrevista estructurada presenta la ventaja significativa de ser más sensible (98.8% en relación a los tradicionalmente aceptados (C.A.G.E 66% y Brief MAST 55%), con similar especificidad. A pesar de ser un excelente cuestionario para diagnosticar o descartar pacientes alcohólicos, es de escasa aplicabilidad clínica por lo extenso de su contenido. Esta limitación motivó la publicación del trabajo: Alcoholismo: Un nuevo Cuestionario breve Diagnóstico, por los mismos autores16.
La comparación fidedigna con otros cuestionarios fue posible debido al diseño, metodológico en fase V7 que, permitió el calculo del tamaño mínimo de la muestra para evitar los errores tipo I y II y la inclusión de todo el espectro de casos y controles.
Aunque la entrevista estructurada no niega, ni afirma inequívocamente la presencia de alcoholismo, permite al menos con una probabilidad de 98% detectar a quienes hacen uso patológico del alcohol, identificando a aquellos pacientes que constituyen una población a riesgo que ameritan una intervención terapéutica.
Podemos concluir que estamos en presencia de un excelente instrumento que permite diagnosticar o descartar pacientes alcohólicos con fines de investigación clínica y/o epidemiológica, sin subjetividad en la interpretación de las preguntas y respuestas por parte del paciente y el clínico, objetivando así los resultados.
Referencias
1. Alcohol and alcoholism. In: Harrisons Principles of Internal Medicina (11th,Ed.) New York, McGraw-Hill Book Co., pp. 2106-2111 (1987). [ Links ]
2. Medicina, M., Tapia, C.R., Rascon, M.E. Situación epidemiológica del abuso de drogas en México. Boletín de la OPS 107:475-484 (1989). [ Links ]
3. Galvis, Y.T, Murrele, L. Consumo de sustancias que producen dependencia en Colombia. Boletín de la OPS 107: 485-494 (1989). [ Links ]
4. Murrillo, E.A. Abuso de drogas en Costa Rica. Recopilación de varios estudios. Boletín de la OPS 107: 510-513 (1989). [ Links ]
5. Aguilar, E. Prevalecía del uso indebido del alcohol, tabaco y drogas en la población ecuatoriana. Boletín de la OPS 107:510-513 (1989). [ Links ]
6. Miguel, H.A. Información epidemiológica sobre el uso indebido de sustancias psicoactivas. Algunas estrategias aplicadas en Argentina. Boletín de la OPS 107:541-560 (1989). [ Links ]
7. Feinstein, A.R. Clinical biostatistics. XLV. The purpose and function of criteria. Clin. Pharmacol. Therap. 24Ñ 479-482 (1978). [ Links ]
8. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical manual de of mental disorders, 3rd. edition, Washington, DC, (1980). [ Links ]
9. Kozel, N. J. Epidemiología del abuso de drogas en los Estados Unidos de América, resumen de métodos y observaciones. Boletín de la OPS 107: 531-540 (1989). [ Links ]
10. Selzer, M.L. The Michigan alcoholism screening test: the quest for a new diagnostic instrument. Amer. J. Psychiatr. 127: 89-94 (1971). [ Links ]
11. Ewing J. A. Detecting alcoholism: the CAGE questionnaire. JAMA 252:1905-1907 (1984). [ Links ]
12. National Institute on Drug abuse. National household survey on drug abuse population estimates. NIH, Bethesda, Ma. (1985). [ Links ]
13. World Health Organization. Bull.O.M.S.Memoranda,50(2)225-242 (1981). [ Links ]
14. Ransohoff, D.F. Feinstein, A.R. Problems of spectrum and bias in evaluationg the efficacy of diagnostic tests. N. Engl. J. Med, 299: 926-930 (1978). [ Links ]
15. Nierenber A.A. Feinstein, A.R. How to evaluate a diagnostic marker test. J. Amer. Med. Assoc. 259: 1699-1702 (1978). [ Links ]
16. Simonovis,N.,Piras R.,Delgado P.,Pulido P., Llatas I.,Alcoholismo:Un nuevo cuestionario breve diagnóstico. Med. Intern. 10(3):105-109 (1994). [ Links ]