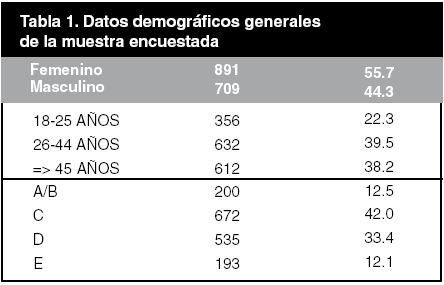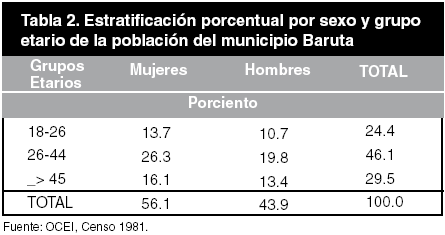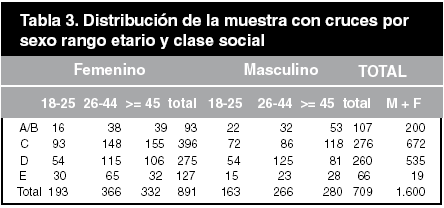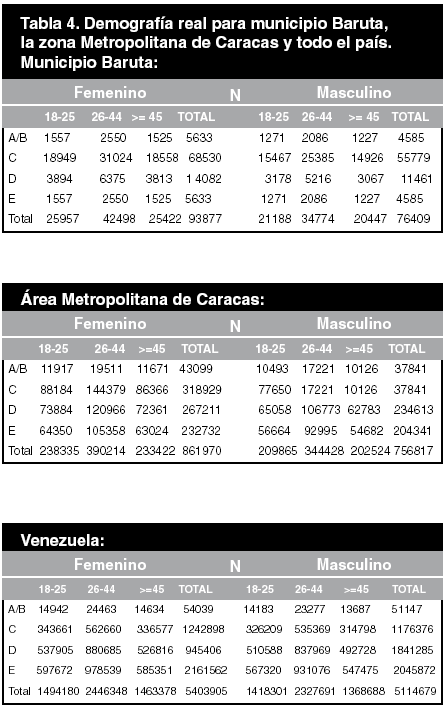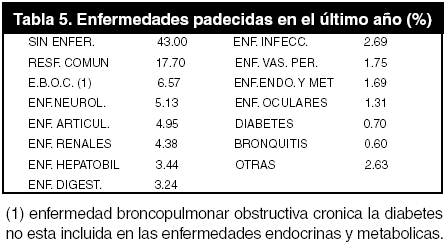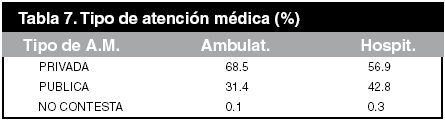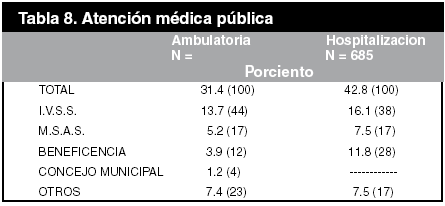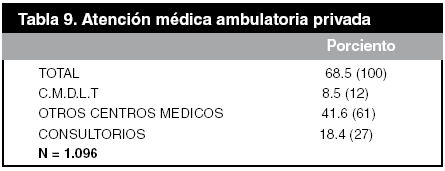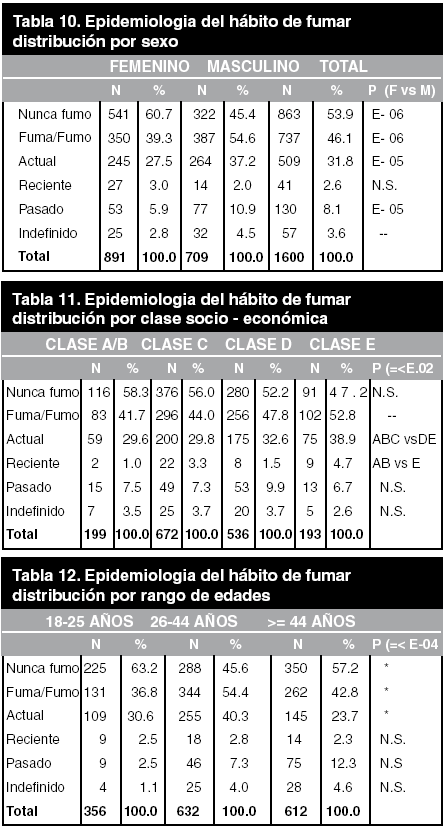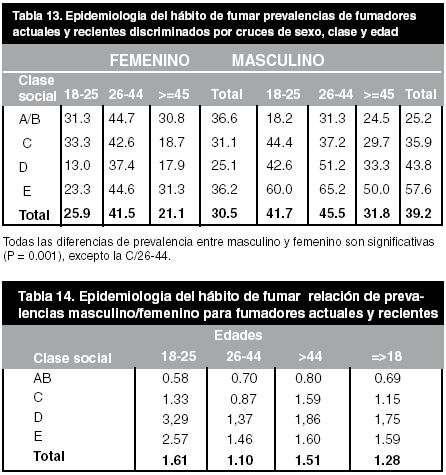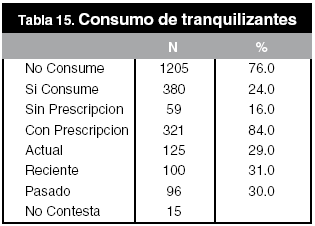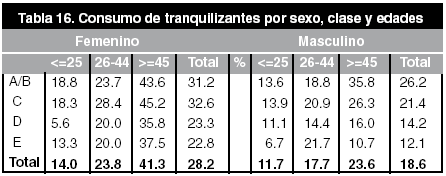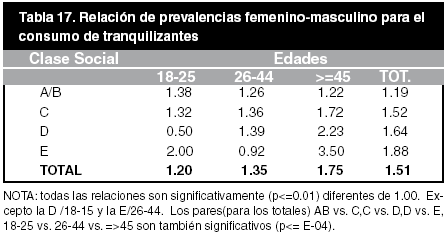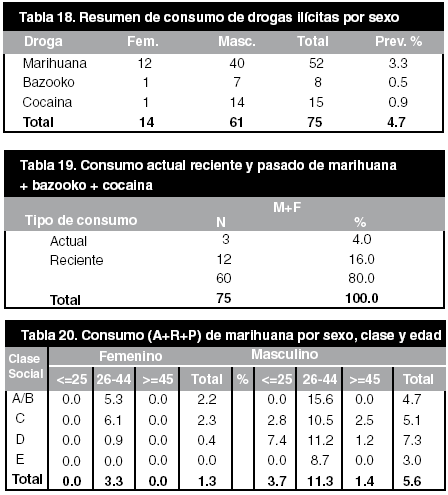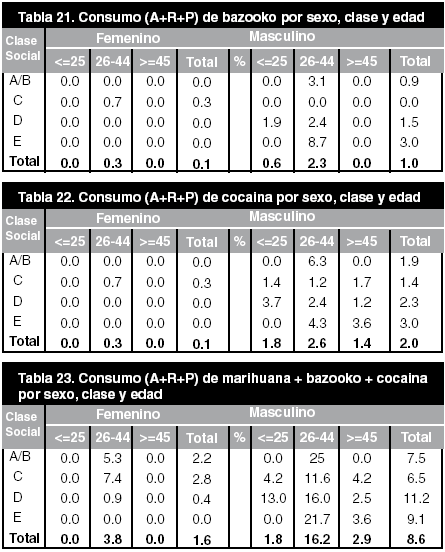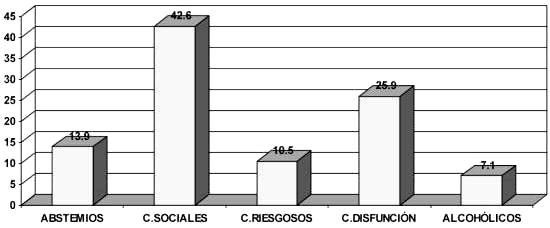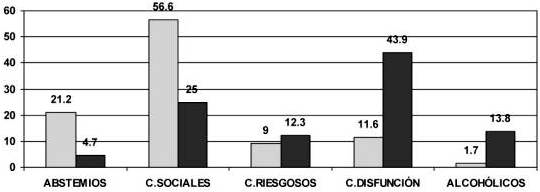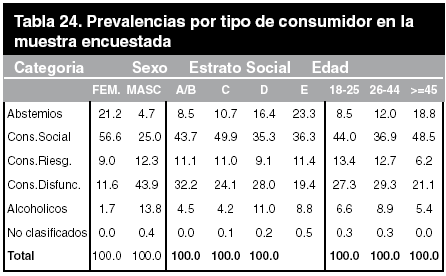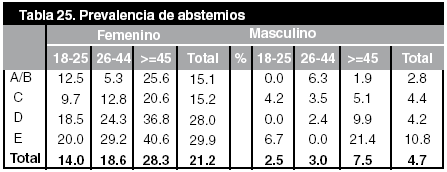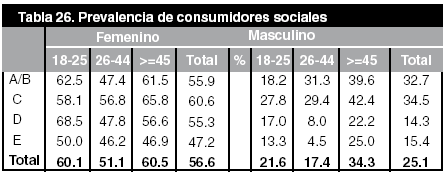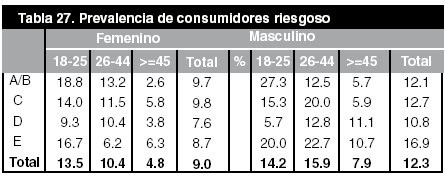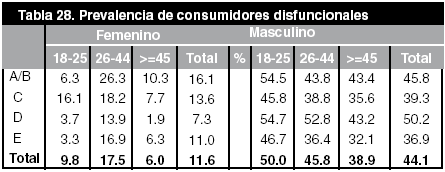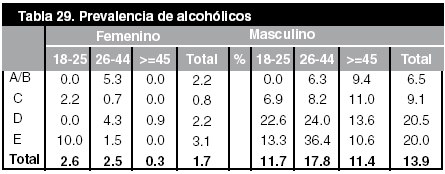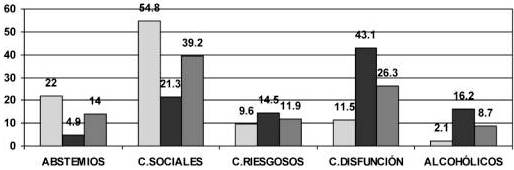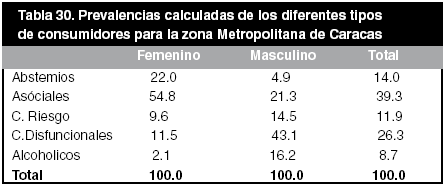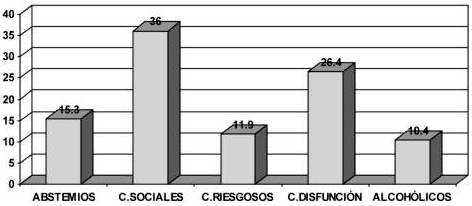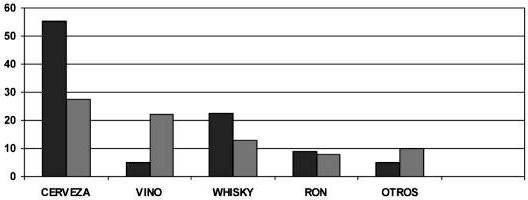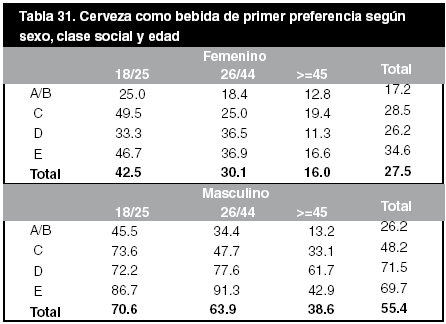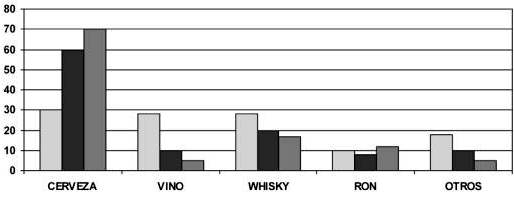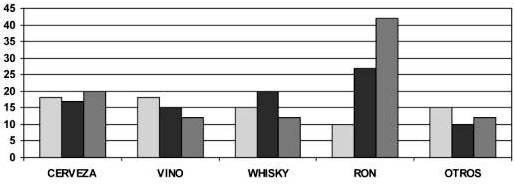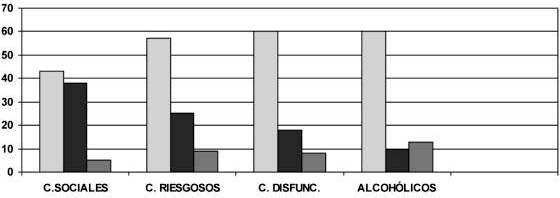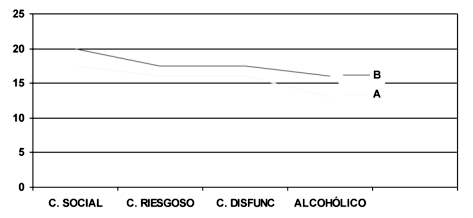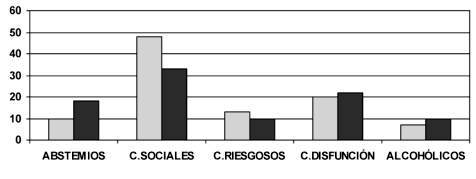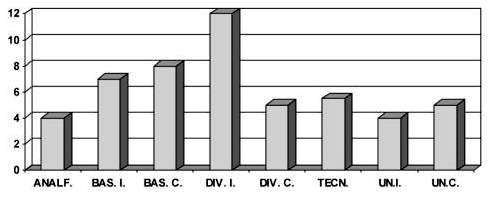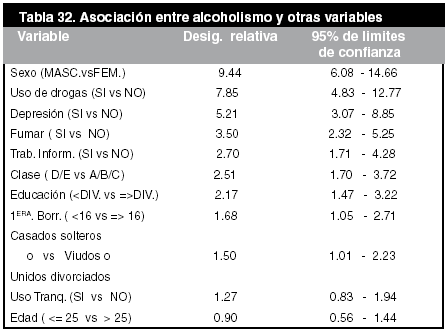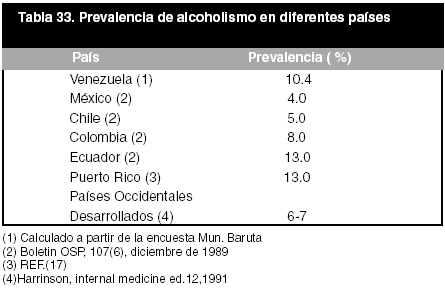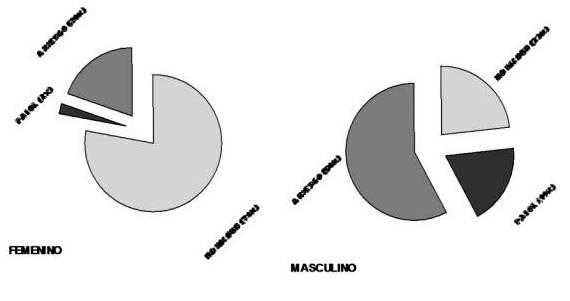Servicios Personalizados
Revista
Articulo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO -
 Accesos
Accesos
Links relacionados
-
 Similares en
SciELO
Similares en
SciELO
Compartir
Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica
versión impresa ISSN 0798-0264
AVFT v.26 n.1 Caracas jun. 2007
Salud y alcoholismo en la población del municipio Baruta: un estudio epidemiológico
Nelson Simonovis*, Romano Piras**, Pedro Delgado*, Pablo Pulido**,Isabel Llatas***
*Hospital Universitario de Caracas, Universidad Central de Venezuela, Centro Médico Docente La Trinidad.
**Centro Médico Docente la Trinidad.
*** Universidad Simón Bolívar.
Resumen
El presente estudio epidemiológico fue realizado en 1600 residentes del municipio Baruta en mayores de 18 años, mediante la aplicación de una encuesta domiciliaria estructurada sobre alcoholismo. La muestra fue estratificada por sexo, edad y clase social. El 86% de las personas consumen bebidas alcohólicas, sendo la cerveza la bebida de preferencia (46%). Los inductores de consumo de alcohol más frecuentes fueron los amigos y familiares. Las prevalencias reconsumo fueron 4,7% para el social 12,1% para el riesgoso, 26,2% para los disfuncionales y 5,7% para los alcohólicos. Estas prevalencias dependen del sexo, edad y clase social (120 sub-categorías). La prevalencia de alcoholismo es semejante a las más elevadas de otros países latinoamericano y superior algunos países industrializados. Finalmente se determinaron las variables más fuertemente asociadas con alcoholismo. Se concluye que es necesario realizar un estudio similar a nivel nacional e implementar estrategias educativas de prevención.
Palabras claves: prevalencia, tipos de consumidores, inductores, variables asociadas.
Health and alcoholism in the inhabitants of Baruta-El Hatillo
Summary
This epidemiological study was carried out among 1600 inhabitants over 18 years of age of the municipality of Baruta (Caracas, Venezuela) using an structured questionnaire about alcoholism. The sample was stratified by sex, age and social class. 86% of the people answering the questionnaire consumed alcoholic drinks, beer being the preferred drink (46%). Those who most induced the subjects to consume alcohol were friends and relatives. The prevalence of alcohol intake was 44.7% for social drinkers, 12.1% for at-risk drinkers, 26.2% for disfunctional drinkers and 5.7% for alcoholics. These prevalences depend on sex, age and social class (120 categories). The prevalence of alcoholism is the same as the highest in some Latin American countries and higher than in some industrialized countries. Finally, the variables linked to alcoholism were determined. The conclusion of this study is that a similar one must be carried out at the national level and educational prevention strategies must be implemented.
Key words: prevalence, types of consumers, induce, associated variables
Recibido: 24/10/2006 Aceptado: 24/01/2007
Introducción
La prevalencia de alcoholismo primario (de 70 a 80% de los pacientes alcohólicos) en los países desarrollados del mundo occidental, ha sido determinada en un 10% para los hombres y de 3 a 5% para las mujeres, como promedio, estando presente en todas las razas, grupos étnicos, o niveles socio-económicos1.
En Latinoamérica (concretamente en México, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Argentina) la prevalencia de alcoholismo oscila de 4% a 2%2,6. Este amplio rango de prevalencia se explica por los diferentes criterios utilizados al definir el alcoholismo, la utilización de diferentes técnicas de muestreo, la no estratificación uniforme de los diferentes niveles socio-económicos, y el no aplicar uniformemente en todos los trabajos la nomenclatura internacional para clasificar los diferentes tipos de prevalencia: prevalencia durante el último mes, prevalencia durante el último año y la prevalencia antes del último año. Debido a estas deferencias taxonómicas y metodológicas, no es posible hacer un análisis comparativo de estos trabajos y la evaluación de la validez requiere el uso de un metanálisis, estudio que se aleja de los objetivos de este trabajo.
En el caso de Venezuela y de acuerdo a las siguientes fuentes bibliográficas:
1) Un Seminario sobre Prevención de Alcoholismo, efectuado en el Centro Médico Docente la Trinidad en junio de 19877; 2) El informe epidemiológico sobre el Abuso de Sustancias Psico-activas en 16 Países de América Latina y del Caribe, presentado en la reunión del grupo de estudio de la OPS-OMS sobre problemas de salud pública relacionadas con alcoholismo y fármaco dependencia, celebrado en Miami-Florida, del 31 de Enero al 3 de Febrero de 19898; y 3) El seminario Internacional sobre Consumo de Alcohol y Drogas, celebrado en Venezuela en IDEA- Universidad Simón Bolívar, a comienzos de 19909.
Ningún estudio metodológicamente aceptable ha sido realizado en nuestro país con el fin de hacer un diagnóstico de consumo de sustancias que producen dependencia, conocer la frecuencia y la distribución del fenómeno en sus principales variables de personas, lugar, tiempo y estratos sociales, o derivar un conocimiento cierto acerca de cuáles son los factores de riesgo y sus asociaciones causales.
En ausencia de esta información, la única forma de tener una aproximación al problema del alcoholismo en Venezuela, es valorar o interpretar el significado de los tres principales indicadores de abuso de alcohol: a) análisis de los datos de hospitalización por alcoholismo, b) las causas de emergencia y defunciones relacionadas con alcohol y c) las sanciones legales ocasionadas por el abuso del alcohol10.
Con relación a los dos primeros indicadores arriba mencionados, sólo tenemos información en cuánto a la Cirrosis Hepática en Venezuela, enfermedad comúnmente causada por el abuso del alcohol. Esta patología figura entre las diez primeras causas de muerte en un hospital general11 y entre las diez primeras causas de egreso de ocho hospitales generales del país12. Sin embargo, la frecuencia de presentación de esta enfermedad en Venezuela es totalmente desconocida. Igualmente dentro de un contexto similar, la prevalencia de psicosis alcohólica ha mostrado un incremento importante en los años 1982 a 1984, particularmente en las zonas urbanas, donde existe un mayor número de expendios de licores, muchos de ellos funcionando sin licencia, en abierta violación con el artículo 9 de la Ley Orgánica de Venta de Licores, la cual regula el número de expendios en el país8. Finalmente, y en relación al tercer indicador de abuso de drogas, la asociación entre la comisión de delitos y el uso de alcohol ha alcanzado casi un 20% durante los últimos diez años8. A pesar de la utilidad de estos indicadores para registrar las tendencias relacionadas con las consecuencias de abuso del alcohol, la información que aportan es limitada y no revelan ni la prevalencia ni la magnitud del problema, de manera que es importante obtener datos de prevalencia en forma directa, mediante un estudio transversal de prevalencia.
Las características de un estudio de esta naturaleza deberían ser las siguientes:
1) Que los datos se obtengan con metodología y definiciones probadas y aceptadas universalmente.
2) Que haya estratificación de la muestra para poder detectar eventuales grupos de riesgo.
3) Que la encuesta abarque una zona geográfica representativa, pero delimitada, que facilite un eventual seguimiento futuro.
4) Que la encuesta se haga dentro del contexto de un estudio sobre el estado general de salud de la población, para disminuir la posibilidad de rechazo o información alterada sobre abuso de bebidas alcohólicas.
De acuerdo a lo anterior y como el objetivo del presente estudio es conocer la frecuencia u ocurrencia del alcoholismo, así como los factores de riesgo asociados a esta enfermedad en nuestro medio, el diseño metodológico escogido para la realización del mismo fue el tradicionalmente conocido como estudio transversal de prevalencia.
La ejecución del presente trabajo fue realizada mediante el cumplimiento de cuatro etapas: (a) la elaboración de un cuestionario para la recolección de los datos (b) la validación del cuestionario; (c) la recolección de los datos (trabajo de campo) mediante el cuestionario validado y sobre una muestra previamente diseñada de manera estratificada, y (d) la codificación, registro y verificación de los datos ingresados a la base de datos. El siguiente esquema resume estos aspectos.
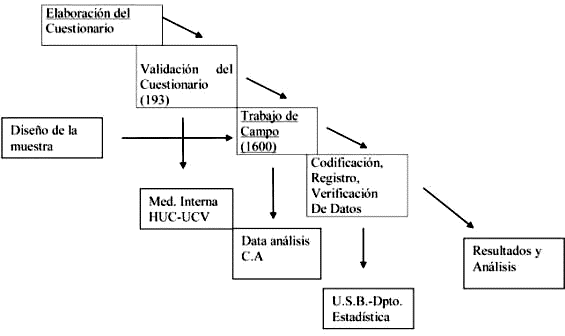
El objetivo principal de este trabajo es:
Obtener las prevalencias, entre otras, del uso, abuso y dependencia del alcohol en diferentes grupos y estratos sociales de la población.
Determinar los posibles factores de riesgo, asociaciones causales y consecuencias, que permitan orientar eventuales programas de prevención y/o tratamiento, suministrado una línea de base para su ulterior evaluación
Población y métodos
Diseño y selección de la muestra:
Antes de realizar la parte correspondiente a la recolección de los datos (trabajo de campo), fue necesario cumplir con los siguientes pasos:
1) Precisar las variables a estudiar que pudieran ser posible factores predisponentes para el desarrollo de alcoholismo. En este proyecto nosotros seleccionamos diez áreas de evaluación, que fueron: antecedentes familiares de alcoholismo, sexo, estado de salud, situación laboral, nivel socio-económico, estado civil, uso de drogas y/o tranquilizantes, embriaguez antes e cumplir los 16 años, nivel de educación, inductores de alcoholismo y edad. En relación a esta última variable, la población fue dividida en tres grandes grupos a saber: 18-25 años, de 26-44 años y de 45 o más años. Esta clasificación de los grupos estudiados está basada en las sugerencias del Instituto Nacional de Abuso de Drogas de los EEUU13, pero modificado por los autores, basado en la experiencia clínica de que el alcoholismo es una enfermedad de los finales de los 20 años y los tempranos 40 años1.
2) Seleccionar la población a estudiar. Para obtener cifras de prevalencia de alcoholismo que sean representativas para el país como un todo, seria deseable hacer un estudio epidemiológico estatificado, que abarque diferentes regiones geográficas. Esto sin embargo, hubiera implicado un tamaño de la muestra muy grande y una inversión económica cuantiosa. Una primera aproximación al problema fue estudiar la prevalencia para una población de un área geográfica limitada, que por su característica no fuera particularmente atípica o diferente a resto del país. Esta población debería contener un número adecuado de residentes en cada rango de edad, sexo y estrato social, para proporcionar una cantidad suficiente de personas que dieran validez estadística al estudio. En este sentido y debido a que la población del municipio Baruta cumplía con estas características además de los otros requerimientos ya expuestos anteriormente, esta población fue escogida para el estudio. Por otra parte esta población es relativamente estable, lo cual permite que en un futuro se puedan realizar nuevos estudios y hacer un seguimiento longitudinal de estos pacientes.
Una investigación sobre una población de este tipo tendría la ventaja de arrojar de una manera relativamente rápida, simple y económica, resultados preliminares de prevalencia que permitirían en un futuro extender, sobre la base de este estudio piloto, la investigación a otras regiones y obtener un rango de prevalencias a nivel nacional.
El segundo paso fue seleccionar el tipo de muestreo. En general, se describen cinco formas de muestreo que son utilizadas en los estudios epidemiológicos. Estas son: el azar sistemático, el azar estratificado, el muestreo por grupos o conjuntos, y el muestreo por unidades múltiples. Para nuestro estudio consideramos que este último era el más apropiado (Ref.14).
Para la realización de este tipo de muestreo se requiere los siguientes pasos: se ubican en un croquis las manzanas que conformaban cada urbanización/barrio del municipio Baruta, se sortearon las manzanas, se verificó el listado de viviendas en cada manzana y se utilizó una tabla de números aleatorios para la selección de las viviendas a visitar (7 viviendas por manzana). En una primera visita domiciliaria se efectuó un censo de las personas que vivían en cada vivienda y se estableció por sorteo, cuál de estas personas sería luego entrevistada, aplicándose un control probabilístico por edad, sexo y nivel socio- económico en la conformación del listado de personas a entrevistar.
Recolección de los datos
Los datos fueron recogidos mediante entrevista personal en el hogar de la persona pre-establecida, utilizándose el cuestionario validado. El proceso de recolección de datos se realizó durante el período de 15 de Enero al 30 de Marzo de 1991, aproximadamente.
Con la finalidad de asegura que una adecuada calidad de los datos, se tomaron además las siguientes precauciones:
1) Los entrevistados fueron seleccionados en base a sus cualidades personales, a saber: honestidad, asertividad, sensibilidad social, cortesía y nivel educativo.
2) El personal seleccionado fue instruido en los aspectos médicos específicos relacionados con la encuesta por el grupo médico del Centro Médico Docente La Trinidad. El entrenamiento incluyó charlas explicativas sobre salud, sobre alcoholismo y sobre la encuesta propiamente dicha, con la finalidad de garantizar que los entrevistadores comprendieran las preguntas, siguieran las instrucciones, reconocieran la necesidad de hacer preguntas de manera similar a todas las personas y no sugirieran respuestas durante el proceso de las entrevistas. Por otra parte se elaboró un algoritmo donde se describían los principales aspectos metodológicos de la entrevista y como manejar de una manera sencilla las dificultades comunes que pudieran surgir.
3) Se elaboró una carta de presentación, indicando la organización responsable del estudio y los potenciales beneficios para la comunidad.
4) Al finalizar cada entrevista y antes de abandonar el hogar, los entrevistadores revisaron el cuestionario, con el objeto de evitar inconsistencias, omisiones, ambigüedades u otros problemas. Si por alguna razón el entrevistado se encontraba inseguro acerca de alguna respuesta, esta fue transcrita en forma literal, y se dejó la decisión de cómo interpretarla a los investigadores del proyecto.
5) Un 25% las encuestas fueron supervisadas en el campo y el 100% en la oficina. Esto permitió obtener una comprobación independiente de la calidad del trabajo efectuado por cada entrevistador.
6) Finalmente se realizaron durante varías semanas sesiones de consulta entre el Supervisor de la empresa encuestadora y el Coordinador del Proyecto, con el objeto de revisar los cuestionarios completados por cada entrevistador. Esto sirvió para anticipar y compartir los problemas y para estimular el grupo, haciéndolo sentir como parte importante de una labor integral.
La ficha técnica de la encuesta puede resumirse de la siguiente manera:
Ficha técnica de la encuesta
Universo: residentes del municipio Baruta > 18 años.
Muestreo: probabilística, multi-etapico en la selección aleatoria de manzanas, hogares (7/manzana), personas (1/hogar) y estratificado.
No se admite sustitución de la persona a encuestar.
Tamaño de la muestra: 1860 personas seleccionadas, para una muestra efectiva de 1.600 entrevistas completadas.
Recolección de la información: entrevistas personales en los hogares de los entrevistados.
Supervisión: 25% de las entrevistas en el campo y 100% en oficina.
Codificación de los datos
Con la finalidad de procesar los datos mediante el uso de una computadora y con un manejador de base de datos - BASE, se elaboró un formato codificado, de tal manera que a cada tipo de contestación le quedó asignado un código (por ejemplo, No = 0; Si = 1; No sabe = 9). Los datos codificados de cada encuesta fueron ingresados por dos operadores independientes y un programa adecuado detectó cualquier discrepancia, para que ésta fuera corregida.
La calificación de la clase social a la cual pertenece cada persona entrevistada se hizo sobre la base de un puntaje proveniente de combinar la variable ingreso familiar (obtenido en la encuesta) con la condición de la vivienda (clasificada por el entrevistador), de acuerdo a los siguientes criterios:
Condición de Vivienda
Vivienda con elevadas condiciones, en zona residencial alta, con ambiente de lujo: 1 punto.
Vivienda con altas condiciones, pero con ambientes no lujoso, en zona residencial media: 2 puntos.
Vivienda en buenas condiciones, con elementos modestos y corrientes: 3 puntos.
Vivienda con mediocres condiciones, tipo rancho: 4 puntos.
En cuanto al ingreso familiar, los rangos utilizados fueron tales como para que la distribución de la frecuencia de los mismos coincidiera con la distribución por estratos existentes para la fecha de la encuesta (enero, febrero de 1991), según cifras de DATOS C.A. estos rangos son:
Bs. 0.9900 4 puntos
Bs. 10000 a 14999 3 puntos
Bs. 76000 o más 1 punto.
La suma de los puntajes por vivienda e ingreso familiar arroja la clase social, de acuerdo a la siguiente tabla:
PUNTAJE CLASE
2 puntos A/B
3-4 puntos C
5-7 puntos D
8 puntos E
Análisis de los datos
Para analizar los datos, los resultados fueron expresados en tablas basadas en una estadística descriptiva. Las significancias estadísticas fueron calculadas utilizando técnicas no paramétricas (Tukey). Así mismo, la asociación entre alcoholismo y las diversas variables fueron evaluadas mediante la utilización de la desigualdad relativa con procedimientos estadísticos de univariable.
Resultados
Demografía de la muestra encuestada y de las poblaciones para las cuales se calculan prevalencias
La tabla 1 resume la distribución por sexo, por rango de edades y por clase social de la muestra encuestada
Estos datos corresponden muy cercanamente a la demografía real por sexo, siendo algo menores respecto a la distribución real para los rangos etarios18-25 y 26-44 años (ver tabla 2).
También son menores los porcentajes para las clases A/B y C respecto de lo real (AB 6%; C 75%; D 15% y E 6%, según estimado por Data Análisis, sobre la base de datos del Consejo Supremo Electoral y los tipos de vivienda en cada zona). Cabe recordar que esta sobre-estimación en la edad y clase social fue planificada a propósito en el diseño de la muestra, tal como se señalo anteriormente. Por lo tanto, hubo en realidad una muy buena correlación entre el diseño de la distribución de la muestra y los datos encontrados en la encuesta.
Los datos correspondientes al número de casos entrevistados, con los cruces simultáneos por sexo, edad y clase, figuran en la tabla 3. Estos datos son la base para los cálculos de las prevalecías directas para cada una de estas categorías.
Los datos correspondientes a la demografía real del municipio Baruta, zona Metropolitana de Caracas y a todo el país figuran en la tabla 4. Estas cifras fueron calculadas a partir de los datos de la OCEI (Febrero 1991) para el último Censo nacional y según el cual la población del municipio Baruta es de 292.618 personas (54.1% de ellas del sexo femenino), de la zona Metropolitana de Caracas es de 2.784.042 (52.2% de ella femenina) y de toda Venezuela es de 18.105.265 (50.3% de ella femenina). Además, se tuvo en cuenta que la proporción de personas mayores de 18 años es del 59.4% para el sector femenino y de 56.8% para el masculino y que la distribución para los rangos de edad dentro de estos grupos es de 27.7% para edades de 18 a 25 años; 45.5% para 26 a 44 años y 26.9% para edades iguales o menores a 45 años. También interviene en el cálculo arriba mencionado la distribución por clases sociales; éstas son para la zona Metropolitana de Caracas y para todo el país, respectivamente, de: AB, 5% y 1%; C 37% y 23%; D 31% y 36%; E 27% y 40%, según cifras publicadas por Datos CA, para Enero de 1991). En la página siguiente figuran en la tabla 4 los datos reales correspondientes a estas tres zonas geográficas. Ellos son los que permiten calcular las prevalencias esperadas por la demografía real de cada una de las tres regiones, a partir de los datos de prevalencia determinados en la encuesta.
Enfermedades detectadas por la encuesta y tipo de atención médica
La tabla 5 muestra los resultados obtenidos en relación a las enfermedades padecidas en el último año por las personas entrevistadas.
La gripe al igual que las enfermedades del último año ocupa el primer lugar de las enfermedades informadas como las más frecuentes (tabla 6).
En cuanto al tipo de atención médica, tanto ambulatoria como de hospitalización la atención privada ocupa el primer lugar en la muestra encuestada (tabla 7).
Nótese que un 54% de la muestra encuestada pertenece a las clases A/B y C. La distribución por instituciones de la atención pública ambulatoria y de hospitalización figura en la tabla 8, siendo en ambos casos el I.V.S.S. el que ocupa el primer lugar.
Por otro lado, la atención ambulatoria privada se distribuye con un 12% para el Centro Médico Docente La Trinidad, un 61% para otros centros médicos y un 27% para consultorios (tabla 9).
Epidemiología del hábito de fumar
En cuanto a los resultados sobre la fármaco dependencia al cigarrillo, los resultados más relevantes obtenidos con la encuesta son los que figuran en las Tablas 10-12 y que son los siguientes: el 53% de los encuestados nunca había fumado, habiendo una diferencia significativa (= E-06) entre mujeres (60.7%) y hombres (45.4%). Igualmente hay diferencias significativas entre los fumadores actuales y recientes, según la clase social (por ejemplo 29.6% para AB, contra38.9% para E) y según la edad (40.3% para 26-44 años, P= E-04).
26-44 AÑOS VS. 18-25 ó >= 44 AÑOS
Al discriminar simultáneamente por clase social y edad, la diferencia más notable se encuentra en varones; por ejemplo, para los rangos de edad de 18 a 25 y de 26 a 44 años.
Las prevalencia en las clases AB y E son: 18.2% vs . 60.0% y 31.3% vs. 65.2%, respectivamente (p= E-04). La prevalencia de fumadores en clase AB es mayor en el sexo femenino, pero esto se revierte en las clases D y E (ver Tablas 13 y 14).
Epidemiología del uso de tranquilizantes
El 24% de los encuestados informó haberlos consumidos, la mayoría (84%) por prescripción médica (Tabla 15). Las mujeres utilizaron más tranquilizantes que los hombres (28.2% vs. 18.5%; p= E-05), de manera más notable al disminuir la clase social (tabla 16).
El uso de tranquilizantes aumenta con la edad (P =0.003) y, en los hombres, es mayor que en as clases socio-económicas más pudientes (P=0.03).
Por ejemplo, en hombres clase AB y mayores de 45 años la prevalencia es de 35.8%, pero en los menores de 25 años y clase D es solo de 11.1%. Prácticamente para todas las edades y clases sociales, la relación femenino/masculino es mayor de 1 (Tabla 17).
Epidemiología del consumo de drogas ilícitas
En lo que se refiere al consumo de drogas ilícitas, los datos están resumidos en la tabla 18 a 23.
Se detecto un 3.3% de consumo de marihuana, un 0.5% de consumo de bazooko y de 0.9% de cocaína. El consumo actual y reciente es un 20% del que incluye uso pasado y la mayor prevalencia ocurre en el sexo masculino, en especial en el rango de 26-44 años (11.3%)
Epidemiología del uso, abuso y dependencia del alcohol. Prevalencias directas encontradas
La figura 1 muestra las prevalencias directas, por tipo de consumidor encontrados en la muestra encuestada.
Fig. 1. Prevalencias directas encontradas en la encuesta
La mayor parte de las respuestas corresponden a consumidores sociales (42,6%), siendo los consumidores riesgosos y los disfuncionales (que serían lo que se llama población a riesgo) un 36.4%. Los abstemios son el 13.9% y los alcohólicos el 7.1%.
La figura 2 muestra estas mismas prevalecías, pero ahora discriminadas por el sexo. Existe una mayor prevalencia del sexo femenino en relación a la no utilización del alcohol (abstemios) y al consumo social. Por el contrario, en los hombres existe una mayor prevalencia de la población disfuncional y alcohólica.
Fig. 2. Prevalencia del tipo de consumidores, por sexo en la muestra encuestada
También hay importantes diferencias de acuerdo a la clase social y al rango de edad (ver tabla 24), lo cual indica la conveniencia de conocer las prevalencia que corresponden a los cruces por sexo, clase social y rango erario, para cada una de las cinco categorías de consumidores. Estos datos son los que figuran en las tablas 25 a la 29. De su inspección se desprende que:
a) Hay mayor proporción de abstemios femeninos que masculinos, tal como ya se vio en la figura anterior, y sin una tendencia especial en cuanto a edad o clase social (tabla 25).
b) El consumo social también es mayor en el sexo femenino (tabla 26), y sin mayores variaciones por rango de edad y clase, mientras que en el sexo masculino hay una tendencia a duplicarse con la edad (>45años) y la clase social alta.
c) Las prevalecías de consumidores riesgosos son ligeramente superiores en el sexo masculino (tabla 27), prácticamente para todas las combinaciones de clases sociales con rango de edades existiendo una tendencia a que disminuya la prevalencia con la mayor edad, para ambos sexos.
d) El consumo disfuncional es francamente superior en el sexo masculino (tabla 28) sin tendencia con la clase social, pero con tendencia a ser inferior con mayor edad. Cualquiera de las sub-categorías que resultan de combinar edad con clase social indica que una de cada dos-tres personas es un consumidor disfuncional. En el grupo femenino no se observan tendencias con la edad o clase.
e) La prevalencia de alcoholismo (abuso mas dependencia y tolerancia) es muy superior en el sexo masculino (tabla 29), sin una tendencia especial en cuanto a la edad (aunque la prevalencia mas alta corresponde al rango de 26-44 años), pero si y muy franca en cuanto a la clase social: la prevalencia es 2-3 veces superior en clase D y E que en AB y C. En las mujeres no hay tendencia en cuanto a la clase social, pero si una disminución en el grupo etario mayor de 45 años.
Prevalencias calculadas (municipio Baruta, zona Metropolitana de Caracas y Venezuela)
La determinación de las prevalecías para los 120 sub-grupos que provienen de efectuar los cruces entre las 5 categorías de consumidores de bebidas alcohólicas, los 2 sexos, las 4 clases sociales y 3 rangos de edad, permite reconstruir por cálculo las prevalencia para una determinada distribución socio-demografía real. Los resultados de estos cálculos para la composición socio-demográfica real del municipio Baruta solo representado en la figura 3.
Fig. 3. Prevalencia calculadas para demografia real del M. Baruta
Los resultados son cualitativamente similares a los datos directos de la encuesta, aunque cuantitativamente hay diferencias tales como por ejemplo que la prevalencia total de alcoholismo es ahora del 5%.
Un cálculo similar se presenta para el caso del área Metropolitana de Caracas, (tabla 30) y para toda la población del país (Fig.4). En este último caso, se observa que la cifra de alcoholismo se ha elevado ahora al 10.4%.
Fig. 4. Prevalencia calculadas para Venezuela de los tipos de consumidores
Preferencias en el consumo de bebidas alcohólicas
La Figura 5 muestra que la primera preferencia de consumo de bebidas alcohólicas es la cerveza, independientemente del sexo. La segunda bebida fue el whisky, con preferencia para el sexo masculino, y la tercera fue el vino, con preferencia para el sexo femenino. El ron figuro en cuarto lugar y todas las otras bebidas son poco relevantes.
Fig. 5. Primera preferencia de consumo de bebidas alcohólicas
La discriminación de la cerveza como bebida preferida en primer término según sexo, clase social y edad, figura en la tabla 31. Allí se ve que la cerveza es preferida por el sexo masculino.
Especialmente por la gente más joven, entre los 18 y 25 años, y para las clases sociales C,D y E. La misma distribución con relación a clase y a edad es observada en el sexo femenino, aunque los porcentajes son más bajos. La preferencia puede llegar a ser tan alta como el 91% en un sub-grupo en particular, por ejemplo, el masculino-clase E-edad 26-44 años.
Las preferencias para la primera bebida se analizaron también según el tipo de consumidor: social, y alcohólicos (Fig.6). El uso de la cerveza como primer bebida ocurre independientemente del tipo de consumidor, aunque ello es más notable en la población a riesgo y en la alcohólica. En orden de preferencia siguen a la cerveza el vino, el whisky y el ron.
Fig. 6. Preferencia primer bebida según el tipo de consumidor
El vino es preferido para consumo de tupo social, mientras que con el whisky y el ron las diferencias son pequeñas en relación al tipo de consumidor. La preferencia para la segunda bebida, el tipo de consumidor, ubica al ron en primer lugar, especialmente para la población a riesgo y la alcohólica (Fig.7). El whisky la cerveza y el vino le siguen en importancia. La figura también muestra que para la cerveza no existen diferencias importantes con relación al tipo de consumidor, mientras que el vino es preferido nuevamente como bebida de consumo social, y el whisky es básicamente preferido por la población a riesgo.
Fig. 7 Preferencia de segunda bebida, según el tipo de consumidor
Inductores de consumo de bebidas alcoholicas
En cuanto a los inductores del consumo de bebidas alcohólicas (amigos, familiares y otros) se ve claramente en la figura 8 que el principal inductor de la ingestión de bebidas alcohólicas son los amigos aumentando inclusive su importancia el pasarse de consumidor social a alcohólicos. Le sigue en importancia la participación de los familiares, que va decreciendo de la población que utiliza el alcohol por razones de consumo social, hasta la población alcohólica. El tercer grupo (otros) incluye colectivamente las respuestas a inductores tales como prensa, folletos, radio, TV, conferencias, que por su baja incidencia se reunieron en un solo grupo.
Asociación entre alcoholismo y otras variables (Factores de riesgo)
La eventual relación que existe entre alcoholismo y la edad del primer consumo de bebida alcohólica y la edad de la primera borrachera se muestran en las figuras 9A y B. Allí se demuestra que existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de consumo social y el alcohólico, tanto para la edad de la primera borrachera, como del primer consumo.
Fig. 9 Edad de primer consumo de bebida alcohólica (A) y de primer borrachera, según el tipo de consumidor (B).
Las prevalencías por tipo de consumidor y clase social (AB-C vs. D-E) se muestran en la figura 10. Allí se observa una mayor proporción de abstemios en clase social D/E y una mayor prevalecía de consumo de alcohol por razones sociales para las clases A/B y C. Las diferencias son muy pequeñas para las categorías de consumidor riesgoso y disfuncional, pero en la población de alcohólicos hay un aumento importante de la prevalencia en las clases D y E
Fig. 10 Prevalencias por tipo de consumidor y clase social
La siguiente figura muestra la prevalencia de alcoholismo según el nivel educativo (Fig. 11). Se observa allí que la prevalencia de alcoholismos aumenta hasta el nivel educación diversificada incompleta, para luego disminuir nuevamente.
Fig. 11 Prevalencias de alcoholismo según el nivel de educación
La asociación entre alcoholismo y algunas de las variables ya mencionadas, como así mismo con otras que se estudiaron, figuran expresadas como desigualdad relativa en la tabla 32. Como puede observarse, y tomando en consideración los valores de la desigualdad relativa, existe una asociación entre alcoholismo y las siguientes variables (en orden decreciente): sexo masculino, uso de drogas, fumar cigarrillos, tristeza/depresión, trabajo informal, edad de la primera borrachera (antes de los 16 años), estado civil y uso de tranquilizantes.
No se encontró asociación entre alcoholismo y edad igual o inferior a 25 años y edad mayor de 25 años.
Discusión
El estudio emprendido mediante la realización de una encuesta estructurada sobre alcoholismo, dentro del contexto de una encuesta de salud administrada a una población representativa y debidamente estratificada, ha permitido obtener valores de prevalencia de los diversos parámetros investigados de manera fidedigna. Ello se debe a que se han tenido en cuenta varios aspectos claves, tales como el de utilizar un instrumento (encuesta) de la mejor calidad posible, efectuar el estudio mediante un corte transversal estratificado y seguir reglas fijas y aceptadas universalmente para la recolección de datos.
Para resolver el problema que plantea el diagnóstico de alcoholismo, en este estudio se usaron los criterios y definiciones para los diferentes tipos de consumidores de alcohol que están descritos en el DSM- III15 y que están basadas en un conjunto de reglas elaborada por la Asociación Americana de Psiquiatría. Estas reglas son universalmente aceptadas como las más completas, sensibles y seguras16 para el diagnóstico del alcoholismo.
La adaptación que fue necesario efectuar a varias preguntas para adecuarlas a la idiosincrasia local en cuanto al uso de ciertas palabras claves, del tipo de bebidas empleadas, del patrón de comportamiento social, entre otros aspectos, hizo que fuera imprescindible efectuar la validación del cuestionario para verificar su calidad. Ello se efectuó sobre una población de 193 personas (con un valor pre-test de 45%) y demostró que el mismo es altamente sensible y especifico, con un alto valor predictivo positivo y un muy bajo predictivo negativo (tablas 1 y 2, del trabajo: Validación de una Encuesta Estructurada sobre Alcoholismo), de manera que el cuestionario desarrollado es altamente efectivo y puede prácticamente actuar como un patrón oro para el diagnóstico de alcoholismo en nuestro medio.
La presencia en el cuestionario de preguntas relativas a diversos aspectos de salud ha facilitado no solamente un mejor funcionamiento de la etapa de entrevistas, sino que ha permitido también obtener información complementaria a la problemática de abuso de alcohol. En relación a ello, se ha detectado que los problemas de salud más frecuentemente reportados (tablas 5 y 6) son, con algunos variantes, coincidentes con los resultados presentados por Abadi y colaboradores12, en base a los diagnósticos de egreso de ocho hospitales generales del país para las enfermedades generales, con excepción del resfriado común, la diarrea y las eruptivas de la infancia. En cuánto al tipo de atención médica (pública vs. Privado), es interesante notar la coincidencia entre las cifras de la encuesta para la atención privada (69% ambulatoria y 60% hospitalización) y la proporción de clase AB y C en la muestra (54%). Los resultados obtenidos con la encuesta estratificada efectuada en el ámbito del municipio Baruta evidencian, en cuanto al habito de fumar, que la prevalencia para esta fármaco-dependencia es más elevada en la población estudiada que la encontrada en otros países Latinoamericanos tales, como México, Colombia y Ecuador2,3,5. Algunos de los aspectos relevantes detectados por la encuesta son que hay una prevalecía general de fumadores masculinos, aunque en la clase social AB es mayor el sexo femenino y esto se invierte en las clases D y E (tabla 10-12). El sub-grupo con mayor prevalencia es el de hombres de 26-44 años y clase social E65.
En cuanto a los tranquilizantes, la prevalecía general encontrada fue también mayor que para otras poblaciones Latinoamericanas, concretamente México, Colombia y Ecuador2,3,5. El uso mayor de tranquilizantes ocurre en mujeres (44-45%), en especial de más de 45 años y clase social AB y C (tablas 15-17). En lo referente al consumo de drogas ilícitas, la prevalecía encontrada (tablas 18-23) se estima que es baja, suponiéndose que podría haber un sub-registro, debido a que las entrevistas eran cara a cara y que se trata de drogas de uso ilícito. De todas maneras, y aun así, estas prevalencias son más altas que en los otros países Latinoamericanos2,3,5. La droga de mayor consumo fue la marihuana, con una prevalencia de 3,3% ocurriendo el mayor consumo en el sexo masculino, en especial en el rango entre los 25 y 44 años (11,3%).
En relación a las prevalencias detectadas en la encuesta para los diferentes tipos de consumidores, se debe destacar que la metodología empleada ha permitido establecer las prevalencias para los 5 tipos de consumidores (abstemios, sociales, riesgosos, disfuncionales y alcohólicos) en los 24 sub-grupos que resultan de efectuar los cruces correspondientes entre las dos categorías por sexo, los tres rangos de edades que se utilizó para la tabulación de este estudio y las 4 clases sociales (2×3×4= 24), o sea 120 prevalecías (24×5). Estos datos son los que han permitido re-calcular las prevalecías globales para ciertas poblaciones definidas (el mismo municipio Baruta, las zonas Metropolitana de Caracas y todo el país), sobre la base de su socio-demografía real. Así, mientras la prevalecía directa encontrada en la encuesta fue del 7,1% (Fig.1), la calculada para el municipio Baruta bajó al 5,7% (Fig.3), pero subió al 10,4% para todo el país (Fig.4). Estas variaciones explican por la dependencia de la prevalecía de alcoholismo de la clase social (mayor nivel de alcoholismo en clases D y E), lo cual hace que la prevalencía sea relativamente baja en un municipio como el de Baruta, que tiene una alta porción de AB y C (casi el triple que D y E), mientras que es alta en todo el país, donde la porción de D y E es casi el triple de la de AB y C. Si bien desde el punto de vista matemático estos cálculos son válidas y de hecho se utilizan para obtener prevalecías estandarizadas, cabe destacar que siempre existe un cierto riesgo al efectuar extrapolaciones, dado que las prevalencias detectadas en este estudio pudieran no ser aplicables a otras regiones del país. Sin embargo no parecieran existir a priori motivos para suponer que el comportamiento de las categorías aquí empleadas, al combinar sexo con edad y clase social, pudiera ser diferente en otras áreas geográficas.
Cuando se compara la prevalecía a nivel nacional (obtenida por extrapolación de los datos de la encuesta realizada en el municipio Baruta) con los datos disponibles para diferentes países (ver tabla 23), vemos que Venezuela esta en el rango superior descrito para otros países Latinoamericanos y está francamente por encima de los países desarrollados los cuales tienen un 6-7%. Obviamente existen países (p. ej.Korea) o lugares (Edmont, Alberta o St. Louis, MO.) donde las prevalencias son más elevadas: 23,19 y 17% respectivamente17.
Aunque los datos que se han incluido en la tabla 33 para los países latinoamericana han sido obtenidos por metodología aparentemente similares a la empleada en nuestro estudio y la estratificación de las muestras y criterios seguidos en otros importantes aspectos no están disponibles en detalle, resulta difícil evaluar hasta que punto estas prevalencias son estrictamente comparables con las aquí obtenidas. Si bien la prevalencía de alcoholismo es un indicador importante, las prevalencias de las dos categorías en que existe un uso patológico del alcohol (los consumidores riesgosos y los disfuncionales) son también de gran relevancia, dado que esta población constituye el grupo a riesgo.
Al respecto cabe mencionar que cuando se calculan (de la manera que ya se indicó más arriba) los datos de prevalencia para todo el país las 5 categorías de consumidores de alcohol, se obtiene, al discriminar por sexos, el grafico mostrado en la Fig. 12, en el cual se observa que mientras en el sexo femenino solo una quinta parte esta en el grupo a riesgo, en el sexo masculino 3 de cada 4 personas son, o bien alcohólicas están a riesgo de serlo.
Fig. 12 Prevalencia calculadas para Venezuela según tipo de población
Del análisis de las prevalencias encontradas para las diferentes sub-categorías resulta evidente que existen importantes grupos que poseen un riesgo elevado. Así, por ejemplo, prácticamente uno de cada dos personas del sexo masculino y joven es un consumidor disfuncional (tabla 28), que es la etapa previa al alcoholismo, además del sexo, otras variables como el uso de drogas, del cigarrillo, ser un trabajador informar, la clase social D y E y tener un nivel de educación inferior a la diversificada, muestras asociación con el alcoholismo estas variables coinciden en líneas generales con las conocidas a través de estudios realizados en otros países. Por ejemplo, una prevalecía superior entre 4 y 10 veces en el sexo masculino ha sido ampliamente documentada por varios estudios1,6.
Los resultados de la encuesta señala que el 86% de las personas consumen bebidas alcohólicas, siendo la cerveza la bebida de preferencia (46%). Esto es mayor en el sexo masculino, disminuye con la edad y aumenta en las clases sociales más bajas. La cerveza ocupa el primer lugar como bebida de primera preferencia, prácticamente en toda las categorías de consumidores.
Entre los inductores de consumo de bebidas alcohólicas, los amigos ocupan un lugar preponderante, en especial al progresarse de consumidor social de alcohólicos (Fig. 8). Notablemente la influencia de la propaganda por diversos medios de comunicación no es reconocida por los entrevistados como de importancia. La influencia familiar tiene importancia, siendo la edad del primer consumo de alcohol y de la primera borrachera, indicadores de una mayor probabilidad de pertenecer a la categoría de alcohólicos. El reconocimiento del sub-grupo que comienza la ingestión patológica del alcohol tempranamente, antes de los 20 años, es de una extraordinaria importancia, porque el mismo parece estar más asociado significativamente con una forma más severa de alcoholismo con mayor riesgo de drogadicción y personalidad antisocial18.
Finalmente, debe mencionarse que las prevalencias y asociaciones encontradas en este estudio establecen un punto de referencia inicial. Su confirmación mediante otros estudios puntuales permitirán reforzar los hallazgos aquí escritos y evaluar objetivamente la situación del abuso de bebidas alcohólicas para una mejor orientación a eventuales medidas preventivas que se deseen tomar.
Conclusiones y recomedaciones
Las principales conclusiones a las cuales se llegó en este estudio, efectuado mediante una encuesta domiciliaria estructurada, que se suministro a una muestra estratificada por sexo, clase social y rango de edad a 1.600 personas mayores de 18 años residentes en el municipio Baruta, fueron las siguientes:
El 86% de las personas consumen bebidas alcohólicas, siendo la cerveza la bebida de preferencia (46%). Esta preferencia es mayor en el sexo masculino, disminuye con la edad y aumenta en las clases sociales más bajas.
Los inductores de consumo de bebidas alcohólicas más frecuente son los amigos y los familiares, disminuyendo la importancia de estos últimos al pasarse de consumidor social al consumidor riesgoso, consumidor disfuncional y alcohólico. La edad de primer consumo de alcohol y de primera borrachera son menores en alcohólicos que en consumidores sociales.
Las prevalencias encontradas para la población del municipio Baruta son: abstemios, 11.1%; consumidores sociales, 44.7%; consumidores riesgosos 12.1%; consumidores disfuncionales 26.2% y alcohólicos 5.7%.
Las prevalencias para los cinco tipo de consumidores dependen del sexo, clase y edad, habiéndose establecido los valores para cada una de las 120 sub-categorías que surgen de los cruces de las cuatro variables anteriores.
Las extrapolaciones de las prevalencias de estos 120 sub-grupos a la composición socio-demografía del país arroja prevalencias a nivel nacional de: abstemios 15.3%; consumidores sociales 36.0%; consumidores riesgosos 11.8%; consumidores disfuncionales 26.1% y alcohólicos 10.2%. Esta prevalencia de alcohólico es semejante a las mas elevadas de otros países Latinoamericanos y es superior a la de algunos países industrializados. La proporción de población masculino a riesgo(consumidores riesgosos y disfuncionales, o sea que hacen uso patológico del alcohol) calculada para todo el país es del 57.9% y la de alcohólicos del 18.8%.
Las variables asociadas con alcoholismo, expresadas como desigualdad relativa, que se han detectado son: sexo masculino, clase social D/E, nivel de educación inferior a diversificada completa, depresión-tristeza, uso de drogas, trabajo informal, habito tabaquito, estados civil casado o unido, uso de tranquilizantes y edad de primera borrachera menor de 16 años.
Las recomendaciones principales que surgen de este estudio son las siguientes:
Realizar un estudio transversal estratificado a nivel nacional, cuyo diseño se base en la metodología e información ya obtenida en este trabajo. El estudio a nivel nacional permitiría verificar si las cifras obtenidas por extrapolación del trabajo ya efectuado son validas y obtener con exactitud la prevalecía de la población a riesgo y de la alcohólica, así como confirmar los factores de riesgo asociados con alcoholismo en nuestro medio, además de determinar si existen diferencias geográficas y explorar sus posibles causas.
Elaborar e implementar una estrategias educativa de prevención, para ser aplicada en un estudio piloto a un grupo de alto riesgo de evolucionar hacia la categoría de alcohólico y perteneciente a una población geográficamente delimitada y estable, por ejemplo, una de las zonas marginales del municipio Baruta, lo cual permitiría determinar su eventual eficacia y conveniencia de aplicarla a otros grupos y regiones.
Referencias
1. Alcohol and alcoholism. In: Harrison´s Principles of Internal Medicina (11th,Ed.) New York, McGraw-Hill Book Co., pp. 2106-2111 (1987). [ Links ]
2. Medicina, M., Tapia, C.R., Rascon, M.E. Situación epidemiológica del abuso de drogas en México. Boletín de la OPS 107:475-484 (1989). [ Links ]
3. Galvis, Y.T, Murrele, L. Consumo de sustancias que producen dependencia en Colombia. Boletín de la OPS 107: 485-494 (1989). [ Links ]
4. Murrillo, E.A. Abuso de drogas en Costa Rica. Recopilación de varios estudios. Boletín de la OPS 107: 510-513 (1989). [ Links ]
5. Aguilar, E. Prevalencia del uso indebido del alcohol, tabaco y drogas en la población ecuatoriana. Boletín de la OPS 107: 510-513 (1989). [ Links ]
6. Miguel, H.A. Información epidemiológica sobre el uso indebido de sustancias psicoactivas. Algunas estrategias aplicadas en Argentina. Boletín de la OPS 107:541-560 (1989). [ Links ]
7. Simposio sobre prevención de alcoholismo: etiología y marcadores biológicos. Centro Médico Docente la Trinidad – CEC, Caracas, junio 1987. [ Links ]
8. Murrele, L., Escalona, R., Florenzano, R. Informe epidemiológico sobre el uso y abuso de sustancias psicoactivas en dieciséis países de América Latina y del Caribe. Boletín de la OPS 107:595-644 (1989). [ Links ]
9. Jornadas de actualización sobre uso y abuso de alcohol y drogas. Seminario auspiciado por la Fundación José Félix Ribas, IDEA-Univ. Simón Bolívar, Caracas, Marzo 1990. [ Links ]
10. Kozel, N. J. Epidemiología del abuso de drogas en los Estados Unidos de América, resumen de métodos y observaciones. Boletín de la OPS 107: 531-540 (1989). [ Links ]
11. Grases, P., Simonovis, N., Ogni, M. Clínico-patología de los Servicios de Medicina de un Hospital General. Acta Médica Venezolana 26: 18-21 (1979). [ Links ]
12. Abadi, I., González A., Paz Martínez, V. Estudio actual de la situación asistencial en Medicina Interna en Venezuela. Rev. Venezolana del MSAS 40 (1): (1975). [ Links ]
13. National Institute on Drug abuse. National household survey on drug abuse population estimates. NIH, Bethesda, Ma. (1985). [ Links ]
14. Friedman, E.E. peimer on epidemiology, New York, McGraw-Hill Book Co., pp. 87-99 (1987). [ Links ]
15. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical manual de of mental disorders, 3rd. edition, Washington, DC, (1980). [ Links ]
16. Feinstein, A.R. Clinical biostatistic. XLV. The purpose and function of criteria. Clin. Pharmacol. Therap. 24Ñ 479-482 (1978). [ Links ]
17. Helzer, J. E., Conino, G.J., Yen, E.K. et al Alcoholism in Noeth America and Asia. A comparison of population survey with the diagnostic interview schedule. Arch Gen. Psych. 47: 313-314 (1990). [ Links ]
18. Branche, L.B., Bronchey, M. H., Noemann, D. Age of alcoholism onset. I.Relationship to psycopathology. Arch. Gen. Psych. 46: 225-230 (1984). [ Links ]