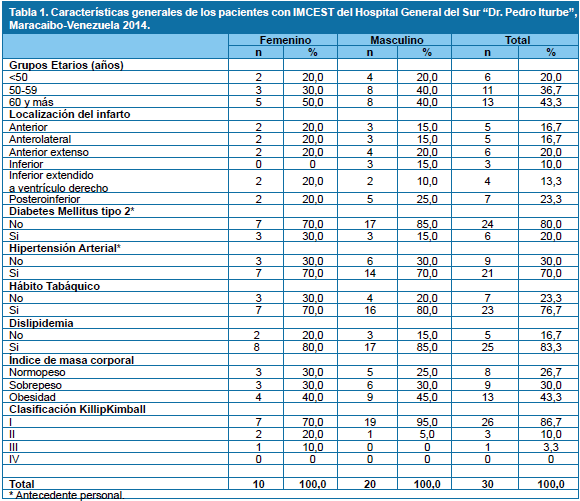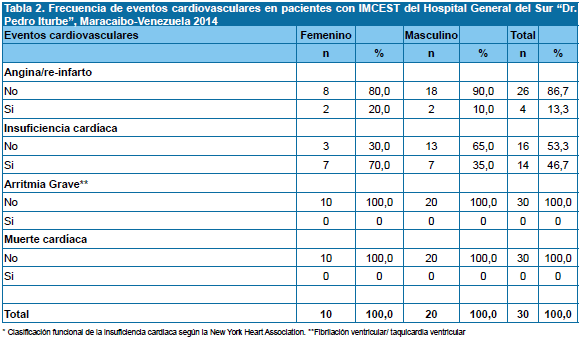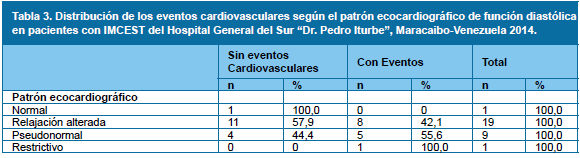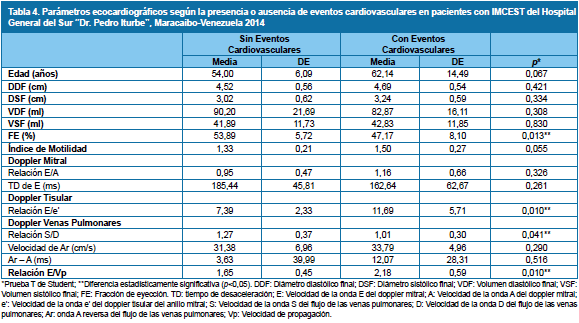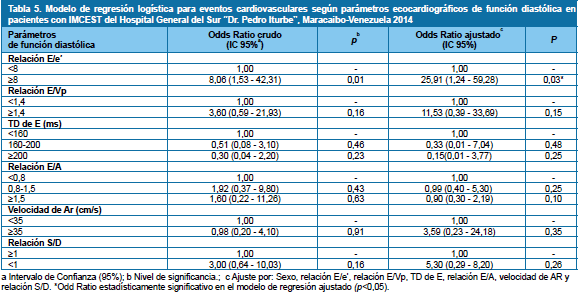Servicios Personalizados
Revista
Articulo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO -
 Accesos
Accesos
Links relacionados
-
 Similares en
SciELO
Similares en
SciELO
Compartir
Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica
versión impresa ISSN 0798-0264
AVFT vol.36 no.3 Caracas jun. 2017
Evaluación pronóstica de los parámetros ecocardiográficos de disfunción diastólica en pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST
Prognosis evaluation of Ecocardiographic Diastolic dysfunction parameters in patients with myocardial infarction with ST elevation
María Gabriela Reyes, MD1*, Robys González, MD2, Rendy Chaparro, MD2, Rossana Romero, BSc3, Marcos Palacio Rojas, MD, MgSc4,5,6, Luis Olivar, BSc2, Rina Ortiz, MD, MgSc4,5,7, Maritza Torres, MD, MgSc4,5,8, María Gratzia Ordoñez, MD9, María García Pacheco, MD, MgSc6,10, Cinthya Capelo Ramón, MD6, Xavier Vásquez Procel, MD11,12, Wilson Siguencia, MD13, Doris Anchatuña, BSc14
1 Médico Internista-Cardióloga. Servicio de Cardiología Hospital General del Sur Dr. Pedro Iturbe Maracaibo-Venezuela.
2 Centro de Investigaciones Endocrino-Metabólicas Dr. Félix Gómez Facultad de Medicina, Universidad del Zulia, Venezuela.
3 Pasante servicio de medicina interna Hospital Central. Dr. Urquinaona Maracaibo-Venezuela.
4 Doctorante en Metabolismo Humano. Centro de Investigaciones Endocrino-Metabólicas Dr. Félix Gómez. División de Estudios para Graduados. Facultad de Medicina, Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela.
5 Sociedad Médica Ecuatoriana de Investigación en Salud. SMEIS. Ecuador.
6 Ministerio de Salud Pública. Hospital Básico de Paute. Provincia del Azuay. Ecuador.
7 Universidad Católica de Cuenca. Facultad de Medicina. Cuenca. Provincia del Azuay. República del Ecuador.
8 Ministerio de Salud Pública, Centro de Salud de Baños, Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador.
9 Ministerio de Salud Pública. Centro de Salud San Marcos. Provincia de Santa Elena. Ecuador.
10 Maestrante en Salud Pública con Investigación en los Servicios en Salud. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. República del Ecuador.
11 Hospital Regional Rancagua Libertador Bernardo O'Higgins. Provincia Cachapoal. Chile
12 Hospital de Rengo Ricardo Valenzuela Sáez. Provincia Cachapoal. Chile
13 Ministerio de Salud Pública, Centro de Salud de Baños, Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador.
14 Universidad Autónoma de los Andes. Ambato. Provincia de Tungurahua - Ecuador
*Autor de correspondencia: María Gabriela Reyes, Hospital Central Dr. Urquinaona. Maracaibo, Estado Zulia. Correo: mariagabriela_reyes@hotmail.com
Resumen
Introducción: Las propiedades diastólicas del ventrículo izquierdo están alteradas en el miocardio infartado. Se han empleado varios métodos para su evaluación. La ecocardiografía doppler tiene la ventaja de ser incruenta, de menor costo y de eficacia comparable al resto de los procedimientos.
Objetivo: Evaluar los parámetros ecocardiográficos de disfunción diastólica como indicador pronóstico en pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IMCEST).
Metodología: Se realizó una investigación analítica y prospectiva en 30 pacientes ingresados en el Servicio de Cardiología del Hospital General del Sur de Maracaibo con diagnóstico de IMCEST. Se les realizó ecocardiograma transtorácico en las primeras 72 horas y posterior seguimiento a 6 meses. Según la aparición de eventos (angina/reinfarto, insuficiencia cardíaca, arritmia maligna o muerte) se separaron en dos grupos: grupo 1, pacientes sin eventos y grupo 2, con eventos.
Resultados: Los pacientes con eventos cardiovasculares tuvieron una relación E/e de 11,69±5,71, en los pacientes sin eventos fue 7,39±2,33 (p=0,010). Así mismo se observaron diferencias significativas en la relación S/D del flujo de las venas pulmonares y la relación E/Vp. Los pacientes con relación E/e ≥ 8 presentaron 25,91 veces más riesgo de presentar eventos con respecto a aquellos con relación E/e < 8 (OR: 25,91; IC95%: 1,24-59,28; p=0,03)
Conclusiones: En la evaluación de la función diastólica en pacientes con IMCEST mediante ecocardiograma transtorácico, los cocientes E/e, E/Vp y S/D mostraron diferencias significativas en el seguimiento a 6 meses. La relación E/e constituye un importante predictor de riesgo.
Palabras claves: infarto agudo del miocardio, disfunción diastólica, ecocardiograma.
Abstract
Introduction: Left ventricular diastolic properties are altered in infarcted myocardium. Various methods have been employed for its evaluation. Doppler echocardiography has the advantage of being noninvasive, lower cost and with certain efficacy compared to other procedures.
Objective: To evaluate echocardiographic parameters of diastolic dysfunction as a prognostic indicator in patients with acute myocardial infarction with ST-segment elevation (STEMI).
Methods: An Analytical and prospective study was conducted. 30 patients admitted to the cardiology department of the Southern General Hospital of Maracaibo diagnosed with STEMI were studied. Transthoracic echocardiography was performed the first 72 hours and repeated after 6 months. According to the occurrence of events (angina / reinfarction, heart failure, malignant arrhythmia or death) patients were separated into two groups: group 1, patients without events and group 2 with events.
Results: Patients with cardiovascular events had an E/e ratio of 11.69 ± 5.7, in patients without events it was 7.39 ± 2.33 (p = 0.010). Furthermore significant differences in the S/D ratio of the flow of the pulmonary veins and E/Vp ratio were observed. Patients with E/e ≥ 8 had 25.91 times more risk of events with respect to those with E/e <8 (OR 25.91, 95% CI 1.24 to 59.28; p = 0.03).
Conclusions: Evaluation of diastolic dysfunction in patients with STEMI by transthoracic echocardiography, the E/e ratios, E/Vp and S/D all showed significant differences with control after 6 months. The relationship E/e is an important predictor of risk.
Keywords: myocardial infarction, diastolic dysfunction, echocardiography.
Introducción
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) constituyen la principal causa de mortalidad a nivel mundial, ocurriendo un aproximado del 70% de estas muertes en países en vías de desarrollo1. Este hecho constituye un problema de salud hacia el cual van dirigidos múltiples esfuerzos con el objetivo de disminuir su incidencia, así como para mejorar la calidad de vida de aquellos que la padecen. De este grupo de patologías, el infarto agudo de miocardio (IAM) es la forma más importante y la primera causa cardiovascular de muerte, apuntándose aproximadamente 7 millones de estas a nivel mundial2.
De acuerdo a cifras del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), las ECV, principalmente el IAM, emergen como la principal causa de mortalidad en la población adulta venezolana, tanto en hombres como en mujeres3-5, con importantes repercusiones en la salud pública, y en la calidad de vida de la población ya que constituye la segunda causa de muerte prematura y discapacidad5. El estado Zulia no escapa de dichas estadísticas, ya que en el año 2011 se registraron 4178 muertes causadas por enfermedad coronaria tipo IAM y enfermedad isquémica crónica coronaria3. Debido a estas alarmantes cifras, la salud cardiovascular es un objetivo fundamental de las propuestas de mejoras en Venezuela6.
En el IAM existen diferentes variables que se asocian con mayor riesgo de muerte en la fase temprana y en el seguimiento a largo plazo7. Desde la era pretrombolítica varios estudios han demostrado que, tanto el aumento de los volúmenes ventriculares como la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) son, entre otros, los determinantes de sobrevida más importantes luego de un IAM8. Múltiples mecanismos están detrás de la disrupción en la relajación activa del miocardio luego de que se establece la isquemia miocárdica, iniciando con la necrosis celular, disfunción microvascular, edema intersticial, infiltración de células inmunes y promoción de la fibrogénesis que constituye el paso final de la formación de la cicatriz cardiaca y posterior dilatación ventricular9.
Tras la interrupción del flujo anterógrado en una arteria coronaria, la zona de miocardio irrigada por dicho vaso pierde de inmediato su capacidad para acortarse y realizar trabajo contráctil, lo que se traduce en disfunción sistólica del ventrículo izquierdo (VI). De igual manera las propiedades diastólicas del VI están alteradas en el miocardio infartado. Estos cambios están relacionados con un descenso de la velocidad máxima de disminución de la presión ventricular izquierda, un aumento en la constante de tiempo de descenso de la presión ventricular y un aumento de la presión telediastólica del VI10.
Desde el punto de vista conceptual, es útil considerar el llenado diastólico como un proceso de transporte de la sangre a través de la válvula mitral desde un reservorio (la aurícula izquierda) a otro (el ventrículo izquierdo). Este proceso depende de la creación y el mantenimiento de un gradiente de presión entre ambas cámaras cuya magnitud determina la velocidad del flujo11.
La función diastólica normal puede definirse como el llenado completo y eficaz del VI a presiones fisiológicas. Esto implica que no se necesita una presión auricular izquierda anormalmente alta y que el VI puede llenarse por completo sin un aumento anómalo de la presión12. Así, cuando consideramos una anormalidad en la función diastólica nos referimos a un trastorno en la presión de llenado del VI, es decir, a aquel estado en el que el corazón no es capaz de mantener presiones bajas durante la fase de llenado13.
El estudio de la función ventricular tradicionalmente, se había relacionado con la sístole y se le daba a la diástole solamente un papel pasivo, hasta demostrarse que ésta última era también un proceso activo que consume aproximadamente el 15% de la energía en cada ciclo cardiaco14.
La disfunción diastólica está presente en alrededor de la tercera parte de las causas de insuficiencia cardiaca, por lo que se ha despertado un mayor interés en la evaluación de esta fase del ciclo cardiaco15. Se han empleado varios métodos en la evaluación de la función diastólica: cateterismo cardiaco, ventriculografía isotópica y ecocardiografía doppler. Ésta última tiene la ventaja de que es incruenta, de menor costo y su eficacia es comparable al resto de los procedimientos16.
Con los últimos avances en el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno del IAM, son cada vez menos los pacientes que al ser egresados del hospital presentan una FEVI disminuida; sin embargo, casi la totalidad de ellos presentan una función diastólica alterada, por lo que el estudio de esta última cobra cada día más importancia en la estratificación de riesgo del paciente con IAM17.
Por lo antes expuesto se realizó esta investigación con el objetivo de evaluar los parámetros ecocardiográficos de disfunción diastólica como indicador pronóstico en pacientes con IAM con elevación del segmento ST.
Materiales y métodos
Se realizó una investigación analítica y prospectiva. Para la selección de los pacientes se consideró la población de pacientes que es ingresada al servicio de cardiología del Hospital General del Sur Dr. Pedro Iturbe, ubicado en el Municipio Maracaibo del estado Zulia – Venezuela, en un período de 6 meses correspondiente a la cantidad de 46 pacientes según los datos del servicio de estadísticas del Hospital. Para lo cual se estimó un tamaño de muestra para un nivel de confianza al 95%, 14% de probabilidad que ocurra complicación18 y un error muestral del 7%, obteniéndose una cantidad de 30 casos, por lo tanto se seleccionaron aleatoriamente de acuerdo al ingreso del paciente en el sistema hospitalario hasta obtener la totalidad de casos determinados. Se consideraron a aquellos pacientes con presencia de síntomas y signos sugerentes de coronariopatía y que ingresaron al Servicio de Cardiología con diagnóstico de Síndrome Coronario Agudo: Infarto al miocardio con elevación del segmento ST (IMCEST). Para establecer el diagnóstico se les realizó un electrocardiograma de 12 derivaciones y la determinación de marcadores de lesión miocárdica (troponina T o troponina I) y además que cumpliera con los siguientes criterios de inclusión: a) Primer evento coronario. b) Ausencia de síntomas previos de insuficiencia cardiaca y c) ritmo sinusal. El período de selección de casos se llevó a cabo entre octubre de 2013 y marzo de 2014.
Los pacientes fueron evaluados de forma integral, mediante la realización de historia clínica y realizando el examen físico completo. A cada paciente se le tomó muestra de sangre de vena antecubital, obteniéndose 10 ml en un tubo sin anticoagulante, para la determinación de troponina y perfil lipídico, procedimiento que fue efectuado en el laboratorio del Hospital General del Sur Dr. Pedro Iturbe. Así mismo a cada paciente se le realizó el ecocardiograma transtorácico dentro de las primeras 72 horas posterior al ingreso.
Ecocardiograma
Se utilizó un Ecocardiógrafo Doppler color Vivid 3 Pro General Electric, con transductor de 3 MHz. Con el paciente en decúbito lateral izquierdo se obtuvieron las vistas convencionales: paraesternal (eje largo y ejes cortos), apicales (4 cámaras, 2 cámaras y eje largo) y subxifoidea. Se midió el volumen de fin de diástole (VFD) y el volumen de fin de sístole (VFS) del VI por el método Simpson biplano, en vistas de 4 y 2 cámaras apicales. La fracción de eyección se calculó como: (VFDVFS)/ VFD×100. Se evaluó el score de motilidad parietal con el modelo de 17 segmentos (1 = normal). A partir de la vista paraesternal en eje largo; se midió el diámetro diastólico del VI (DDVI) y el diámetro sistólico del VI (DSVI) según los criterios de la Sociedad Americana de Ecocardiografía19.
Doppler
El flujo mitral se registró desde la vista apical 4 cámaras colocando el volumen de muestra del Doppler pulsado a la altura de los bordes libres de las valvas mitrales en diástole. El Doppler tisular pulsado se realizó colocando el volumen de muestra (8-10 mm de tamaño) en la porción lateral del anillo mitral. El Doppler en modo M color se registró en el tracto de entrada del VI, en vista apical 4 cámaras, con el cursor Doppler paralelo al flujo mitral, midiendo la velocidad de propagación del llenado rápido del VI, a partir del anillo mitral, sobre la pendiente del primer aliasingen la imagen espectral de la onda E mitral. Se efectuaron las siguientes mediciones:
Sobre el flujo mitral: Velocidad pico de la onda E y de la onda A (cm/seg). Relación E/A. Tiempo de desaceleración del llenado rápido del VI (mseg). Duración de la onda A (mseg).
Sobre el Doppler tisular del anillo mitral: Velocidad pico de la onda sistólica (cm/seg). Velocidad pico de las ondas e´ y a´ (cm/seg). Relación E/e´ y cociente e´/a´.
Sobre el Doppler de las venas pulmonares: Duración de la onda A reversa (mseg). Velocidad de las ondas S, D y A reversa (cm/seg). Cociente S/D.Ar – A (mseg).
Sobre el Doppler color y modo M: Velocidad de propagación del llenado rápido ventricular (cm/seg). Relación E/Vp. Con la suma de los datos anteriores se determinó el patrón de llenado del ventrículo izquierdo.
Se realizó el seguimiento a los 6 meses; los datos clínicos se obtuvieron por la evaluación en consulta externa y de eventuales hospitalizaciones. Según la aparición de eventos en el seguimiento (angina/reinfarto, insuficiencia cardíaca, arritmia maligna o muerte) se separaron a los pacientes en dos grupos: grupo 1 (G1) pacientes sin eventos y grupo 2 (G2) pacientes con eventos. Para tal fin se elaboró un instrumento de recolección de datos el cual fue implementado al evaluar al paciente en hospitalización y al momento de la realización del ecocardiograma. Se obtuvo la aprobación por escrito de los pacientes para su participación en este estudio.
Las variables cualitativas se presentaron como frecuencias absolutas y relativas (porcentaje). Para evaluar la distribución normal o no de las variables cuantitativas se utilizó la prueba de Shapiro Wilks. Las variables con distribución normal fueron expresadas como medias con desviaciones estándar (DE). Para comparar las medias entre 2 grupos se utilizó la prueba de T de student. Se construyó un modelo de regresión logística múltiple para la estimación de odds ratio (OR) con sus intervalos de confianza al 95% (IC95%) para eventos cardiovasculares en 6 meses ajustado por: sexo, relación E/e, relación E/Vp, TD de E, relación E/A, velocidad de AR y relación S/D. Se consideraron resultados estadísticamente significativos cuando p<0,05. Los datos obtenidos fueron analizados mediante el paquete Estadístico para las Ciencias Sociales SPSS versión 20, para Windows (IBM, SPSS Inc. Chicago, IL).
Resultados
Características generales de los individuos estudiados
La muestra estuvo conformada por 30 pacientes de los cuales el 33,3% (n=10) correspondió al género femenino y un 66,7% (n=20) al género masculino. La edad promedio fue de 57,80±11,42 años. En la Tabla 1 se representan las características generales de la muestra estudiada, donde el grupo etario más frecuente fue el de 60 años y más con 43,3% (n=13); seguido del grupo de 50 a 59 años con 36,7% (n=11). El antecedente de tabaquismo fue reportado en un 76,7 % (n=23) mientras que el de hipertensión arterial en un 70 % (n=21). El 83,3% de los sujetos presentó dislipidemia y el 43,3% obesidad. La localización electrocardiográfica del infarto de miocardio más frecuente fue la anterior extensa con el 20% (n=6), seguido de la localización anterior y anterolateral (ambas con 16,7%). Al momento del ingreso, el 86,7% de los pacientes presentaron una clasificación Killip Kimball I/IV, mientras que el 10% correspondió al estadio II/IV y el 3,3% al III/IV. Ningún paciente se encontró en estadio IV/IV, Tabla 1.
Comportamiento de los eventos cardiovasculares
La insuficiencia cardíaca fue el evento cardiovascular más frecuente con el 46,7% (n=14) seguido por la angina o reinfarto con el 13,3% (n=4). No se reportaron arritmias graves (fibrilación ventricular o taquicardia ventricular) o muerte cardíaca, Tabla 2. Con respecto a la clasificación funcional de la insuficiencia cardíaca según la NYHA, se observó que el grado II/IV fue el de mayor frecuencia con el 92,9% seguido del grado III/IV con 7,1%. La Tabla 3 muestra la distribución de los eventos cardiovasculares según el patrón ecocardiográfico de función diastólica. Del grupo de pacientes con patrón pseudonormal, el 55,6% presentó eventos, mientras que en aquellos con patrón de relajación alterada el 42,1% presentó eventos, sin existir diferencias estadísticamente significativas. En cuanto al patrón ecocardiográfico de función diastólica, se encontró que un 3,3% (n=1) presentó un patrón normal, un 63,3% (n=19) presentó relajación alterada, mientras que el 30,0% (n=9) correspondió al patrón pseudonormal y un 3,3% (n=1) al patrón restrictivo.
Parámetros de función diastólica según eventos cardiovasculares
Al evaluar el comportamiento de los parámetros de función diastólica se observó que los sujetos con eventos cardiovasculares tuvieron una relación E/e de 11,69±5,71 mientras que los individuos sin eventos 7,39±2,33 con una diferencia estadísticamente significativa de p=0,010. De igual forma se observaron diferencias significativas entre sujetos con y sin eventos cardiovasculares en la relación S/D y la relación E/Vp (con eventos: 2,18±0,59 vs. sin eventos: 1,65±0,45; p=0,010), Tabla 4.
Parámetros de función sistólica según eventos cardiovasculares
En la evaluación de la función sistólica, se observó que el grupo con eventos cardiovasculares presentó valores menores de FEVI (47,17±8,10) al compararlos con el grupo sin eventos (53,89±5,72), mostrando diferencia estadísticamente significativa (p=0,013). En relación al diámetro de fin de sístole y fin de diástole, volumen de fin de sístole y fin de diástole e índice de motilidad, no se encontró diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos, Tabla 4.
Parámetros de función diastólica como predictores de eventos cardiovasculares
En el modelo de regresión logística ajustado por sexo, relación E/e, relación E/Vp, TD de E, relación E/A, velocidad de AR y relación S/D, se observó que la relación E/e fue el parámetro de función diastólica que mostró un riesgo significativo para eventos cardiovasculares, donde los pacientes con relación E/e mayor o igual a 8 presentaron 25,91 veces más riesgo de presentar eventos cardiovasculares con respecto a los sujetos con relación E/e menor a 8 (OR: 25,91; IC95%: 1,24-59,28; p=0,03), Tabla 5.
Discusión
En esta investigación el IMCEST fue más frecuente en el género masculino y según grupo etario en individuos mayores de 60 años, hallazgos análogos a los reportados en otras series20-22. En el género femenino predominó después de los 50 años, probablemente por el papel protector que juegan los estrógenos en la etapa premenopáusica en la mujer23.
En el seguimiento a 6 meses, el evento cardiovascular reportado con mayor frecuencia fue la insuficiencia cardiaca (46,7%) seguido de angina y/o reinfarto (13,3%), similar a lo reportado por Barranco y colaboradores22; esto pudiera explicarse por el hecho de que la cara anterior del ventrículo izquierdo estuvo comprometida en la mayoría de los casos, aunado al hecho de que en el Hospital General del Sur de Maracaibo no se cuenta con laboratorio de hemodinamia para la realización de angioplastia coronaria percutánea primaria que garantice la revascularización oportuna. Como era de esperarse el grupo de pacientes con eventos cardiovaculares presentó valores menores de FEVI (47,17% ± 8,10) al compararlo con el grupo sin eventos (53,8%±5,7), con diferencia estadísticamente significativa (p=0,013).
En relación al patrón ecocardiográfico de función diastólica, sólo el 3,3% presentó un patrón normal, en el 96,7% de los individuos se reportó algún grado de disfunción diastólica. Siendo el patrón de relajación alterada el más frecuente (63,3%), seguido del patrón pseudonormal, equivalente a lo reportado por Lara y colaboradores en un estudio que incluyó 91 pacientes con Síndrome Coronario Agudo, encontrando en los pacientes con IMCEST un patrón de relajación alterada en el 67,6% de los casos20. Tanto en éste estudio como en el citado previamente los pacientes con patrón de relajación normal no presentaron eventos en el seguimiento. Dentro de los pacientes con patrón pseudonormal el 55,6% presentó eventos, mientras que en el caso de alteración de la relajación el 42,1% presentó eventos, sin existir diferencias estadísticamente significativas.
Un meta-análisis realizado por el Grupo de Investigación en Ecocardiografía en IAM que incluyó 12 estudios y 3.739 pacientes, demostró que el patrón restrictivo es un importante predictor de mortalidad tras un infarto, independientemente de la FEVI, el volumen sistólico final, la clase Killip kimbal21,24 y el tratamiento con angioplastia primaria25. En esta investigación solo hubo 1 paciente con patrón restrictivo el cual formó parte del grupo que presentó eventos cardiovasculares. Esto pudiera explicarse porque el seguimiento se realizó hasta 6 meses y quizá sea necesario el seguimiento a largo plazo.
Desde el punto de vista fisiopatológico, la isquemia en el tejido miocárdico ocasiona una disminución significativa de los niveles de ATP, evento que al perdurar en el tiempo conlleva a un detenimiento de procesos fisiológicos de suma importancia en la regulación celular como la actividad de la bomba sodio-potasio (Na+/K+ATPasa), condicionando una acumulación del sodio intracelular con edema. Al ocurrir esto, se aumenta el recambio de iones de sodio por calcio, lo que sumado a la incapacidad de captación de este por el retículo sarcoplásmico (proceso ATP-dependiente), genera aumento de las concentraciones de calcio intracelular. Finalmente, el aumento de este ion intracelular dificulta el desacoplamiento de los filamentos de actina y miosina durante la diástole, y trae como consecuencia alteraciones de la relajación y la disfunción diastólica20.
En pacientes con infarto estudiados dentro de las primeras 72 horas, Barranco y colaboradores reportaron que los cocientes E/Vp y E/e´ mostraron diferencias estadísticamente significativas entre pacientes con eventos y sin eventos en el seguimiento a 16 ± 5 meses22. Igual hallazgo reportó este estudio, aunque el seguimiento se realizó a 6 meses, encontrando adicionalmente diferencia significativa en la relación S/D entre ambos grupos.
Varios estudios han demostrado que el cociente E/e es altamente predictivo de eventos adversos luego de un infarto agudo de miocardio. El cociente E/e se encuentra entre los parámetros ecocardiográficos más reproducibles para estimar la presión media de enclavamiento pulmonar y es el parámetro pronóstico de elección en muchas condiciones cardíacas19.
La relación E/e´ ≥ 15 es un excelente predictor de presión diastólica final del VI elevada y de mortalidad en pacientes post infarto26. En este estudio en el seguimiento a 6 meses no hubo muerte por causa cardiaca pero es importante destacar que en el análisis multivariado ajustado por género, relación E/e, relación E/Vp, TD de E, relación E/A, velocidad de Ar y relación S/D, se observó que la relación E/e ≥ 8 fue el parámetro de función diastólica que mostró un riesgo significativo para eventos cardiovasculares. Como se mencionó previamente una relación E/e´ ≥ 15 se asocia a presión diastólica final elevada y al patrón restrictivo, del cual solo hubo 1 caso en este estudio, por lo que probablemente sea necesario aumentar el número de pacientes y el tiempo de seguimiento; aun así es de resaltar que el solo hecho de existir una relación E/e´ anormal (Valor Normal ≤ 8) en el paciente con IMCEST, indica un aumento del riesgo para la aparición de eventos cardiovasculares en el seguimiento a 6 meses (25,91 veces más riesgo al compararlo con una relación E/e´ < 8).
Ante estos hallazgos se puede afirmar que la insuficiencia cardiaca fue la principal complicación cardiovascular en el seguimiento a 6 meses, lo que puede estar relacionado con el hecho de que la localización del infarto más frecuente fue la anterior extensa, la relación E/é, relación E/Vp y relación S/D mostraron diferencias estadísticamente significativas entre sujetos con eventos y sin eventos cardiovasculares, la relación E/e fue el parámetro de función diastólica que mostró un riesgo significativo para estos eventos, los pacientes con relación E/e ≥ 8 presentaron 25,91 veces más riesgo de presentar eventos cardiovasculares con respecto a los sujetos con relación E/e a <8. La medición ecocardiográfica de los parámetros de función diastólica debe realizarse de forma detallada en todo paciente con IMCEST ya que proporciona información pronostica importante en la evaluación y seguimiento de los mismos, todo esto confiere la importancia de la prevención, se debe educar a la población en cuanto a cambios en el estilo de vida para disminuir los factores de riesgo modificables y prevenir la aparición de eventos isquémicos coronarios, asi como mejorar la dotación de los centros asistenciales públicos para garantizar la revascularización oportuna de los pacientes con IMCEST y evitar complicaciones futuras.
Referencias
1. Benziger CP, Roth GA, Moran AE. The Global Burden of Disease study and the preventable burden of NCD. Global Heart. 2016;11(4):393-397. [ Links ]
2. WHO. The Top Ten Causes of death. Fact sheets 310. 2017. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/. [ Links ]
3. MPPS. Anuario de Mortalidad del Ministerio del Poder Popular para la Salud, 2011. República Bolivariana de Venezuela. 2014. Disponible en: http://www.bvs.gob.ve/anuario/Anuario2011.pdf [ Links ]
4. Granero R, Infante E. Cuatro décadas en la mortalidad por enfermedad isquémica del corazón en Venezuela, 1968 a 2008. Avances Cardiol. 2012;32(2):108-116. [ Links ]
5. Global Burden of Disease Study 2010. Venezuela Global Burden of Disease Study 2010 (GBD 2010). Results 1990-2010. Seattle, United States: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). Disponible en: http://www.healthdata.org/sites/default/files/ files/country_profiles/GBD/ihme_gbd_country_report_venezuela.pdf [ Links ]
6. Medina T, Finizola B, Finizola R, dEmpaire G, García E, Mendoza I. Informe sobre la situación de la salud cardiovascular en la República Bolivariana de Venezuela. 2014-2015. Disponible en: http://www.saber.ula.ve/bitstream/ 123456789/41097/4/Informe_Situacion_Salud_Cardivascular_Venezuela.pdf [ Links ]
7. Cheitlin MD, Armstrong WF, Aurigemma GP, Beller GA, Bierman FZ, Davis JL, et al. ACC/AHA/ASE 2003 guideline update for the clinical application of echocardiography: summary article: a report of the American College of Cardiology/ American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (ACC/AHA/ASE Committee to Update the 1997 Guidelines for the Clinical Application of Echocardiography). J Am Coll Cardiol. 2003;42(5):954-70. [ Links ]
8. Møller JE, Egstrup K, Køber L, Poulsen SH, Nyvad O, Torp-Pedersen C. Prognostic importance of systolic and diastolic function after acute myocardial infarction. Am Heart J. 2003;145(1):147–53. [ Links ]
9. Talman V, Ruskoaho H. Cardiac fibrosis in myocardial infarction-from repair and remodeling to regeneration. Cell Tissue Res. 2016;365(3):563-81. [ Links ]
10. Thune JJ, Solomon SD. Left ventricular diastolic function following myocardial infarction. Curr Heart Fail Rep. 2006;3(4):170-4. [ Links ]
11. Quiñones MA. Evaluation of Left Atrial Function with Strain Imaging: Is it Ready for Prime Time?. Rev Argent Cardiol. 2014;82:85-87. [ Links ]
12. Chung CS, Shmuylovich L, Kovács SJ. What global diastolic function is, what it is not, and how to measure it. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2015;309(9):H1392-406. [ Links ]
13. Zile MR, Brutsaert DL. New concepts in diastolic dysfunction and diastolic heart failure: Part I: diagnosis, prognosis, and measurements of diastolic function. Circulation. 2002;105(11):1387-93. [ Links ]
14. Fernández-Pérez GC, Franco Á, Garcia MA, Corral MC, de la Iglesia JE, Velasco M. Función sistólica del ventrículo izquierdo: cómo comprenderla y analizarla. Radiología. 2014;56(6):505-514. [ Links ]
15. Aurigemma GP, Gaasch WH. Clinical practice. Diastolic heart failure. N Engl J Med. 2004;351(11):1097 – 1105. [ Links ]
16. Lam CS, Han L, Ha JW, Oh JK, Ling LH. The Mitral L wave. A marker of pseudonormal filling and predictor of heart failure in patients with left ventricular hypertrophy. J Am Soc Echocardiogr. 2005;18(4):336–41. [ Links ]
17. Sjöblom J, Muhrbeck J, Witt N, Alam M, Frykman-Kull V. Evolution of left ventricular ejection fraction after acute myocardial infarction: implications for implantable cardioverter-defibrillator eligibility. Circulation. 2014;130(9):743-8. [ Links ]
18. Møller JE, Egstrup K, Køber L, Poulsen SH, Nyvad O, Torp-Pedersen C. Prognostic importance of systolic and diastolic function after acute myocardial infarction. Am Heart J. 2003;145(1):147–53. [ Links ]
19. Nagueh SF, Appleton CP, Gillebert TC, Marino PN, Oh JK, Smiseth OA, Waggoner AD, Flachskampf FA, Pellikka PA, Evangelista A. Recommendations for the evaluation of left ventricular diastolic function by echocardiography. J Am Soc Echocardiogr. 2009;22(2):107-33. [ Links ]
20. Lara N, Acosta F. Disfunción diastólica en el infarto agudo de miocardio. Cor- Salud. 2010;2(2):90-101. [ Links ]
21. Meta-Analysis Research Group in Echocardiography (MeRGE) AMI Collaborators, Møller JE, Whalley GA, Dini FL, Doughty RN, Gamble GD, et al. Independent prognostic importance of a restrictive left ventricular filling pattern after myocardial infarction: an individual patient meta-analysis: Meta-Analysis Research Group in Echocardiography acute myocardial infarction. Circulation. 2008;117(20):2591-2598. [ Links ]
22. Barranco M., Migliore R., Adaniya M., Luna P., Miramont G., Guerrero F., y col. Evaluación de la función diastólica en el infarto agudo de miocardio. Relación con el seguimiento alejado. Rev. argent. Cardiol 2007;75(5). [ Links ]
23. Yang XP, Reckelhoff JF. Estrogen, hormonal replacement therapy and cardiovascular disease. Curr Opin Nephrol Hypertens. 2011;20(2):133-8. [ Links ]
24. Poulsen SH, Jensen SE, Møller JE, Egstrup K. Prognostic value of left ventricular diastolic function and association with heart rate variability after a first acute myocardial infarction. Heart. 2011; 86(4):376-380. [ Links ]
25. Cerisano G, Bolognese L, Buonamici P, Valenti R, Carrabba N, Dovellini EV, et al. Prognostic Implications of restrictive left ventricular filling in reperfused anterior acute myocardial infarction. J Am CollCardiol. 2011;37(3):793–799. [ Links ]
26. Hillis GS, Moller JE, Pellikka PA, Gersh BJ, Wright RS, Ommen SR, et al. Noninvasive estimation of left ventricular filling presure by E/e is a powerful predictor of survival after acute myocardial infarction. J Am CollCardiol 2004;43:360-7. [ Links ]