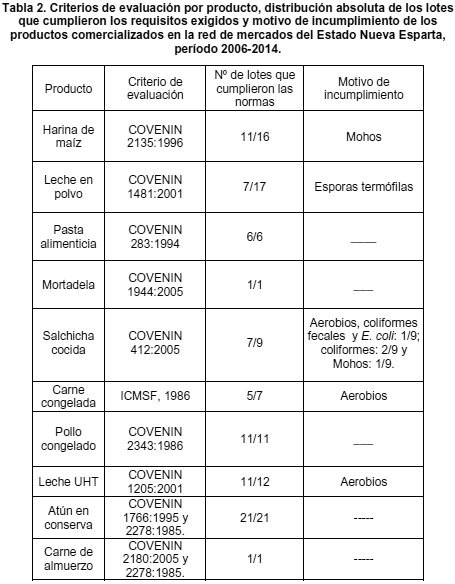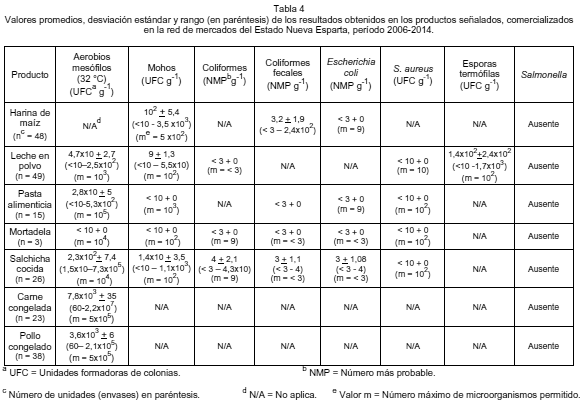Revista del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel
versión impresa ISSN 0798-0477
INHRR vol.46 no.1-2 Caracas dic. 2015
Cumplimiento de normas microbiológicas en productos alimenticios comercializados en la Red de Mercados de Alimentos del estado Nueva Esparta, Venezuela (período 2006-2014).
Compliance of microbiological norms in food products commercialized in the markets of Nueva Esparta state, Venezuela during the years 2006 to 2014.
María M Iriarte1 y Ninoskar J Figueroa1
1.- Fundación La Salle de Ciencias Naturales, Campus de Margarita. Lab. de Microbiología, Dpto. de Control de Calidad - EDIMAR. Apdo. Postal 144, Porlamar, Edo. Nva. Esparta, 6301, Venezuela. Tel. - Fax (58-295) 2976695. maria.iriarte@fundacionlasalle.org.ve
RESUMEN.
El suministro de suficientes alimentos es prioritario para garantizar la seguridad alimentaria de una población. También es importante corroborar que sean de calidad e inocuos, para que no causen daño al consumirlos cuando se preparen de acuerdo al uso previsto. Esta investigación verifica si 101 lotes (370 unidades de muestra) de alimentos envasados (harina de maíz, leche en polvo, pasta alimenticia, mortadela, salchicha cocida, carne congelada, pollo congelado, leche UHT, atún enlatado y carne de almuerzo) comercializados en el Estado Nueva Esparta durante los años 2006 a 2014, cumplían requisitos microbiológicos indicados por normas venezolanas. Las muestras fueron captadas por Inspectores de Salud Pública (MPPS). Para los análisis se aplicaron procedimientos de normas COVENIN y FONDONORMA. Cumplieron los requisitos considerados todas las muestras de pasta alimenticia, mortadela, pollo congelado, atún en conserva y carne de almuerzo. Sin embargo, dos lotes de leche UHT y otros dos de carne congelada presentaron recuentos de aerobios mesófilos superiores a las estipulaciones en alguna de las unidades analizadas. Por otra parte, tres de los nueve lotes de salchichas cocidas incumplieron alguno de los requisitos con carácter de recomendación, igualmente 5 de los 16 lotes de harina de maíz (recuentos de mohos) y 10 de los 17 de leche en polvo (recuentos de esporas termófilas). Se concluye que estos incumplimientos pudieran estar ocasionados por fallas de control durante la cadena de producción, re-envasado, almacenamiento o comercialización bien sea de materias primas o de productos terminados.
Palabras claves: Control microbiológico de alimentos. Comercialización de alimentos. Mohos. Esporas termófilas. Aerobios mesófilos. Estado Nueva Esparta.
ABSTRACT
Enough food supply is a priority to guarantee the food security of a country´s residents. It is also important to supervise that they are harmless for human consumption. This study verifies if 370 packed foods (corn flour, powdered milk, spaghetti, bologna, frozen meat and chicken, pork sausage, UHT milk, canned tuna and luncheon meat), that belonged to 101 production lots commercialized during the years 2006 to 2014 in Nueva Esparta state (Venezuela), fulfill microbiological specifications indicated by Venezuelan norms. Samples were picked up by public health inspectors. For analysis the COVENIN and FONDONORMA procedures were used. All the spaghetti, bologna, frozen chicken, canned tuna and luncheon meat samples complied with the norms. Nevertheless, two UHT milk´s production lots and other two of frozen meat showed total aerobic plate counts higher than the recommended limits. By the other hand, 9 pork sausage´s production lots failed to fulfill a few norms, just as 5 of 16 corn flour lots (molds counts), and 10 of 17 powdered milk production lots (thermophiles spore counts). In conclusion, the nonfulfillment of norms detected, particularly in corn flour and powdered milk samples, are caused by not performing proper controls during the production chain and commercialization of raw materials or finished products.
Key words: Microbiological control´s food. Foods commercialization. Molds. Thermophiles spore counts. Total plate counts. Nueva Esparta State, Venezuela.
Recibido: 04 de diciembre de 2015 Aprobado: 22 de abril de 2016
INTRODUCCIÓN.
Diariamente se deben consumir alimentos y bebidas que aporten las calorías y nutrientes requeridos para sostener las necesidades básicas del cuerpo humano. Para garantizar su seguridad alimentaria, los consumidores deberían tener a su alcance una variedad de alimentos, no solo al contar con recursos económicos suficientes sino también que puedan adquirirse a precios justos y a una distancia razonable de donde viven. Asimismo es importante que dichos alimentos no supongan un peligro para su salud, es decir, que sean inocuos. Esto último, considerado un requisito básico de la calidad, implica la ausencia, o unos niveles aceptables, de contaminantes, adulterantes, toxinas y cualquier otra sustancia que pueda ser nociva para la salud (1).
Durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación llevada a cabo en 1996, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estableció algunos conceptos básicos acerca de la seguridad alimentaria. En primer lugar, la disponibilidad física de los alimentos para todo el mundo, que dependerá del nivel de producción y de las existencias; el acceso a los alimentos que es garantizado por el diseño de políticas destinadas a alcanzar los objetivos de seguridad alimentaria; el uso de los comestibles, es decir, la manera en que el cuerpo es capaz de aprovechar los distintos nutrientes que le aportan y por último, que la disponibilidad de los comestibles sea periódica, no puntual. En este último caso se hablaría de riesgo nutricional, influenciado por condiciones climáticas o determinados factores económicos (2).
Las autoridades públicas de cada país enfrentan el desafío de diseñar políticas y de crear condiciones adecuadas para garantizar a la población el acceso a alimentos inocuos y nutritivos. La existencia de sistemas nacionales de control de los alimentos es condición esencial para proteger la salud y seguridad de los consumidores (3), para ello se desarrollan determinados controles y normativas que van desde cada una de las etapas de producción hasta la distribución final a los consumidores, debiendo realizar pruebas analíticas que señalen oportunamente si se han utilizado prácticas adecuadas durante su manufactura, comercialización y almacenamiento, de forma tal que sea baja la probabilidad de presentar patógenos.
El objetivo de este trabajo fue verificar si los alimentos comercializados en el Estado Nueva Esparta (Venezuela) durante los años 2006 a 2014, cumplían los requisitos microbiológicos que la normativa venezolana exige para cada uno de los productos investigados.
METODOLOGÍA.
Inspectores de Salud Pública adscritos a Contraloría Sanitaria del Estado Nueva Esparta recogieron durante los años 2006 al 2014, 101 muestras (lotes) de alimentos (370 envases) en la red regional de mercados de alimentos, de acuerdo al Programa de Evaluación Higiénico Sanitaria de Alimentos del Convenio Interinstitucional: Fundación La Salle de Ciencias Naturales – Contraloría Sanitaria del Estado Nueva Esparta y Ministerio del Poder Popular para la Salud. Los tipos de productos alimenticios, lugar donde fueron manufacturados, número de lotes (muestras) y de unidades por lote recibidas en el laboratorio y número total de preparación de muestras para el análisis microbiológico (4); recuento de aerobios mesófilos (5); recuento de mohos (6); recuento de esporas termófilas (7); determinación del número más probable de coliformes, coliformes fecales y Escherichia coli (8), esterilidad comercial (9), determinación de pH (10) y determinación de vacío (11). Igualmente de las normas FONDONORMA: Aislamiento e identificación de Salmonella (12) y aislamiento y recuento de Staphylococcus aureus (13).
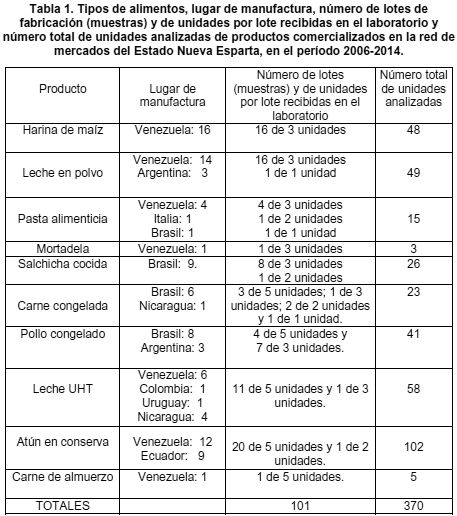
De las muestras analizadas, 54 de las 101 procedían de Venezuela; 24 de Brasil; 9 de Ecuador; 6 de Argentina; 5 de Nicaragua; 1 de Colombia, 1 de Italia y una última de Uruguay.
Para la evaluación de los resultados analíticos de cada uno de los productos se utilizaron los criterios contemplados en las siguientes normas COVENIN: Harina de maíz precocida (14); leche en polvo (15); pastas alimenticias (16); mortadela (17); salchicha cocida (18); pollo beneficiado (19); leche esterilizada (20); atún en conserva (21) y carne de almuerzo (22). Para la carne congelada se consideró el criterio pautado por International Commission on Microbiological Specifications for Foods (23).
Para los lotes con 5 unidades de muestra (n = 5) se utilizaron todos los componentes del criterio (n, c, m y M) y en los casos donde se analizaron una, dos o tres unidades de muestra, la evaluación se hizo considerando el límite mínimo (m) de los criterios microbiológicos recomendados en la norma de cada producto (24).
El tratamiento estadístico de la data se hizo utilizando el Programa Microsoft Excel 1997 y StatgraphicTM de Statistical Graphics Systems Corporation, STSC Inc. (25). Para realizar los cálculos matemáticos, los valores inferiores o superiores al rango de sensibilidad de las pruebas se fijaron de la siguiente forma: 99 en vez de < 100 estimado (UFC g-1); 2,9 en lugar de < 3 (NMP g-1) y 1.101 cuando el resultado fue > 1.100 (NMP g-1). A continuación, se convirtieron en logaritmos base 10.
A los resultados de mohos obtenidos en la harina de maíz y de esporas termófilas en la leche en polvo se les aplicó análisis de ANOVA (una vía) (P = 0,05) con el fin de determinar diferencias significativas entre dichos recuentos y los diferentes fabricantes, años en que fueron evaluadas las muestras y la vida de anaquel restante a partir de la fecha de los análisis. En los casos donde se hallaron diferencias entre medias se aplicaron análisis a posteriori de Rango Múltiple.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
Todas las muestras de pasta alimenticia, mortadela, pollo congelado, atún en conserva y carne de almuerzo (Tablas 2 y 3) cumplieron los valores microbiológicos de referencia. La leche esterilizada (UHT) presentó los menores valores de incumplimiento. Sólo en uno de los 12 lotes evaluados una unidad presentó un recuento de aerobios mesófilos superior al valor m = < 10 UFC 0,1 mL-1, límite que en este caso se contempla sea un número de colonias que presumiblemente provengan del manipuleo normal en el laboratorio durante el análisis (20). En lo que respecta a esta muestra en particular, los controles ambientales realizados en cinco lugares del mesón durante el tiempo transcurrido en el período de apertura y los análisis de cinco unidades de muestra, produjeron recuentos de aerobios que oscilaron de 1 a 11 (UFC 12 minutos-1), inferiores al hallado en la unidad de muestra del producto (30 UFC 0,1ml-1).
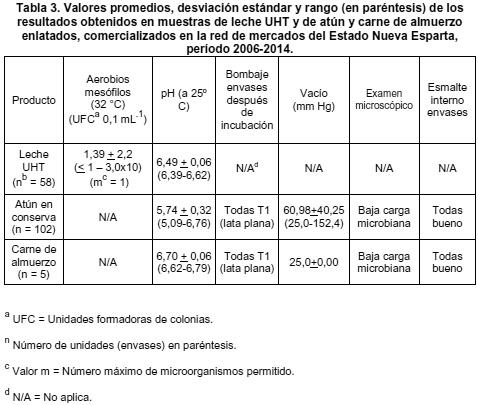
Por otra parte, en 2 de los 7 lotes de carne congelada se hallaron recuentos de aerobios mesófilos superiores al valor m y en otros 2 de los 9 lotes de salchichas cocidas se incumplieron alguno de los requisitos microbiológicos recomendados en la norma respectiva. No se presume que tales recuentos fueran debidos a fallas durante su manufactura en las plantas procesadoras de donde provenían, sino que probablemente estén asociadas a la no integridad de sus respectivos empaques, bien sea por manejo brusco o descuidado en las etapas de post-procesamiento. Cuando las muestras fueron recibidas en el laboratorio se detectó que sus envases plásticos presentaban roturas y así fueron señaladas en los respectivos formularios de certificados de ensayo. Por tanto, es procedente recalcar la importancia que debe darse al adiestramiento del personal que manipula alimentos no solamente al que trabaja directamente con el producto en las plantas procesadoras, sino también al que entra en contacto con envases individuales o cajas en alguna de las etapas de post-producción y cadena de comercialización, con el fin de proteger la integridad de los envases y por ende asegurar la conservación de los alimentos en ellos contenidos.
Respecto a la harina de maíz precocida, en 5 de los 16 lotes de este renglón alimentario se encontraron recuentos de mohos superiores al valor m especificado en norma. Estos resultados contrastan con los reportados por Chavarri y otros (26) en la evaluación que hicieron de recuentos de mohos sobre cuatro presentaciones comerciales de este tipo de harina. Estos autores hallaron contajes que no sobrepasaron las 4,7 x 10 (UFC g-1) cifra inferior al valor (m) de 5,0 x 102 UFC g-1, fijado en la norma (14). En el estudio que se presenta, los recuentos oscilaron entre < 10 est y 3,5 x 103 UFC g-1 (Tabla 4).
Los lotes de harina de maíz estudiados provenían de 5 empresas comerciales y de acuerdo a los resultados de la prueba de ANOVA, los recuentos de mohos fueron significativamente diferentes (P < 0,05) entre ellas y se conformaron tres grupos homogéneos según la prueba a posteriori de rangos múltiples. Destacan los productos analizados de dos de los tres fabricantes evaluados que están radicados en el estado Portuguesa, Venezuela; uno de ellos debido a que en sus harinas de maíz no se detectaron mohos y en el otro, porque de su empresa provenían 4 lotes con recuentos superiores al valor m en alguna de sus tres unidades de muestra analizadas.
Por otra parte, se determinaron diferencias significativas (P < 0,05) entre los recuentos de mohos y los lapsos de años en que se analizaron las muestras. Se configuraron dos grupos, según la prueba a posteriori de rangos múltiples, el primero corresponde al trienio 2009 a 2011, con recuentos más bajos que los obtenidos en los trienios 2006 a 2008 y 2012 al 2014. Por último, no se halló una evidencia significativa (P > 0,05) entre los recuentos de mohos y la vida de anaquel que restaba para cada uno de los lotes de harina de maíz bajo estudio.
La preocupación por la presencia de este grupo de microorganismos en la harina de maíz precocida, radica en que algunas especies producen micotoxinas que representan un peligro latente para la salud humana y aunque su ingestión en dosis pequeñas no produce síntomas clínicos evidentes, con el transcurrir del tiempo puede acarrear graves consecuencias sobre la calidad y durabilidad de la vida (27), en particular sobre la de la población venezolana que basa su nutrición en este renglón alimenticio, pues aun cuando el consumo diario per capita ha disminuido en los últimos meses (28), la ingesta diaria por persona fue de 51,58 g durante el primer semestre 2014.
La presencia de mohos en la harina de maíz suele darse cuando los granos de maíz con que se elabora la harina se contaminan bien sea antes o después de la cosecha, generalmente por una conjunción de factores, entre ellos los daños ocasionados por insectos que facilitan la entrada de las esporas de mohos y provocan un aumento de humedad por presencia de larvas (29). En las zonas de cultivo de maíz las esporas de los mohos suelen ser diseminadas por vientos y lluvias. Los mohos micotoxigénicos involucrados en los alimentos para humanos pertenecen principalmente a tres géneros: Fusarium, Penicillium y Aspergillus (30). Mientras las especies de Fusarium dañan las plantas y producen las micotoxinas antes o inmediatamente después de la cosecha, las correspondientes a Penicillium y Aspergillus se encuentran comúnmente como contaminantes de productos alimenticios durante el secado y posterior almacenamiento, siendo necesaria la adopción de buenas prácticas de agricultura durante las etapas de cultivo, cosecha, transporte, procesamiento y almacenamiento (31), para reducir el riesgo de contaminación por micotoxinas en productos tales como la harina de maíz precocida. Esto es imprescindible si los empresarios del país quieren adecuar sus productos a las exigencias fijadas por organismos internacionales para poder participar en intercambios comerciales, como por ejemplo, con países miembros de Mercosur.
En alusión a la leche en polvo, 10 de los 17 lotes (Tabla 2) presentaron recuentos de esporas termófilas superiores al valor m señalado en la norma venezolana con carácter de recomendación (15). El origen de estos indicadores pudiera estar tanto en los ambientes donde se obtiene la materia prima, por ejemplo en las granjas, alimentos para animales, fallas en limpieza y desinfección de los ambientes de ordeño, así como por no limpiar e higienizar adecuadamente las ubres y pezones de vacas, equipos de ordeño o cisternas utilizadas para transportar la leche a las plantas de procesamiento (32, 33, 34). También pudiera serlo la no aplicación de buenas prácticas higiénicas durante su manufactura (35), pues las esporas termófilas son capaces de vivir en intercambiadores de calor, evaporadores y otros equipos utilizados en industrias lácteas, que típicamente operan entre 45 y 75ºC (35, 36). Desde estos lugares recontaminan la leche con la que entran en contacto debido a las bio-películas que se forman sobre sus superficies de acero inoxidable (33, 37).
Se estima que el origen de las esporas termófilas en los productos considerados en este trabajo, también pudiera ser la no observancia de las normas de buenas prácticas de manufactura en las empresas empacadoras que trasvasaron la leche en polvo importada desde los sacos de papel de unos 25 Kg o más, a los empaques de un kilogramo, para su venta al detal.
Los resultados hallados alertan sobre la necesidad de identificar y corregir las causas de tal incumplimiento (38), pues un número elevado de esporas termófilas podrían tener consecuencias económicas (39). La principal bacteria termófila detectada en productos lácteos pertenece al género de Bacillus (37-40). Las esporas al germinar una vez reconstituida la leche en polvo, en caso de mantenerla en condiciones que les sean favorables, dan como resultado un alto número de bacterias, producción de enzimas, de ácidos y de sabores anormales en el producto (34, 37, 41).
Al aplicar ANOVA (una vía) a los recuentos de esporas termófilas vs las 9 fábricas de leche en polvo instaladas en el país y una en Argentina cuyos productos fueron evaluados en el presente trabajo, se determinaron diferencias significativas (P < 0,05). Después la prueba a posteriori de rango múltiple precisó varios grupos (P < 0,05). De ellos, los promedios más elevados pertenecían a un fabricante establecido en el Edo. Monagas y a otro del Edo. Aragua, mientras que los menores promedios lo presentó un producto lácteo procedente del Distrito Capital.
Igualmente se encontraron evidencias significativas (P < 0,05) entre los recuentos de esporas termófilas y la vida de anaquel que restaba para cada uno de los lotes de leche en polvo evaluados. Como era de esperarse, los productos que contaban con una vida de almacenamiento mayor, ostentaron los recuentos más bajos. También se detectaron diferencias significativas (P < 0,05) entre los recuentos de esporas termófilas y los lapsos de años en que se analizaron las muestras. En este caso, según la prueba a posteriori de rangos múltiples, los lotes evaluados en el trienio 2006 a 2008, fueron estadísticamente diferentes (P < 0,05) a los correspondientes a los otros dos trienios (2009 a 2011 y 2012 a 2014), pues estos últimos presentaron recuentos más bajos que los del primer lapso.
Por lo anteriormente señalado se concluye que no todos los renglones alimentarios comercializados en el estado Nueva Esparta que fueron evaluados durante 2006 a 2014, cumplieron con los requisitos microbiológicos de las normas venezolanas, particularmente los de harina de maíz y leche en polvo. Esto pudiera ser ocasionado por fallas de control durante la cadena de producción o re-envasado, temperaturas de almacenamiento o comercialización tanto de las materias primas como de los productos terminados.
AGRADECIMIENTOS
Nuestro agradecimiento a J. Monente y R. Varela por la corrección del trabajo; al Investigador J. Capelo por su apoyo en la aplicación de los análisis estadísticos y a D. Quiñones por la traducción del Resumen. Especial agradecimiento a los evaluadores anónimos por la lectura crítica y sugerencias al manuscrito. Nota: Esta es la Contribución N° 427 de la Estación de Investigaciones Marinas de Margarita de Fundación La Salle de Ciencias Naturales.
REFERENCIAS
1) Mercado Carmen E. Los ámbitos normativos, la gestión de la calidad y la inocuidad alimentaria: Una visión integral. Agroalimentaria. 2007; 24:119-131. [ Links ]
2) Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Plan de acción de la cumbre mundial sobre la alimentación. 1996. [Datos en Línea] Disponible en: http://www.fao.org/wfs/index_es.htm [Consultado 25 de mayo de 2015]. [ Links ]
3) Arispe I, Tapia MS. Inocuidad y calidad: Requisitos indispensables para la protección de la salud de los consumidores. Agroalimentaria. 2007; 24:105- 118. [ Links ]
4) Norma Venezolana COVENIN 1126-1989. Alimentos. Identificación y preparación de muestras para el análisis microbiológico (1ª. Revisión). Comisión Venezolana de Normas Industriales. Caracas: FONDONORMA; 1989. [ Links ]
5) Norma Venezolana COVENIN 902-1987. Alimentos. Método para recuento de microorganismos aerobios en placas de Petri (1ª. Revisión). Comisión Venezolana de Normas Industriales. Caracas: FONDONORMA; 1987. [ Links ]
6) Norma Venezolana COVENIN 1337-1990. Alimentos. Método para recuento de mohos y levaduras (1ª. Revisión). Comisión Venezolana de Normas Industriales. Caracas: FONDONORMA; 1990. [ Links ]
7) Norma Venezolana COVENIN 2948-1992. Alimentos. Método para recuento de esporas termófilas responsables de acidez plana flat sour. Comisión Venezolana de Normas Industriales. Caracas: FONDONORMA; 1992. [ Links ]
8) Norma Venezolana COVENIN 1104:1996. Determinación del número más probable de coliformes, coliformes fecales y de Escherichia coli (2ª. Revisón). Comisión Venezolana de Normas Industriales. Caracas: FONDONORMA; 1996. [ Links ]
9) Norma Venezolana COVENIN 2278:1985. Alimentos comercialmente estériles. Evaluación de la esterilidad comercial. Comisión Venezolana de Normas Industriales. Caracas: FONDONORMA; 1985. [ Links ]
10) Norma Venezolana COVENIN 1315:1979. Alimentos. Determinación del pH (acidez iónica). Comisión Venezolana de Normas Industriales. Caracas: FONDONORMA; 1979. [ Links ]
11) Norma Venezolana COVENIN 1411:1979. Alimentos. Determinación del vacío. Comisión Venezolana de Normas Industriales. Caracas: FONDONORMA; 1979. [ Links ]
12) Norma Venezolana FONDONORMA 1291:2004 (1ª. Revisión). Aislamiento e identificación de Salmonella en alimentos. Fondo para la Normalización y Certificación de la Calidad. Caracas: FONDONORMA; 2004. [ Links ]
13) Norma Venezolana FONDONORMA 1292:2004 (2ª. Revisión). Aislamiento y recuento de Staphylococcus aureus en alimentos. Fondo para la Normalización y Certificación de la Calidad. Caracas: FONDONORMA; 2004. [ Links ]
14) Norma Venezolana COVENIN 2135:1996. Harina de maíz precocida (3ª. Revisión). Comisión Venezolana de Normas Industriales. Caracas: FONDONORMA; 1996. [ Links ]
15) Norma Venezolana COVENIN 1481:2001. Leche en polvo. (7ª. Revisión). Comisión Venezolana de Normas Industriales. Caracas: FONDONORMA; 2001. [ Links ]
16) Norma Venezolana COVENIN 283:1994. Pastas alimenticias (2ª. Revisión). Comisión Venezolana de Normas Industriales. Caracas: FONDONORMA; 1994. [ Links ]
17) Norma Venezolana COVENIN 1944:2005. Mortadela (3ª. Revisión). Comisión Venezolana de Normas Industriales. Caracas: FONDONORMA; 2005. [ Links ]
18) Norma Venezolana COVENIN 412:2005. Salchicha cocida (3ª. Revisión). Comisión Venezolana de Normas Industriales. Caracas: FONDONORMA; 2005. [ Links ]
19) Norma Venezolana COVENIN 2343:1986. Pollo beneficiado. Comisión Venezolana de Normas Industriales. Caracas: FONDONORMA; 1986. [ Links ]
20) Norma Venezolana COVENIN 1205:2001. Leche esterilizada (3ª. Revisión). Comisión Venezolana de Normas Industriales. Caracas: FONDONORMA; 2001. [ Links ]
21) Norma Venezolana COVENIN 1766:1995. Atún en conserva (3ª. Revisión). Comisión Venezolana de Normas Industriales. Caracas: FONDONORMA; 1995. [ Links ]
22) Norma Venezolana COVENIN 2180:2005. Carne de almuerzo (2ª. Revisión). Comisión Venezolana de Normas Industriales. Caracas: FONDONORMA; 2005. [ Links ]
23) International Commission Microbiological Specifications of Foods (ICMSF). Microorganisms in foods. 2. Sampling for microbiological analysis: Principles and specific applications. 2 ed. Toronto, Canada: University of Toronto Press; 1986. [ Links ]
24) Zea ZA, Ríos de Selgrad M. Evaluación de la calidad microbiológica de los productos cárnicos analizados en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel durante el período 1990-2000. Rev Inst Nac Hig Rafael Rangel. 2004; 35(1):17-24. [ Links ]
25) Statistical Graphics Systems Corporation. User´s guide Statgraphics. Version 6,0. U.S.A.: STSC. Inc; 1992. [ Links ]
26) Chavarri MC, Mazzani-Cardinalis CB, Luzón O, Garrido MJ. Detección de hongos toxigénicos en harinas de maíz precocidas distribuidas en el estado Aragua, Venezuela. Rev Soc Ven Microbiol. 2012; 32: 126-130. [ Links ]
27) Requena F, Saume E, León A. Revisión: Micotoxinas: riesgos y prevención. Zootecnia Trop. 2005; 23(4): 393-410. [ Links ]
28) Instituto Nacional de Estadística (INE). Consumo de alimentos. Informe ESCA. Agosto 2014. [Datos en Línea. Disponible en: http://www.ine.gov.ve/documentos/Social/ConsumodeAlimentos/pdf/informeEsca.pdf. [Consultado 1 de julio de 2015]. [ Links ]
29) Acuña CA, Díaz GJ, Espitia ME. Aflatoxinas en maíz: reporte de caso en la costa atlántica colombiana. Rev Med Vet Zoot. 2005; 52: 156-162. [ Links ]
30) Sweeney MJ, Dobson ADW. Review: Mycotoxin production by Aspergillus, Fusarium and Penicillium species. Int J Food Microbiol. 1998; 43: 141-158. [ Links ]
31) Vieira-Queiroz VA, Oliveira-Alves GL, Pereira da Conceicao RR, Moreira-Guimaraes LJ, Martins-Mendes S, Aquino-Ribeiro PE, Véras da Costa R. Occurrence of fumonisins and zearalenone in maize stored in family farm in Minas Gerais, Brazil. Food Control. 2012; 83-86. [ Links ]
32) Bermúdez J, Sosa M, Olivera J, González M, Reginensi. Importancia de microorganismos termodúricos en la producción de polvos lácteros. Tecnología Láctea Latinoamericana. 2009; 12(58): 42-46. [Datos en Línea] Disponible en: http://www.biblioteca.colanta.com.co/index.php?lyl=autor_see & id=1085 [Consultado 15 de mayo de 2015] [ Links ]
33) Gleeson D, O´Connell A, Jordan K. Review of potential sources and control of themoduric bacteria in bulk-tank milk. Irish J Agr Food Res. 2013; 52: 217-227. [ Links ]
34) Scheldeman P, Pil A, Herman L, De-Vos P, Heyndrickx M. Incidence and diversity of potentially highly heat-resistant spores isolated at dairy farms. Appl Environ Microbiol. 2005; 71(3): 1480-1494. [ Links ]
35) Burgess SA, Lindsay D, Flint SH. Thermophilic bacilli and their importance in dairy processing. Review. Int J Food Microbiol. 2010; 144: 215-225. [ Links ]
36) Scott SA, Brooks JD, Rakonjac J, Walker KMR, Flint SH. The formation of themophilic spores during the manufacture of whole milk powder. Int J Dairy Technol. 2007; 60(2): 109-117. [ Links ]
37) Flint S, Palmer J, Bloemen K, Brooks J, Crawford R. The growth of Bacillus stearothermophilus on stainless steel. J Appl Microbiol. 2001; 90: 151-157. [ Links ]
38) Norma Venezolana COVENIN. 409:1998. Alimentos. Principios generales para el establecimiento de criterios microbiológicos (1ª Revisión). Comisión Venezolana de Normas Industriales. Caracas: FONDONORMA; 1998. [ Links ]
39) Rajput IR, Khaskheli M, Soomro AH, Rajput N, Khaskheli GB. Enumeration of thermoduric and thermophilic spores in commercial repacked milk powder. Pakistan J Nutr. 2009; 8(8): 1196-1198. [ Links ]
40) Ledenbach LH, Marshall RT. Microbiological spoilage of dairy products. Sperber, M.P. Doyle W.H. (eds). En: Compendium of the Microbiological Spoilage of Foods and Beverages. New York: Springer; 2010. p. 41-67. [ Links ]
41) Chen L, Coolbear T, Daniel RM. Characteristics of proteinases and lipases produced by seven Bacillus sp. Isolated from milk powder production lines. Int Dairy J. 2004; 14(6): 495-504. [ Links ]












 uBio
uBio