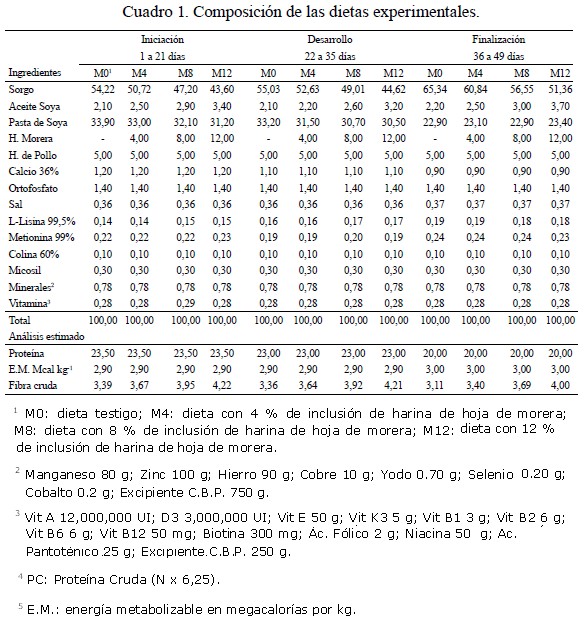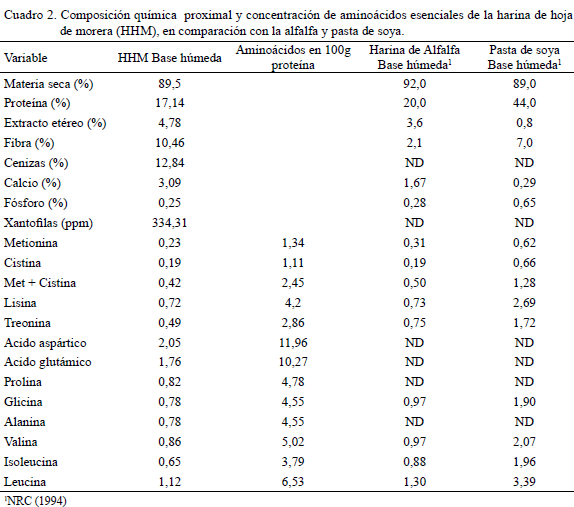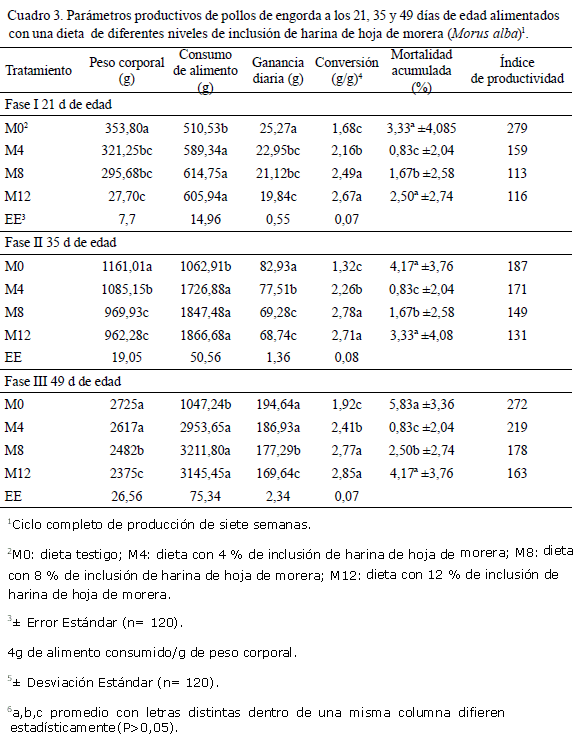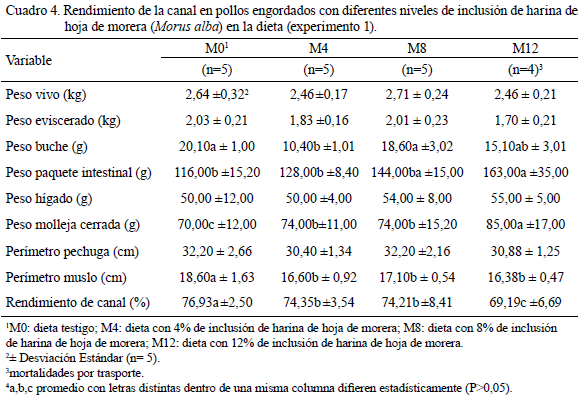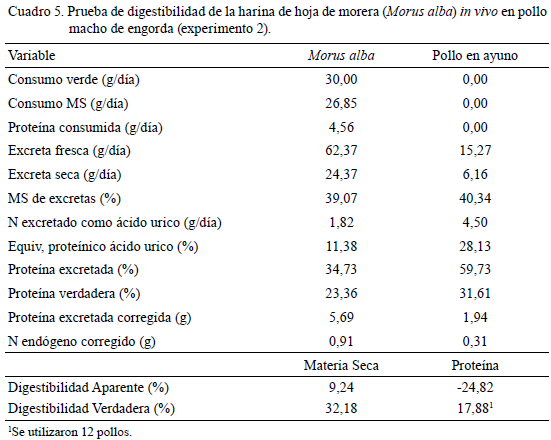Servicios Personalizados
Revista
Articulo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO -
 Accesos
Accesos
Links relacionados
-
 Similares en
SciELO
Similares en
SciELO
Compartir
Zootecnia Tropical
versión impresa ISSN 0798-7269
Zootecnia Trop. v.28 n.4 Maracay dic. 2010
Evaluación de la harina de hoja de morera (Morus alba) en la alimentación de pollos de engorda
Mateo Fabian Itzá Ortiz
1*, Pedro Enrique Lara y Lara2, Miguel Ángel Magaña Magaña2 y José Roberto Sanginés García21Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Instituto de Ciencias Biomédicas - Departamento de Ciencias Veterinarias, Av. Benjamin Franklin #4651, Circuito Pronaf, 32315, Ciudad Juárez, Chihuahua. Tel 52 (656) 688 1825. *Correo electrónico: mitzao@hotmail.com.
2Instituto Tecnológico de Conkal, km 16.3 Carretera Mérida – Motul, Conkal, Yucatán, México. Tel: 52 (999) 912-4133, Fax: 52 (999) 912-4135.
RESUMEN
Con la finalidad de evaluar el efecto de la inclusión de la harina de hoja de morera (HHM) en la dieta para pollos de engorda, se realizaron dos experimentos; en el primero se utilizaron 480 pollitos machos (ISA MPK) de un día de edad los cuales fueron distribuidos al azar en 4 dietas (tratamientos) con base a la inclusión del 4 (M4), 8 (M8) y 12% (M12) de HHM y un testigo (M0), con 6 repeticiones (n= 20). Se observó una disminución lineal (P<0,05) en el peso corporal (49 días) a medida que se incrementó la HHM (2725, 2617, 2482, 2375 g; para M0, M4, M8 y M12, respectivamente) y un efecto cuadrático (P<0,05) en el consumo, siendo el punto de inflexión en M8. El peso del tracto gastrointestinal y molleja cerrada fue mayor (P<0,05) en el tratamiento M12 e intermedio en M8. Tanto el perímetro del muslo como el rendimiento de la canal fueron 11% mayores (P<0,05) en la dieta testigo. El segundo experimento consistió en evaluación de la digestibilidad verdadera (DV) in vivo. La digestibilidad de la HHM fue 32,18% y 17,88%, para la materia seca y proteína, respectivamente. Se concluye que HHM a niveles mayores del 4% afecta negativamente el desarrollo y rendimiento de la canal del pollo de engorda; sin embargo, puede incluirse al 8% en la dieta de pollos mayores de 35 días. La DV de la proteína de la HHM es baja.
Palabras clave: digestibilidad, comportamiento productivo, morera, rendimiento de canal.
Evaluation of mulberry (Morus alba) leaf flour in broiler feeding
ABSTRACT
Two experiments were conducted to evaluate the effect of including mulberry leaf flour (MLF) in broiler feeding. For the first trial 480 male chickens of one day (ISA MPK) were randomly distributed in four treatments with different feeding flour levels 0 (M0), 4 (M4), 8 (M8) and 12% (M12) and six replicates (n= 20). A lineal (P<0,05) decrease in body weight as leaf flour increased was observed (2725, 2617, 2482, 2375 g; in M0, M4, M8 y M12, respectively) and a quadratic effect (P<0,05) in consumption, has be the inflection point on M8. Wherever, the conversion had a similar response to consumption. Gastrointestinal tract and closed gizzard close weight was greater (P<0,05) in chickens with 12% of MLF and intermediate with 8%. Carcass yield was 11 % greater in control group. The second trial consisted in the evaluation of true digestibility (TD) in vivo. The digestibility of MLF was 32,18% and 17,88% to dry matter and crude protein, respectively. We concluded that levels of 4% of MLF negatively affect the growth and carcass yield of the chicken; however it can included at 8% in the diet of chicken over 35 days old. The TD of the protein is low in MLF.
Keywords: digestibility, morera, productive performance, carcass yield.
Recibido: 22/10/10 Aceptado: 07/12/10
INTRODUCCIÓN
En México la avicultura contribuyó en 2008 con 46,7% de la carne en canal, con más de 2,5 millones de toneladas y su aporte tuvo un incremento de 41,4% con respecto al año 2000 (SIAP, 2009), este aumento se debe a la preferencia de la población por la carne de ave, ya que se considera una fuente de proteína económica y de alto valor nutritivo. Por otra parte, el rendimiento productivo de las aves, sean de engorda o postura, está determinado en gran medida por el tipo de alimentación que reciban en las distintas etapas fisiológicas y productivas y, en función de la finalidad zootécnica (Ávila, 1986).
La alimentación de las aves se basa fundamentalmente en el uso de maíz o sorgo como principal fuente de energía y las pastas de semillas de oleaginosas como la soya, materias primas de importación tanto en México como en los diversos países de América Latina. En la actualidad la producción mundial de grano ha disminuido por problemas relacionados con el cambio climático, incremento en el precio de los insumos y presiones ecológicas por el uso de agroquímicos (Savón et al., 2008).
Al mismo tiempo, la oferta de granos destinados a la alimentación animal ha disminuido entre otras causas debido a que la demanda de granos para la alimentación humana muestra un aumento continuo por el crecimiento constante de la población y el uso de los granos para la producción de biocombustibles a través de la fermentación alcohólica del almidón (Shigechi et al., 2004), estos factores han originando alzas en los precios de los granos destinados a la alimentación animal (Virgüez y Chacón, 1998).
Lo anterior repercute directamente sobre los sistemas de producción animal en los países en vía de desarrollo, que han adoptado las tecnologías de los países desarrollados donde la fabricación de alimentos para los animales de granja se realiza con base en granos, en consecuencias se deben reorientar los sistemas de producción hacia sistemas más sustentables, donde el empleo de fuentes alternativas disminuyan la importación de cereales y pastas de oleaginosas, cuyo elevado costo en divisas hace insostenible su adquisición (Rodríguez et al., 1995).
Entre estas posibles alternativas se encuentra la morera (Morus alba) que por las características nutritivas de su follaje con más de 20% de proteína y bajo contenido de fibra detergente neutro (menos de 30%), se ha utilizado en la alimentación animal con excelentes resultados tanto en rumiantes como en no rumiantes (Benavides,1996; Nieves et al., 2004; Araque et al., 2005; Nieves et al., 2006; Ruiz-Sesma et al., 2006; Osorto-Hernández et al., 2007), ya sea en sistemas de corte y acarreo o como bancos de proteína y, su aceptación por parte de los productores se debe entre otros atributos a sus excelentes cualidades nutricionales, adaptación climática, elevado potencial forrajero y gustosidad (Roa et al., 1999; Martín et al., 2000; Noda et al., 2004); existiendo escasa información de su utilización en aves. Con base en lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue evaluar el valor nutritivo de la harina de hoja de morera (HHM) en pollos de engorda durante un ciclo de producción de 49 días.
MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo consistió de dos ensayos, los cuales se realizaron en la granja experimental ubicada a 2 km de Chicxulub Pueblo, Yucatán, México a 21°10N y 89°32O, a 7 m.s.n.m.; el clima es de tipo Aw0, clasificación de Köeppen, modificada por García (1973) con temperatura media anual de 27°C y precipitación anual de 838 a 1128 mm.
Ensayo 1. Crecimiento de pollos de engorda
Se utilizaron 480 pollitos machos de la línea ISA MPK, distribuidos según un diseño completamente al azar en 4 tratamientos con 6 repeticiones considerándose una unidad experimental un grupo de 20 pollos; alojados en corrales de 4 m2 (1 x 4 m). Los tratamientos consistieron en 3 niveles de inclusión de HHM en la dieta al 4, 8 y 12% (M4, M8 y M12, respectivamente) y un testigo 0 % (M0) todas las dietas fueron isocalóricas e isoproteínicas en presentación harina (Cuadro 1).
Las hojas de morera (M. alba) para la elaboración de la harina, fueron colectadas en el cultivar experimental del Instituto Tecnológico de Conkal (ITC), a un edad de 60 días de rebrote; se secaron a la sombra y molieron en un molino de martillo con criba de 4 mm. Una muestra de la harina de hoja de morera HHM fue enviada a los laboratorios acreditados NOVUS división Latinoamérica para el análisis proximal y el amino grama de acuerdo a la metodología propuesta por el AOAC (2000).
Se utilizaron pollitos de 1 día de edad, los cuales se recibieron en instalaciones acondicionadas con equipo de calefacción permitiendo controlar la temperatura a 32°C los primeros 3 días y posteriormente se disminuyó gradualmente, permitiendo el confort de los animales. Así mismo, se contó con un sistema de ventilación automática. El programa de iluminación consistió en 24 h luz la primera semana y un período decreciente de 1 h semanal a partir de la segunda semana, para esto, se utilizaron focos fluorescentes de 13 w. La alimentación se administró a libre acceso con estímulos frecuentes de movimiento de los comederos cada 2,5 h durante el día y entre 2 y 3 veces por la noche. El peso corporal (g), consumo de alimento (g) y conversión alimenticia (consumo de alimento/ ganancia de peso de las aves vivas y muertas; g/g), mortalidad acumulada (%), se evaluaron a los 21, 35 y 49 días de edad. El índice de productividad (IP) se calculó utilizando la ecuación propuesta por Ross (1996).
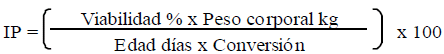
Se determinó la correlación de Pearson y polinomios ortogonales entre el nivel de HHM con respecto al consumo de alimento y peso corporal. El rendimiento de la canal se evaluó al final del ciclo seleccionando aleatoriamente 5 pollos por tratamiento (n= 20); después de un ayuno de 8 horas se identificaron en el tarso derecho y fueron pesados y enviadas a un rastro comercial Tipo Inspección Federal para su sacrificio, posteriormente se determinó: peso vivo (kg), peso eviscerado (kg), peso del buche (g), peso del paquete intestinal (g), hígado (g), peso molleja cerrada (g), perímetro pechuga (cm), perímetro muslos (cm) y rendimiento de la canal (%). Los pesos fueron obtenidos utilizando una báscula digital de 10.000 g y los perímetros con una cinta métrica.Los resultados fueron analizados usando el programa PROC GLM del SAS (SAS, 2001) y cuando se encontró diferencia entre los tratamientos, estas se compararon mediante la prueba de Tukey utilizando un α = 0,05 (Mendenhall, 1994).
Ensayo 2
Digestibilidad de la harina de hoja de morera
La digestibilidad verdadera de la proteína (DVP) y la materia seca (DVMS) fue evaluada seleccionando de forma aleatoria 12 pollos de 42 días de edad con peso promedio de 2,16 ±0,21 kg de un grupo sin consumo previo de HHM; éstos se dividieron en 2 grupos con 6 repeticiones considerándose un pollo como unidad experimental; un grupo recibió 30 g de HHM; el segundo grupo sin HHM (ayuno) sirvió para realizar las correcciones de nitrógeno endógeno mediante la técnica de alimentación forzada (Sibbald, 1976).
Las excretas fueron recolectadas durante 48 h mediante una parrilla ubicada debajo de cada jaula. Posteriormente, fueron secadas en una estufa a 55°C hasta peso constante. Se determinó la digestibilidad de la materia seca y proteína de acuerdo a los métodos descritos en el AOAC (2000) y la fibra detergente neutra (FDN) por la técnica de Van Soest et al. (1991).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Ensayo 1
En el Cuadro 2 se presenta tanto la composición químico proximal como el amino grama de la HHM, haciendo la comparación con la harina de alfalfa y pasta de soya. El contenido de proteína de la HHM (17,14%) es menor a lo encontrado por Benavides (1996) con el 24,4%. Por su parte, Flores et al. (1998) y Omer (1999), mencionan que el contenido de proteína en las hojas de morera depende del aporte de nutrimentos del suelo al momento del corte y principalmente de la disponibilidad de nitrógeno para la planta y esto podría haber afectado el contenido de proteína en las hojas y en consecuencia de la proteína en la HHM. Por otra parte, su composición tanto químico proximal como en la concentración de aminoácidos esenciales es comparable con la harina de alfalfa (NRC, 1994), no así con la pasta de soya, principal fuente de proteína en la formulación de dietas para aves.
El comportamiento productivo de los pollos por etapas del ciclo de engorda se presenta en el Cuadro 3, se pueden observar diferencias entre tratamientos (P<0,05) durante las tres fases de engorda. Los mayores pesos corporales se obtuvieron con M0 (353.80, 1161.01, 2.725 g) y M4 (321.25, 1085.15, 2617 g) a los 21, 35 y 49 días de edad, respectivamente con una respuesta similar (P>0,05). Cabe mencionar que la disminución en el peso tiene un efecto lineal negativo (P<0,05) a medida que se incrementó la HHM.
Mientras que en el consumo de alimento se observó un comportamiento inverso, registrando el menor (P<0,05) consumo (g) el tratamiento M0 con 510.53, 1062.91, 1047.24 g a los 21, 35 y 49 días de edad, respectivamente, con respecto a los tratamientos M4, M8 y M12 durante todo el período experimental. Aquí se observó un efecto cuadrático (P<0,05) siendo el punto de inflexión en M8, en ambos casos, peso corporal y consumo de alimento.
Los pollos son muy susceptibles a la calidad del alimento ofrecido, esto debido a que su metabolismo se ha modificado con base al mejoramiento genético para un rápido crecimiento (NRC, 1994); Además cuando su dieta incluye sustratos voluminosos, se afecta el consumo de nutrientes y se requiere dar un período de adaptación para aumentar su capacidad fermentativa, con lo que se incrementa la disponibilidad de nutrientes y su absorción a nivel intestinal (Maynard et al., 1981; Duke 1997; Hernández et al., 2006); sin embargo, esta absorción se ve limitada debido a las características anatómicas y fisiológicas del tracto digestivo de las aves.
Aunado a lo anterior, la consistencia semilíquida de las excretas sugiere un incremento de la velocidad de pasaje de la fase líquida, lo que también podría favorecer la salida de nutrimentos del tracto digestivo reduciendo la digestibilidad por el incremento en su excreción (Donkoh, 1991; Hien y Hung, 1996).
Cabe mencionar, que dichos resultados se sustentan también por el escaso y deteriorado emplume observado en los pollos con inclusión de morera antes de 21 días, probablemente por la baja disponibilidad en aminoácidos azufrados (metionina y cistina) esenciales en la síntesis de proteína de las plumas (Schaible, 1970), mientras que en la fase de alimentación posterior a los 35 días edad, no se apreciaron diferencias en las características del plumaje en los tratamientos M0, M4 y M8.
Dicho efecto pudo incrementar el consumo de alimento que observó una correlación entre el nivel de inclusión de la HHM con el consumo de alimento R= 0,77 y peso corporal R= -0,70 (P<0,05); factores que influyeron de manera directa sobre la conversión de alimento y el índice de productividad que fue afectado de forma negativa.
Los datos alcanzados permitieron obtener la siguiente ecuación de predicción para consumo de
alimento y peso corporal al incluir la HHM en la dieta:Consumo= 94,86 + 9,78 (X)
Peso corporal= 53,56 - 2,12 (X)
Donde:
X = inclusión de harina de hoja de morera en la
dieta (%).El tratamiento M0 registró el mayor número de muertes (n= 7; 5,84%) durante toda la fase experimental. La muerte por retraso o no viable se observó antes de los 21 días y muerte súbita después de los 35 días la cual estaría asociada al rápido crecimiento del pollo (Panisello, 2005).
El rendimiento de la canal se presenta en el Cuadro 4, se aprecia una diferencia (P<0,05) en el peso de buche. El mismo, tiene poca irrigación y el alimento permanece durante períodos relativamente cortos, lo cual no favorece ni el efecto mecánico ni los procesos de fermentación, que son básicamente los que provocan las alteraciones de longitud o peso (Alvarado, 1996).
El peso del tracto intestinal presentó diferencias (P<0,05) que estuvieron relacionados con la longitud del mismo, originada por el aumento del volumen debido al efecto de la inclusión de fibra en la dieta (Rodríguez et al., 2006) también se observó en el presente estudio al incrementar la inclusión de HHM en la dieta.
La diferencia (P<0,05) en el peso de la molleja cerrada entre tratamientos está relacionado con el efecto de llenado que se produce al incrementar el contenido de FDN de la dieta, debido a que la molleja cumple la función de reducir el tamaño de partícula de la digesta (Rodríguez et al., 2006). Al incrementar el nivel de FDN, la digesta se retiene durante mayor tiempo, mientras que las partículas alcanzan el tamaño requerido para avanzar hacia el intestino delgado; esto aunado al incremento de volumen que se presenta en las dietas fibrosas, lo que puede ocasionar un aumento en el número e intensidad de las contracciones que favorece el desarrollo e hipertrofia del tejido muscular que forma la molleja (Rodríguez et al., 2006), esto último se reflejó en el peso.
El contenido de FDN en la HHM fue 32,48% y sus fracciones de fibra estuvieron constituidas por 25,53% de celulosa, 1.66% de hemicelulosa y 2,65% de lignina, valor diferente de FDN al encontrado por Ramos (2000) y Aguilar (2000), de 23,45% y 40,53%. Se ha encontrado que las dietas con alto contenido de FDN (entre 6,9% y 28,7% en aves), incrementa la velocidad de pasaje a través del tracto digestivo, favoreciendo la eliminación de excretas y por ende de nutrimentos (Bakker et al., 1995) disminuyendo la digestibilidad total de la dieta.
Por su parte, Alvarado (1996) menciona que las aves que consumen elevados niveles de FDN tienen mayor peso del tracto digestivo, lo cual afecta directamente el rendimiento de la canal, ello coincide con los resultados obtenidos, donde M12 tuvo el menor rendimiento de canal que represento 11% menor con respecto a M0 (P<0,05).
Ensayo 2
Los resultados de la digestibilidad aparente y verdadera de la materia seca (DAMS y DVMS, respectivamente) se presentan en el Cuadro 5. El valor de la DVMS de la HHM fue 32,18% de los 4,56 g ingeridos de proteína solamente 0,81 g fueron aprovechados (proteína digestible) por los pollos y 3,75 g fue excretado (proteína no digestible), representando 17,88% de la digestibilidad verdadera de la proteína. De la proteína aportada por la morera en la dieta M4, solamente 0,51% fue digestible; del 8,67% de proteína en M12, solamente 1,53% fue digestible representando el 2,88% como proteína digestible. Lo anterior explica lo observado en el aumento de inclusión de HHM en la dieta, los indicadores productivos sufrieron cambios deprimentes debido a que la baja digestibilidad de la proteína.
Al respecto, Ruiz (1992) demostró que en los pollos la digestibilidad de la celulosa y lignina del girasol, salvado de trigo y avena, es nula; para el caso de la hemicelulosa del salvado de trigo fue baja, y nula para el girasol o avena, bien podría ser un caso similar para morera debido a la baja capacidad de los pollos para digerir las paredes celulares.
CONCLUSIONES
La inclusión de harina de hoja de morera en niveles mayores a 4% afecta negativamente el desarrollo del pollo de engorda; sin embargo, se puede incluir al 8% en la dieta de pollos mayores a 35 días de edad. El rendimiento de la canal disminuye a medida que se incrementa la cantidad de la harina de hoja de morera en la ración. La digestibilidad verdadera de la materia seca y digestibilidad verdadera de la proteína de la harina de hoja de morera son bajas.
AGRADECIMIENTOS
Los autores agradecen al CONACYT su apoyo económico en la realización del presente estudio, a Raúl Reyes (FMVZ-UADY) por su ayuda en el laboratorio de nutrición; también se reconoce a Guadalupe Pámanes, de Avícola del Mayab; Agustín Fernández, Julio Flores Flores, Leonel García de granjas Fernández; y muy especialmente a su director general, Jorge E. Fernández Martín, por las facilidades en la realización del presente trabajo.
LITERATURA CITADA
1. Aguilar M. J. 2000. Evaluación Nutricional de Morera (Morus alba; tesis de maestría). Mérida (Yucatán) México: Instituto Técnico Agropecuario No2. p 140. [ Links ]
2. Alvarado U. E. 1996. Utilización de la fibra en la alimentación del pollo de engorde (tesis de maestría). Mérida (Yucatán) México: Universidad Autónoma de Yucatán. p 189. [ Links ]
3. AOAC, Association of Official Analytical Chemists. 2000. Official Methods of Analysis. 17ma Ed. Association of Official Analytical Chemists. Washington, DC. p 107. [ Links ]
4. Araque H., C. González, S. Pok and J. Ly. 2005. Performance traits of finishing pigs fed mulberry and trichanthera leaf meals. Revista Científica. Universidad del Zulia, Vol XV (6): 517-522. [ Links ]
5. Avila G. E. 1986. Manual de alimentación de las aves. FMVZ-UNAM. [ Links ]
6. Bakker G. C., R. Jongbloed, M. W. Verstegen, A. W. Jongbloed and M. W. Bosch. 1995. Nutrient apparent digestibility and the performance of growing fattening pigs as affected by incremental additions of fat to starch or non starch polysaccharides. Anim. Sci., 60:325:335. [ Links ]
7. Benavides J. E. 1996. Management and utilization of mulberry (Morus alba) for forage in Central America. Agroferesteria en las Americas, 2:27- 30. [ Links ]
8. Donkoh A., C. Atuahene, B. Wilson and D. Adomako. 1991. Chemical compositation of cocoa pod husk and its effect on growth and food efficiency in broiler chicks. Anim. Feed Sci. Technol., 35:161- 169. [ Links ]
9. Duke G. E. 1997. Gastrointestinal physiology and nutrition in wild birds. Proc. Nutr. Soc., 56:1049- 1053. [ Links ]
10. Flores O. I., D. M. Bolivar, J. A. Botero y M. A. Ibrahim. 1998. Parámetros nutricionales de algunas arbóreas leguminosas y no leguminosas con potencial forrajero para la suplementación de rumiantes en el trópico. Livestock Research for Rural Developmet., 10:(1). [ Links ]
11. García E. 1973. Modificación al sistema de clasificación climática de Köeppen. UNAM. México. p 246. [ Links ]
12. Hernández F., V. García, J. Madrid, J. Orengo and P. Catalá. 2006. Effect of formic acid on performance, digestibility, intestinal histomorphology and plasma metabolite levels of broiler chickens. Br. Poult. Sci., 47:50–56. [ Links ]
13. Hien T. Q. and N. D. Hung. 1996. The effect of Leucaena leaf meal on egg quality and growth of broiler chickens. Poult. Sci., 75:296-297. [ Links ]
14. Martín G., F. García, F. Reyes, I. Hernández, T. González y M. Milera. 2000. Estudios agronómicos realizados en Cuba en Morus alba. Pastos y Forrajes. 23. 323-332. [ Links ]
15. Maynard L. A., J. K. Loosli, H. F. Hintz y R. G. Warner. 1981. Nutrición Animal. México. McGranw-Hill. 7 edición. p 640. [ Links ]
16. Mendenhall W. 1994. Introduction to probability and statistics. In: Mendenhall, W.; Beaver, R.J. (Ed.). Introduction to Linear Models and the Design and Analysis of Experiments. Belmont:California, pp 244-251. [ Links ]
17. Nieves D., J. Cordero, O. Terán y C. González. 2004. Aceptabilidad de dietas con niveles crecientes de morera (Morus alba) en conejos destetados. Zootecnia Tropical, 22(2):183-190. [ Links ]
18. Noda Y., G. Pentón y G. Martín. 2004. Comportamiento de nueve variedades de Morus alba (L.) durante la fase de vivero. Pastos y Forrajes, 27(2):131- 138. [ Links ]
19. NRC. 1994. Nutrient Requirements of Poultry. 9th rev. ed. Washington, DC: National Academy Press. p 174. [ Links ]
20. Omer E. A. 1999. Response of wild Egyptian oregano to nitrogen fertilization in sandy soil. Journal of Plant Nutrition, 23:103-114. [ Links ]
21. Osorto- Hernández W. A., P. E. Lara Lara, M. A. Magaña Magaña, A. C. Sierra Vásquez and J. R. Sanginés. 2007. Mulberry (Morus alba), fresh or in the formo f meal, in growing and fattening pigs. Cuban J. Agricul Scie, 41 (1) 49-63. ISSN: 0864-0408. [ Links ]
22. Panisello M. T. 2005. La patología y el medio ambiente en las granjas de broilers. Jornadas Profesionales de Avicultura de Carne, Real Escuela de Avicultura, Valladolid, España del 2 al 27 de abril. 15.1-15.12. [ Links ]
23. Ramos O. S. 2000. Niveles crecientes de nitrógeno y su efecto en el rendimiento del forraje de Morera (Morus alba) tesis de maestría. Mérida (Yucatán) México: Instituto Técnico Agropecuario No2. p 167. [ Links ]
24. Roa M. L., D. Céspedes and J. Muñoz. 1999. Evaluación nutricional de tres especies de árboles forrajeros en bovinos fistulados en el pie de monte llanero. Rev. Acovez., 24:14-18. [ Links ]
25. Rodríguez L., P. Salazar y M. F. Arango. 1995. Lombriz roja californiana y azolla-anabaena como sustituto de la proteína convencional en dietas para pollos de engorde. Livest Res Rural Develop., 7(3):145-149. [ Links ]
26. Rodríguez R., M. Martínez, M. Valdevié y M. Cisneros. 2006. Morfometría del tracto gastrointestinal y sus órganos accesorios en gallinas ponedoras alimentadas con piensos que contienen harina de caña proteica. Revista Cubana de Ciencia Agrícola, 40(3):361-365. [ Links ]
27. Ross B. 1996. Producing quality broiler meat. Sistema de manejo para pollo Ross. Scotland UK. p.85. [ Links ]
28. Ruiz B. 1992. Algunos conceptos de la fibra y su utilización en la nutrición de aves. Avirama, 2:32-42. [ Links ]
29. Ruiz-Sesma D. L., P. E. Lara-Lara, A. C. Sierra- Vásquez, M. A. Magaña-Magaña, E. Aguilar- Urquizo y J. R. Sanginés-García. 2006. Evaluación nutritiva y productiva de ovinos alimentados con heno de Hibiscus rosa-sinensis. Zootecnia Tropical, 24(4):467-482. [ Links ]
30. SAS Institute. 2001. SAS users guide. Statistics. Version 8. SAS Inst., Cary, NC. quality, and elemental removal. J. Environ. Qual., 19:749– 756. [ Links ]
31. Savón L., L. M. Mora, L. E. Dihigo, V. Rodríguez, Y. Rodríguez, I. Scull, Y. Hernández y T. E. Ruiz. 2008. Efectos de la harina de follaje de Tithonia diversifolia en la morfometría del tracto gastrointestinal de cerdos en crecimientoceba. Zootecnia Tropical, 26(3):387-390. [ Links ]
32. Schaible P. J. 1970. Poultry: Feed and Nutrition. USA. The AVI publishing. Company Inc. p. 636. [ Links ]
33. Shigechi H., J. Koh, Y. Fujita, T. Matsumoto, Y. Bito, M. Ueda, E. Satoh, H. Fukuda and A. Kondo. 2004. Direct production of ethanol from raw corn starch via fermentation by use of a novel surface-engineered yeast strain codisplaying glucoamylase and alpha-amylase. Appl. Environ. Microbiol., 70:5037-5040. [ Links ]
34. SIAP-SAGARPA 2009. Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y Alimentación. Estadística pecuaria [en línea]. http://www.sagarpa.gob.mx/siap. Consultado 30 Abr, 2010. [ Links ]
35. Sibbald I. R. 1976. A bioassay for true metabolizable energy in feedstuffs. Poult. Sci., 55:303-308. [ Links ]
36. Van Soest P. J., J. B. Robertson and B. A. Lewis. 1991. Methods for Dietary Fiber, Neutral Detergent Fiber, and Nonstarch Polysaccharides in Relation to Animal Nutrition. J. Dairy Sci., 74:3583-3597. [ Links ]
37. Virgüez G. T. y E. Chacón. 1998. Especies arbustivas y arbóreas nativas de potencial forrajero de las zonas ardidas y semiáridas de Venezuela. In: Memorias del III Taller Internacional Silvopastoril, Matanzas Cuba. pp 18-22. [ Links ]