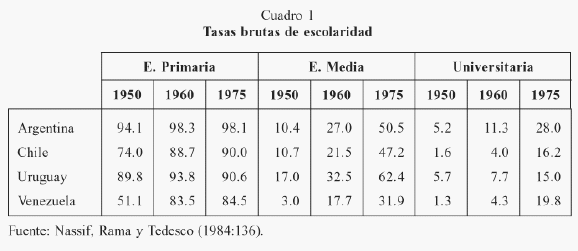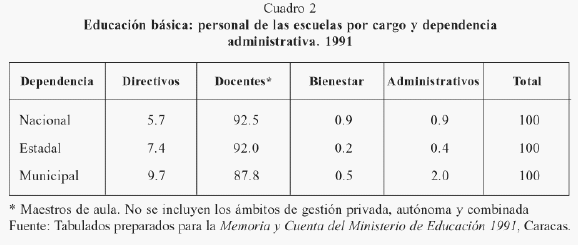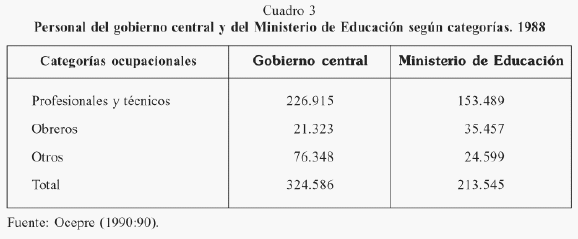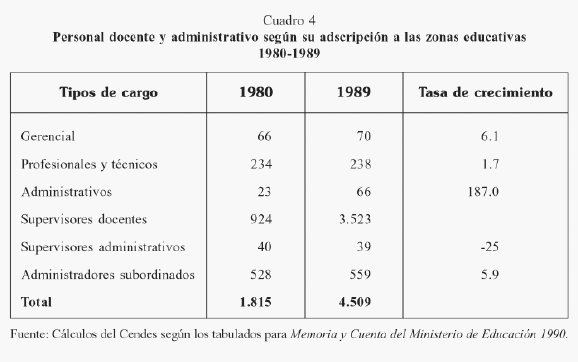Servicios Personalizados
Revista
Articulo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO -
 Accesos
Accesos
Links relacionados
-
 Similares en
SciELO
Similares en
SciELO
Compartir
Cuadernos del Cendes
versión impresa ISSN 1012-2508versión On-line ISSN 2443-468X
CDC v.49 n.49 Caracas ene. 2002
De administración y administradores educativos en Venezuela. Dinámicas de institucionalización y profesionalización de una burocracia *
Ramón Casanova
Sociólogo, UCV (1975). Especialista en Técnicas Avanzadas de Investigación Social Aplicadas a la Educación, CIDE (1987). Candidato a Doctor en Ciencias del Desarrollo, Universidad Complutense, Madrid. Profesor-Investigador del Área Cultural-Educativa del Cendes-UCV.
correo-e: casanovr@camelot.rect.ucv.ve
RESUMEN
Se trata de un estudio sobre la evolución de la burocracia educativa en Venezuela. Registra, con los datos disponibles, un análisis del curso de sus ideologías, programas intelectuales y conflictos. Para ello toma en consideración dos perspectivas: su inserción en la administración del Estado y la dinámica de profesionalización. Argumenta a favor de que sus problemas de desempeño deben ser atribuidos sobre todo a las lógicas de reclutamiento propias del aparato público nacional. Concluye con un análisis preliminar del significado de la burocracia en la actual dinámica política.
Palabras clave
Burocracia educativa / Institucionalización / Profesionalización / Estado / Cambio político
ABSTRACT
It is a study on the evolution of the educational bureaucracy in Venezuela. Registers, with the available data, an analysis of the course of their ideologies, intellectual programs and conflicts. For this takes in consideration two perspectives: their insert in the administration of the State and the dynamics of profesionalization. Argues in favor of that their performance problems should be attributed above all to the own recruitment logic of the national public apparatus. Concludes with a preliminary analysis of the meaning of the bureaucracy in the current political dynamics.
Key words
Educational bureaucracy / Institucionalization / Profesionalization / State / Political change
RECIBIDO: OCTUBRE 2001 APROBADO: ENERO 2002
INTRODUCCIÓN
La intención de este texto es la de contribuir, con la información disponible, a comprender el comportamiento de los administradores educativos en la sin-gular experiencia venezolana de organización de los servicios escolares.
Para ello nos movemos en dos perspectivas complementarias de análisis. Una primera, relacionada con las dinámicas nacionales de institucionalización de la misma administración educativa en el curso de la formación de la buro-cra-cia pública y de la marcha del Estado. La segunda, intentando observar las específicas lógicas de profesionalización que acompañan su evolución como sector de creciente estratificación y de una nada despreciable cultura técnica.
Para cubrir estos propósitos, optamos por hacer una valoración sociológica de las condiciones históricas que pudieran permitirnos mirar las tradiciones administrativas que le son de suyo. Esto, explorándolas desde la tremenda y rá-pida ampliación territorial y social de los servicios, con la consiguiente dife-renciación ocupacional de los administradores; el alcance de las ideologías que le han dado identidad; el papel del campo académico desde el cual han experimentado la profesionalización de su carrera y las corrientes de pensa-miento que han influido en su cultura; la difícil conexión entre política y admi-nistradores en lo que respecta al patrón de lealtades; por último, las formas de contacto con las dinámicas de decisión y los recursos de reconocimiento público.
Con la información evaluada y los análisis realizados, exponemos a lo largo del texto que, tendencialmente, importantes segmentos de los administra-dores han pasado a formar una «élite técnica» de la burocracia pública. Suge-rimos que en ello ha tenido que ver mucho la instalación de un circuito aca-démico de formación y acreditación, decisivo para la circulación de corrien-tes de pensamiento y disciplinas científicas de mucha versatilidad para encarar las complejidades del tipo de gestión de los servicios. Si bien es cierto que sorpren-den la escasa efectividad en el diseño de políticas educativas y los ma-gros resultados en el funcionamiento institucional de la organización, esto más que atribuible a la cultura intelectual de los administradores, debe ser pensado con respecto a la cristalización de «estilos administrativos» del Estado, en una di-námica política que desde siempre tiende a rutinarizar cualquier desempeño.
En la valoración sociológica de estos hechos, concluimos describiendo los comportamientos de los administradores que resultan de la crisis de moder-nización nacional y de las dinámicas irregulares de la reforma del Estado de los años noventa, las cuales, con los intentos de descentralización, complican notablemente la escala de la gestión y la gobernabilidad de los servicios, registrando conflictos que pudiesen ser entendidos, además, como propios de una organización presionada por una transición que es acompañada de abruptos virajes políticos.
En este último orden de ideas, aunque pueda ser aventurado, ciertamente que no pasamos por alto el intenso cambio que ocurre hoy en la sociedad venezolana. Tomando las precauciones debidas y teniendo en cuenta la gran incertidumbre que introduce, intercalamos un comentario en torno al signifi-cado que puede tener para el campo institucional de la burocracia educativa, el nuevo escenario de la transición. En lo que nos interesa, suponemos que alienta un modelo de «remodernización nacional» que le vuelve a otorgar al Es-tado un papel preponderante en el desarrollo y, fiel a esta sensibilidad, concibe a la educación bajo una perspectiva ideológica diferente a la que venía tomando cuerpo en los noventa, estimulada esta última por la visión de las agencias internacionales y su notable liderazgo intelectual en la ola de reformas educativas que circularon y circulan por toda América Latina.
Nos sentiríamos satisfechos si este texto puede dejar abiertas líneas, con al menos algunas pistas sugerentes para el esfuerzo de investigación de problemas escasamente cubiertos hasta ahora por la literatura sobre la organización de la escuela venezolana.
UNA ACOTACIÓN. ADMINISTRADORES Y ETHOS PROFESIONAL
La literatura venezolana en torno al administrador educativo si bien no es tan escasa como pensábamos originalmente, es insuficiente y en buena medida limitada a estudios descriptivos. Por lo general, forma parte de análisis históricos de la evolución de la idea de la educación pública y de la trayectoria de los gremios1. Aunque también de averiguaciones sociológicas sobre la formación de las élites venezolanas en el ciclo democrático abierto en la década de los sesenta (Silva Michelena, 1966), de rastreos dirigidos a evaluar el impacto de su composición y su peso en las iniciativas de descentralización de los años noventa (Casanova y Corredor, 1993); igualmente, de informes estadísticos pre-parados esporádicamente por oficinas gubernamentales (Ocepre, 1990). En todo caso, extrañamos para los propósitos de este texto, el no poder contar con datos actualizados y monografías especializadas.
Sin embargo, éstos y otros estudios que serán citados en su oportunidad, de cualquier manera nos permiten avanzar hipótesis en torno a las condiciones y las consecuencias del tipo particular de estructuración del campo institucional de la burocracia educativa en Venezuela.
Pero antes de aventurarnos en esta empresa, debemos delimitar algunos criterios importantes para acotar los límites desde los cuales debe ser entendida nuestra aproximación al análisis de este tema y valoradas nuestras hipótesis.
Nos interesa indagar fenómenos que difusamente son agrupados en lo que usualmente se designa como un perfil. Para tales tareas y precisando míni-mamente, lo entendemos conceptualmente sobre todo como un ethos profe-sio-nal. Definimos tal ethos como el resultado de lógicas de legitimación, acre-ditación e inserción de los grupos que integran una organización. Y conside-ramos que puede ser observado en las formas de captación laboral, los modos de producción de identidades, los «programas intelectuales» de «valoración racional» de propósitos y los comportamientos -más o menos conflictivos- del espacio institucional que generan estas lógicas2.
Para evaluarlo, esbozamos, pues, algunos rasgos de la organización que le ha sido propia a los servicios escolares venezolanos y que han influido el desenvolvimiento de aquellas lógicas, no perdiendo de vista para el análisis dinámicas estructurales de la sociedad nacional.
Aun con estos criterios de por medio, sin embargo, se hace necesario otra acotación para la averiguación que intentamos, de corte empírico, del campo de los administradores educativos. Para los propósitos de este texto, los entende-mos como el conjunto de categorías que ocupan posiciones políticas y/o téc-nicas diferentes en la dirección y gestión de la organización y que se distri-bu-yen en sus distintos ámbitos territoriales (administración central, estadal, mu-nicipal y distrital).
Sólo que en este trabajo no nos movemos en todos los planos enunciados y dejamos definitivamente algunos de lado. De cualquier manera, buena parte de las observaciones que hacemos corresponden a aquella parte de la bu-rocracia educativa que dirige y gestiona la educación básica, incluyendo, por razones de la altísima unidad administrativa de la organización escolar venezolana, la franja que conduce al sistema de enseñanza en su conjunto.
NOTA SOBRE LO QUE NOS DICE LA EVOLUCIÓN DE LA BUROCRACIA EDUCATIVA Y DE LA ADMINISTRACIÓN ESCOLAR. UN CASO LATINOAMERICANO TARDÍO DE FORMACIÓN DE LA BUROCRACIA
De cualquier manera, la comprensión del ethos del administrador educativo en la perspectiva de los rasgos institucionales que la organización escolar muestra en la actualidad, remite a dos dinámicas abiertas, sobre todo en la década de los sesenta.
La primera tiene que ver con la complejización de los servicios educativos ocurrida con la modernización y la construcción democrática del Estado. Te-niendo en mente antecedentes históricos que tratamos de seguida y que nos permitirán calibrar la magnitud del fenómeno, es alrededor de los años se-sen-ta cuando la cobertura social comenzará a expandirse velozmente; esto, de tal manera, que hacia finales de los años ochenta podríamos hablar, por ejemplo, de una organización que debe gestionar servicios para una población de 3.871.040 alumnos de educación básica y que incluye 182.859 maestros y 15.173 escuelas3.
Pero más, la complejización será más intensa en la medida en que la ex-pansión acelerada de la escolarización coincidirá con importantes innova-ciones, entre ellas precisamente la educación básica, la ampliación de la obli-gatoriedad de seis a nueve años, la reforma de las concepciones pedagó-gicas del currículum. Así, durante los años sesenta y setenta la administración am-pliará las necesidades de experticia e introducirá para cubrirlas nuevas oficinas y agencias a un ritmo también acelerado. Este último hecho producirá, entonces, una fuerte diferenciación de la administración, acompañada de una especia-lización técnica de la burocracia.
La segunda, que será tratada en detalle en el punto correspondiente, se refiere a que en buena medida la complejización de los servicios, en los términos indicados, presionará por calificaciones formalmente acreditadas; esto en mo-mentos en que sucede una renovación de las profesiones educativas, en los cen-tros internacionales de la ciencia y la educación, con la inclusión de nuevos desarrollos disciplinarios y de ofertas de carreras académicas. Así, la presión por calificaciones guardará correspondencia con respuestas actualizadoras de los mismos circuitos de entrenamiento profesional, los cuales, además de in-cluir escuelas universitarias de educación, dispondrán igualmente de estudios avanzados de posgrado y, en consecuencia, de fuentes más complejas de acre-ditación y de reconocimiento social.
Como se quiera, las necesidades desencadenadas por la expansión y las innovaciones implicarán «proyectos de racionalización de la administración», los cuales estarán asociados a las influencias competitivas de comunidades académicas portadoras de «programas intelectuales» rivales, que pugnarán por la definición de los términos de esta racionalización y el control del campo institucional, según las conexiones que establecen -a través de la «colocación» de sus graduados- con las oficinas y agencias de la administración.
Lo importante a destacar es que, sobre todo a partir de la maduración de estas comunidades en la década de los ochenta, los mecanismos de captación de la burocracia estarán más vinculados con afinidades y lealtades provenientes de la identidad que otorga la cultura académica del lugar educativo de procedencia de la burocracia.
UN RASGO HISTÓRICO. DESARROLLO EDUCATIVO CON PREDOMINIO
DE UNA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA
Llegados hasta aquí, conviene, ahora sí, una precisión de suyo importante para especificar el curso de la experiencia venezolana de evolución de la bu-rocracia educativa. Ciertamente que la organización que venimos describien-do es la respuesta «abrupta» a una prolongada dinámica autoritaria -que copará el siglo que recién terminó hasta los años sesenta-, la cual radicalizó políti-camente las fuentes ideológicas de la valoración democrática de la educación.
De cualquier manera, esta radicalización facilitó en buena medida el desmontaje de la educación tradicional de élites, sobre todo a través de la instalación de un sistema nacional de educación pública profundamente centralizado. Impulsado por las ideologías jacobinas del Estado docente, se sostendrá hasta hoy controlando mediante fuertes mecanismos de regulación legal y administrativa la gestión de los servicios, dentro de los cuales el espacio público, por ejemplo, ha manejado siempre alrededor del 80 por ciento de la matrícula de la educación básica4.
Con antecedentes que podríamos remontar a los años treinta, años del final de la larga dictadura gomecista, sus ideólogos fundacionales, formados en el gremialismo magisterial y en abierta confrontación con las corporaciones religiosas, le concederán a la emergencia de una burocracia educativa una importancia decisiva en la creación de una moderna administración que actua-se permitiendo las condiciones de funcionamiento del sistema. En esta línea, ya aun en el mismo régimen de transición de López Contreras, se organiza el Ministerio de Educación Nacional y posteriormente hasta la interrupción militar de los cincuenta se avanza en el diseño de instrumentos legales y de medios de gestión, dentro de los cuales la supervisión será una pieza clave y el magisterio, entrenado en la tradición «normalista» del Pedagógico, que también se origina en esta época, un agente decisivo, responsable por la producción de identidades hacia la legitimidad social de un sistema único de enseñanza5.
Pero será, pues, en los sesenta, con el fin del último ciclo militar, cuando definitivamente se materialice este sistema público, que tendrá fuertes obstáculos de partida: bajas tasas de incorporación, profundos desequilibrios territoriales, déficit importantes de instalaciones y equipamientos, altas expectativas sociales por el acceso y un retraso en el capital técnico.
Este hecho puede evidenciarse de una cierta manera, introduciendo una comparación con respecto a sociedades de «desarrollo educativo temprano». La valoración de las tasas de escolarización, a la vez que deja ver el punto de partida en que se encontraba Venezuela al momento en que los sistemas escolares latinoamericanos entraron en la etapa de «expansión fácil», indica las distancias que tuvo que superar y la velocidad con que lo hizo. figura 1
Y a esta época corresponde de manera destacada la idea de la planificación del desarrollo y la aceptación del planificador como un agente técnico moderno de la burocracia educativa6, en tanto portador de un saber «elabo-rado» para la producción de elecciones «más racionales» en la selección de prioridades y en la asignación de recursos. Ciertamente que el planificador introdujo una experticia decisiva hasta hoy para la administración7, pero también una cultura burocrática que ha influido enormemente a través de la presencia de un cierto tipo de especialistas en las oficinas técnicas que poco a poco fueron asumiendo la responsabilidad de dar cuenta del funcionamiento del aparato público. La idea del plan y de la programación será decisiva para en-carar los retos de una empresa por construir, la cual debía cubrir todos los ám-bitos: desde la construcción de edificaciones, el diseño curricular, las tecnologías instruccionales, la capacitación en servicio, hasta la organización de oficinas de coordinación, de estadísticas, de proyectos, y de ejecución y supervisión.
Más aún en una organización pensada rígidamente alrededor preferentemente de un solo punto de referencia: la ampliación de la cobertura a partir del circuito de escuelas nacionales -gestionado por la administración central-, por lo cual limitará en los hechos el peso de la educación municipal -que experimentará un declive pronunciado hasta hoy-, de la estadal -que se ocupará de la escolaridad residual de segmentos de población, de los bolsones de pobreza urbana y de los grupos campesinos-, y de la privad -que quedará en el comienzo básicamente como un espacio para satisfacer las demandas de estatus de los grupos medios8.
Con todo, el dato más importante es que este tremendo esfuerzo -que combina expansión, reformas educativas, cambios organizacionales de envergadura en un ciclo, insistimos, realmente veloz- es posible por el papel del Estado como dinamizador de procesos modernizadores nacionales, facilitado por la importante capacidad financiera9 que resulta de su vínculo con la acumulación petrolera.
Como se quiera, este peso estructural del Estado en el desarrollo venezolano debe ser tenido en cuenta para entender el comportamiento político e ideo-lógico de la burocracia educativa a lo largo de toda la época de «expansión fácil» de la educación.
Y es que, primero, es alrededor del espacio del Estado en donde se concentrarán buena parte de los juegos del sistema político, siendo los mecanismos «patrimoniales» de reclutamiento y producción de identidades decisivos en la creación de un «espíritu de cuerpo» de la burocracia.
Segundo, buena parte de este «espíritu de cuerpo» estará asociado a formas gremiales de negociación «clientelar», que serán exitosas mediante la presión permanente por la participación, siempre ascendente, en los recursos de la renta petrolera. Verificados en un mejoramiento constante de las condiciones de trabajo y los regímenes laborales, permitirán una gran cohesión de grupo, una fuerza política notable y una baja acción crítica para abordar los desafíos de la modernización del aparato público.
Será precisamente el agotamiento progresivo de aquella capacidad del Estado para sostener este modelo -desde los años ochenta con la crisis de los precios del petróleo- lo que introducirá un campo persistente de comportamientos conflictivos, impulsados, por una parte, por intentos de «congelamiento» del estatus logrado y, por la otra, por la pérdida de una imagen socialmente aceptada y nunca hasta ahora discutida con respecto a «resultados» de su «pro-grama intelectual»: la «validez» de la idea de un sistema público de enseñan-za por la «evidencia» del avance continuo de la cobertura. Ya en estos años entramos en dinámicas de modificación de las relaciones políticas entre burocra-cia y Estado, algunas de las cuales se pueden apreciar en la crítica a las formas de contratación colectiva y en los enjuiciamientos desde la sociedad y el mismo Estado en torno al «fraude» del programa10.
Resumiendo, podríamos decir que las dinámicas de institucionalización a través de las cuales la educación no sólo adquiere importancia como «instrumento democrático» sino que avanza, en cuanto a organización le otorgarán rasgos específicos a los com-portamientos de burocracia educativa. Algunos de esos los definiremos sisté-mi-camente más adelante; pero antes, permítasenos una visión de síntesis de aquellos rasgos de la burocracia según las condiciones históricas en las que evolucionó hasta los años ochenta.
Y diremos sucintamente varias cosas: que es el resultado de un «desarrollo tardío» de la educación que ocurre a partir de los años sesenta, siendo por lo tanto más bien una burocracia relativamente joven, pues, sin desconocer los antecedentes históricos mencionados, realmente toma cuerpo en el coman-do de una organización compleja a partir de estos años, años que por otro lado co-rresponden a los de modernización del Estado11; que su aparición se da en un momento de expansión acelerada de la cobertura, armándose a gran veloci-dad por incorporaciones «aluvionales» de personal, por lo cual cristaliza también aluvionalmente; que por la radicalización temprana de la cohorte de los «maestros fundadores» y por el inmenso papel del Estado en la sociedad venezolana, estará muy próxima a las tradiciones estatistas que valoran la educación en tanto organizador ideológico de la sociedad -tradiciones en las cuales, debemos añadir, los comportamientos de la burocracia serán estimados por más por la efectividad política y menos por su responsabilidad con respecto a los resultados del desempeño; y que será «exitosa» en la medida en que podrá sostener una imagen aceptada de su programa.
ANATOMÍA DE LA BUROCRACIA EDUCATIVA HACIA EL COMIENZO
DE LA DÉCADA DE LOS NOVENTA. EXPLORACIONES DESDE
SU TAMAÑO Y SU COMPOSICIÓN
En las perspectivas que hemos venido trabajando en este texto, sería real-mente importante aproximar, por lo menos, algunas observaciones en torno al tamaño de la burocracia educativa y a rasgos de su composición profesional y su distribución en la misma administración.
Y aunque ciertamente la producción de información estadística en el tema es escasa, esporádica, dispersa y de difícil localización, no obstante algo se puede avanzar, al menos desde los datos que reporta un estudio hecho a co-mienzos de los años noventa (Casanova, Navarro, Jaén y Corredor, 1993). El mismo puede permitir elaborar un panorama -teniendo como «corte» una etapa importante de consolidación de las tendencias que se abren en la década de los sesenta-, para ver en perspectiva las variaciones que registrará la burocracia educativa en los años más intensos de expansión de la escolarización.
Siguiendo las direcciones del estudio mencionado: volumen, composición profesional y distribución en los ámbitos de la administración de los servicios, los análisis sugieren cosas interesantes.
EL SEGMENTO QUE ADMINISTRA EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS:
DIRECTORES Y COORDINADORES
La información indica que para los años ochenta el segmento que gestiona instituciones de educación básica es pequeño, pues apenas 8 por ciento del total de los trabajadores educativos que laboran en las escuelas está dedicado a tareas de dirección y administración; además, sugiere que las escuelas son más bien organizaciones simples, aunque al respecto no podemos pasar por alto algunas hipótesis que se vienen planteando y que sugieren que este hecho está asociado más bien a la alta fragmentación institucional de la educación básica, espacio en el cual lo que tiende a predominar es un tejido de escuelas incompletas, limitadas a seis grados de escolaridad y separadas física y orgánicamente de las instituciones que ofrecen los siguientes grados de la edu-cación básica12.
Mirado el tamaño de este segmento, según el ámbito de la administración al que pertenecen las escuelas, los datos sugieren que no ocurren diferencias, percibiéndose tan sólo un ligero aumento de estas categorías en la educación de gestión municipal y menor en la estadal.
Esbozando interpretaciones con las categorías de clasificación del personal en la que se presenta la información, pudiéramos arriesgar una primera obser-va-ción. El grado más «bajo» de la cadena burocrática de la administración edu-cativa está constituido por un segmento de una organización más bien con escasa diferenciación técnica (la escuela). Vinculado esencialmente a tareas ad-mi-nistrativas simples de control de la ejecución del calendario escolar anual, de supervisión del trabajo de maestros, de planificación de la jornada diaria y de gestión de programas compensatorios, es un segmento débil desde el punto de vista del mecanismo de decisiones, pues buena parte de la gestión depende directamente de la burocracia central.
Habría que añadir que este segmento se regula por mecanismos de ascenso y promoción propios de la reglamentación de la carrera docente de los maestros, los cuales ingresan a esta categoría por antigüedad y méritos académicos13.
De cualquier manera, si consideramos tendencialmente la ley de 1980, los sucesivos proyectos de reglamento del ejercicio de la profesión docente y las presiones por la redefinición del perfil de cargos para directores y supervisores de escuelas, así como las aperturas de los años noventa -que se mantienen en las reformas constitucionales impulsadas por el gobierno actual- para un manejo más descentralizado de las escuelas (con nuevas competencias en la gestión curricular, de recursos y de personal), ciertamente que este segmento experimentará modificaciones importantes en los tipos de tareas administrativas a cubrir y, en consecuencia, en la toma de decisiones.
BUROCRACIA EDUCATIVA Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Por las dinámicas institucionales de la administración educativa que hemos descrito, particularmente las que tocan a la alta centralización de la gestión de los servicios, un análisis del segmento que se coloca en este ámbito resulta necesario para tener pistas de algunas características del funcionamiento de los servicios y del personal que está implicado en la conducción y gestión de los mismos.
Sirviéndonos de la información de estadísticas recopiladas por oficinas gubernamentales para la década de los ochenta (Ocepre, 1990), desgraciada-mente no actualizadas, un primer comentario que se puede hacer es que el he-cho burocrático en Venezuela es un fenómeno concentrado en la administra-ción central del Estado. Así, téngase en cuenta que 43 por ciento de la burocra-cia pública se encuentra en esta década localizada en el gobierno central y que de un total de 961.294 trabajadores del Estado, apenas 14 por ciento correspondía a las burocracias de los gobiernos estadales y 3 por ciento laboraba en las ad-ministraciones municipales. Una necesaria actualización (que debería hacerse) de los datos para los noventa, probablemente nos indicará que si bien la burocracia crece en estos últimos ámbitos, también lo hace en el primero.
Ahora bien, acotando el hecho al significado y el peso de la burocracia educativa en la administración central del Estado, no debe sorprendernos lo que nos indican las cifras, teniendo en cuenta el peso del mismo en la expansión de los servicios y la forma centralizada en que ocurre. De cualquier manera, el cuadro 3, que incluye desagregado por categorías de ocupación, el volumen de la burocracia responsable por la gestión educativa en el Ministerio de Educación deja ver que para el año 1988 la mitad de la burocracia de la administración central ejercía labores en dependencias de este ministerio.
Obviamente, estos datos, además de expresar lógicas de terciarización del empleo en una sociedad de preponderancia del Estado, pueden indicar la co-losal diversificación de tareas administrativas14 ya comentada y la tremenda concentración de los recursos de decisión en este segmento, pero de la misma manera, la consolidación de una capa profesional ligada a las tareas que requieren el manejo de experticia especializada.
Si bien es cierto que el segmento de la alta burocracia representa un porcentaje demasiado estrecho del conjunto de los administradores, no debemos pasar por alto que el segmento técnico -desgraciadamente sin poder desa-gregarlo- tiene un volumen significativo, que por lo demás debiera suponer una cualificación proveniente de una acreditación asociada a una carrera profesional en una parte importante de los administradores educativos. Pero, además, que cumplen roles importantes, si bien no en la toma de decisiones sí en la construcción de éstas.
LA BUROCRACIA EN LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS
El informe mencionado también permite explorar un segmento que de-sempeña tareas de mediación y coordinación entre la burocracia central y la gestión territorial de las escuelas nacionales, el cual tuvo su origen en la descon-centración de la misma administración ocurrida en la década de los setenta, institucionalizándose fuertemente en la organización de los servicios.
La desconcentración, que al mismo tiempo que un medio técnico para enfrentar problemas de la complejización de la red de escuelas nacionales fue una respuesta al mismo crecimiento de la burocracia, produjo oficinas que se extendieron por todo el extenso tejido territorial de los servicios de control centralizado. Con aceptación de la alta burocracia y en el interior de una reforma administrativa del Estado, procuraba un esquema regionalizado de la gestión. Iniciada con la puesta en operación de oficinas en las ciudades capitales de estado, tomaría forma definitiva en las zonas educativas. Y aun cuando el ámbito de competencias que se les asignó resultaría realmente reducido, impli-có la cristalización de un segmento con un papel estratégico para mantener el control centralizado de una maquinaria que, por la escala siempre creciente de los servicios, requería experticias localizadas para controlar, por ejemplo, ciertos ámbitos del reclutamiento del personal y de distribución de recursos.
Dejando las cosas en lo que nos interesa acá, su progresiva instituciona-lización implicará, pues, un segmento medio, que en razón de su papel de «agente» de la administración central constituirá una pieza clave del funcio-namiento técnico y político de una maquinaria administrativa centralizada.
Manteniendo la información en la misma década para la que hacemos el análisis, sugiere los rasgos que señalamos.figura 2
Las cifras ponen en claro un crecimiento del segmento de estas oficinas. Así, en la década pasa de 1.815 a 4.509. Pero, leídos por la evolución de las categorías de los trabajadores que las integran, un hecho significativo desde la composición de la burocracia es el peso del estamento responsable por la supervisión -que de alguna manera indica, pues, lo que hacen estas oficinas. Y es que observadas en la secuencia temporal queda evidente que no se producen variaciones de peso en la capa gerencial ni en el grupo de pro-fesionales y técnicos, los cuales desempeñan tareas de apoyo a la organización de la enseñanza; por el contrario, estas cifras señalan específicamente que la consolidación de estas oficinas tiene que ver con el crecimiento, particularmente del segmento de supervisores.
Dependiendo de análisis más exhaustivos, no obstante podríamos argumentar a favor del profundo significado de este sector de la burocracia en la creación de formas de construcción de identidades, de comportamientos políticos de la burocracia educativa y de modos de operación de la cultura administrativa de los servicios.
EDUCACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LA BUROCRACIA.
LA MADURACIÓN DE UN CIRCUITO ACADÉMICO ENDÓGENO
Con todo, hemos visto -dentro de los límites en que se agrupa la información con respecto a la composición de los distintos segmentos de la burocracia educativa- un ascenso progresivo de categorías técnicas y profesionales, favorecido por la misma complejización de la administración y por regulaciones que estimulan la profesionalización de la carrera.
En este aparte quisiéramos dedicarle un comentario a la educación de la burocracia, puesto que nos parece decisivo para demarcar un aspecto determinante del ethos.
¿De dónde ha salido? ¿Cuáles son los lugares en los que preferentemente han acumulado su experticia? ¿Qué «programas intelectuales» les han servido para justificar sus resultados y el reconocimiento social de su trabajo? ¿Qué han tenido que ver estos lugares en el ensamblaje de identidades y ideologías?
El análisis de algunos datos de la evolución del campo de formación de las carreras de educación, si bien no tan directamente, puede permitirnos algunas inferencias con respecto a la lógica de la profesionalización de los administradores, las fuentes intelectuales de los conocimientos que manejan y las identidades que reivindican.
El hecho importante es que la misma capa de administradores dispone de mecanismos de profesionalización que con el tiempo se han asociado a la maduración de un sistema especializado de educación, que además de la colocación de la enseñanza profesional en las escuelas universitarias, genera un circuito de estudios de posgrado, el cual entre sus logros tiene la endogenización progresiva de la formación avanzada y la creación de núcleos de investigación que a la vez de servir de nexos con los avances internacionales mejora sensiblemente la experticia15.
Con ello, complementariamente, ha tenido la virtud, al menos, de aumentar las expectativas a propósito del valor de las competencias y la acreditación en el espacio institucional de la administración y concretar un engranaje ideológico importante para un sistema de regulación de la carrera.
Y aunque este sistema especializado de educación es antes que nada una respuesta al boom de las carreras de educación por la misma demanda que ocasiona la expansión de la cobertura de los servicios, en menor medida y, también, a demandas del «mercado» burocrático, cosa que se registra en la incorporación de disciplinas y adaptaciones curriculares en las escuelas y de programas de posgrado que tienen, por ejemplo, en la gerencia y la planificación el núcleo de su especialización.
En este escenario es importante no obviar -desde lo que nos interesa- que este sistema favorecerá la modernización de la carrera y de la profesión docente, y la renovación de los sistemas académicos tradicionales de formación.
Y es que en el largo período que comienza en los sesenta, aparecerán nuevas instituciones y otras se renovarán. Los institutos pedagógicos se transformarán en universidades completas -incluyendo estudios de posgrado-, aparecerán institutos, centros y carreras cortas y las escuelas universitarias de educación experimentarán cambios curriculares de magnitud; replanteando a la educación universitaria, entonces, como el corazón de la carrera docente; experimentando por esta vía contactos e intercambios con el circuito internacional; cubriendo espectros de «renovaciones paradigmáticas»; y asociando la carrera docente a las ciencias sociales, campos profesionales emergentes de la educación y conocimientos disciplinarios especializados.
Hoy día, diecisiete universidades ofrecen la carrera de educación, y buena parte de éstas con sedes desconcentradas, que nos permite afirmar que pese a las dificultades ciertas que sufre se trata de una experiencia innovadora. A lo largo de estos años el currículum ha cambiado, incluyendo contenidos en áreas de las disciplinas que tratan los temas de organización. A la vez, la Universidad Nacional Abierta resulta una iniciativa interesante para proveer capacitación en servicio. Una universidad, la Metropolitana, especializa su currículum en la gerencia educativa. Y aparecen campos nuevos como la educación informática.
A ello hay que añadir el intenso desarrollo de las carreras administrativas y de ciencias sociales y la profunda renovación en líneas, como la gerencia de recursos humanos y la administración pública de empresas. Realmente lo destacable es el tremendo desarrollo de las disciplinas de la organización, en buena medida alentada por la modernización del tejido empresarial del complejo industrial público y privado.figura3
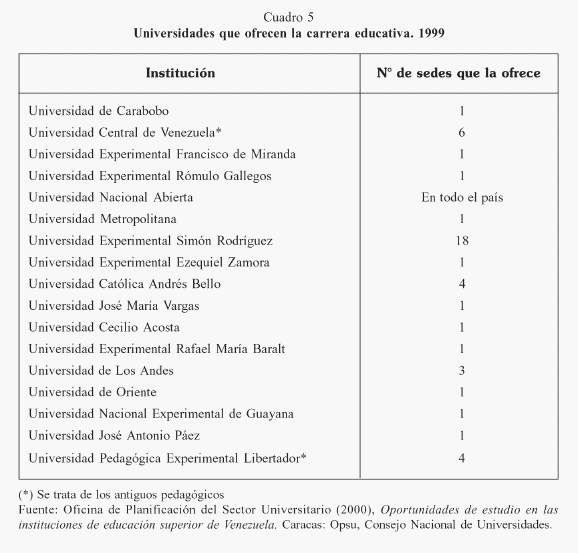
Resumiendo, ciertamente que la carrera educativa crece considerablemente, particularmente desde los tiempos en que la reglamentación de la profesión exige la titulación universitaria. Sólo que en este hecho también tendrá mucho que ver el papel de la carrera en los modelos de oportunidades de acceso a las instituciones de educación superior universitarias y no universitarias de los grupos sociales de menor poder de presión. Siendo relativamente poco costosas y «fáciles» de implementar, funcionarán para satisfacer las expectativas de grupos que han completado las escolaridades medias de las clases populares y sectores de las capas medias que en este período formalizan demandas culturales de reconocimiento y autoafirmación: las mujeres16.
De cualquier manera, las disciplinas nuevas entran y las concepciones de la carrera sufren modificaciones importantes para atender a los desarrollos disciplinarios y ocupacionales de las «ciencias de la educación». Un estudio por hacer del currículum, podría revelarnos que la institucionalización de las profesiones educativas y el peso de éstas en un campo académico y profesional que madura, tiene el particular mérito de operar como un medio institucionalizado de innovación para la profesión educativa.
Además, para ayudar a generar «programas intelectuales» irán creando tradiciones, sobre todo, al incluir las instituciones estudios avanzados y unidades de investigación.
La investigación de este hecho nos parece que debe ser tomada muy en cuenta a futuro, por lo que representa para el estudio del ethos profesional de la burocracia educativa en particular.
Aunque originados (los estudios de posgrado), como en el resto de las profesiones académicas, por el juego de la competencia y el prestigio intra y extraacadémico en las universidades, en las cuales el crecimiento de los profesores a dedicación exclusiva, las influencias culturales de la idea deseable de una «universidad científica» en los enseñantes formados en el exterior, los sistemas de escalafón y la entrada de la investigación con la creación de centros, unidades y proyectos, no sólo tiene que ver con esto.
No se puede negar que en el origen la visibilidad del posgrado para los académicos de las carreras de educación fue un «efecto demostración» del debate acerca de la ciencia y la tecnología en el desarrollo, llevado a cabo, por lo demás, hacia los sesenta, en toda la región y que concluirá con la creación de los Consejos Nacionales de Ciencia y Tecnología y oficinas de fomento y financiamiento que estimulan asociaciones científicas, centros de investigación, publicaciones, institucionalizando de esta manera una red que si bien pequeña alcanzará un gran prestigio y diferenciará, tal vez sin proponérselo, la capa de académicos entre quienes hacen sólo docencia y quienes dedican cada vez más tiempo a la investigación.
En el caso de la educación, como hemos indicado, originalmente las problemáticas de «los recursos humanos para el desarrollo» alentarán la onda con los estudios de planificación para preparar técnicos para las también recién creadas oficinas de planificación educativa (Moncada, 1982). figura 4
Pero, será definitivamente en los setenta cuando las instituciones de posgrado pasen a ser un hecho de las universidades, al menos de algunas sociedades de la región, siendo Venezuela una de ellas. La información sobre estudiantes en países de la región que para el año 1980 tenían un volumen importante de cursantes, deja ver que el circuito venezolano es relevante. Aunque es cierto que se trata de instituciones de tamaño bastante reducido, lo cual sugiere por lo menos dos cosas: que apenas se comienzan a estructurar y que en las décadas previas eran insignificantes.
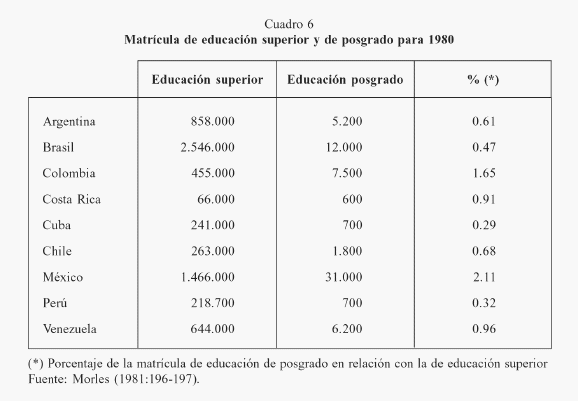
Ahora bien, en una perspectiva general, su institucionalización será definitivamente en los años noventa, cuando el crecimiento consolidará definitivamente sistemas de posgrado relativamente importantes por el volumen de los cursos, la variedad de programas, la cantidad de los estudiantes que incorporan y la desconcentración del tejido de instituciones que los ofrece. Y lo que es aún más estimable: el rápido ascenso de los cursos de maestría y, en menor medida de doctorado, como una pieza importante de esta institucionalización.
Viendo los datos de los noventa salta a la vista un considerable crecimiento de los programas. Para 1995 la región dispone en su conjunto de un circuito de estudios avanzados que engloba un total de 8.615 programas (2.707 son de especialización, 4.437 de maestría y 1.471 de doctorado). En este circuito se alojan 185.393 estudiantes, de los cuales 101.968 hacen sus cursos de maestría y 22.094 integran un selecto grupo de estudiantes de doctorado, representando estos niveles, que se suponen más vinculados a la investigación y a la formación de científicos y especialistas de alto nivel, el 68,6 por ciento de los programas y el 67 por ciento de la matrícula.
De la misma manera, el análisis de la información permite anotar que el esfuerzo de institucionalización ha correspondido fundamentalmente al sector de la enseñanza pública, que concentra el 75,6 por ciento del total y el 76 por ciento de las maestrías y el 88,4 por ciento de los doctorados.
Pero valorar el esfuerzo en la perspectiva global puede resultar engañoso. Mirando solamente el volumen de estudiantes, Brasil y México concentran el 70,9 por ciento, y junto con Argentina, Chile, Colombia, Perú y Venezuela el 98,3 por ciento; mientras que el resto de los países tienen matrículas que van de 100 estudiantes a 2.500. Sólo que, dejando de lado las escalas de poblaciones del tamaño de la brasileña y mexicana, el esfuerzo venezolano es significativo.
De cualquier manera, para aquellos países que experimentaron una mayor expansión, entre ellos Venezuela, la institucionalización de los sistemas de posgrado ha supuesto una fuerte endogenización de la formación de recursos humanos. Esta endogenización, que se corresponde además con una desaceleración de las políticas de formación en el extranjero, viene implicando progresivamente, gracias al peso en los sistemas de posgrado de los cursos de maestría y doctorado, la disponibilidad de una élite de científicos, tecnólogos y especialistas, como se evidencia en el mejoramiento que logran con respecto a los indicadores generales de ciencia y la ampliación del tamaño de las comunidades científicas nacionales (ver Brunner, 1989).
En éstas, los posgrados son un importante punto de generación de innovaciones y de circulación a la ciencia mainstream, de la misma manera que, con todo y las dificultades que se observan desde su misma instalación, de sectores académicos que promueven concepciones innovadoras hacia el interior de las instituciones de enseñanza superior.
En el marco de aquellas tendencias debemos preguntarnos de seguida por el alcance efectivo del crecimiento de los posgrados en educación y por el impacto de la institucionalización en la profesión docente.
Las fuentes de información que hemos venido manejando no nos permiten una evaluación exhaustiva para el conjunto de los países de la región en los años noventa, según la conformación de los sistemas de posgrado nacionales por áreas de conocimiento. Sin embargo, nos podríamos aproximar a ello desde varias perspectivas. Considerando los datos que hemos utilizado para los años setenta, en los cuales los cursos en las profesiones educativas representaban un sector importante del conjunto, podríamos suponer que el peso cuantitativo de éste se ha mantenido. Pero más, en algunos casos, como el venezolano, han recibido mayores estímulos por el efecto de dinámicas adicionales ya mencionadas anteriormente, referidas éstas al valor de las credenciales de posgrado en los mecanismos de ascenso y remuneraciones incorporados en las nuevas reglamentaciones de la carrera docente de los maestros y profesores de educación básica y media17. figura 5
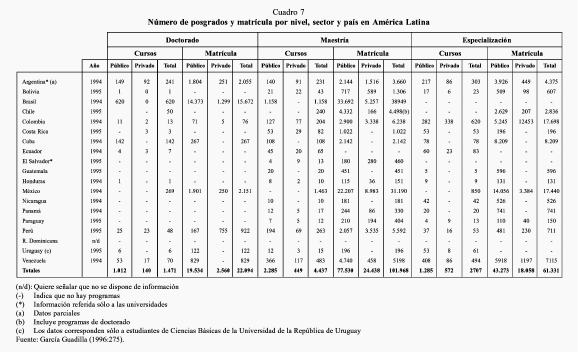
El análisis de la información del caso venezolano para 1994 ofrece detalles del comportamiento de los cursos de posgrado en educación, tanto en lo que respecta al alcance de los cursos de maestría y doctorado como en lo que se refiere a su distribución por instituciones. figura6
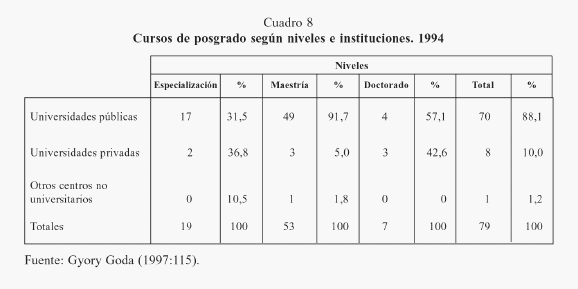
En este caso, se registra igualmente el peso que vienen adquiriendo en los posgrados los cursos de maestría y doctorado, y su extensión al campo de las profesiones educativas, en las cuales el 75,9 por ciento está concentrado en estos niveles. Igualmente, la presencia abultada de las universidades públicas con el 88,1 por ciento del total de los cursos. Ahora bien, datos desagregados de distribución territorial de los programas, procedentes de la misma fuente, indican una desconcentración, puesto que alrededor de la mitad están localizados fuera de la región capital, aunque esta distribución es muy desequilibrada en el resto de las regiones, en las cuales todas menos una, la más próxima a la región capital, no alcanzan cada una el 10 por ciento (Gyory Gorda, 1997:119).
Un estudio de la composición de los cursos -que nos atrevemos a proponer como línea de trabajo para profundizar en los propósitos que alientan la investigación para la cual se prepara este texto-, sin lugar a dudas que revelaría una fuente de desarrollos interesantes para la profesionalización de la burocracia educativa, en la línea de la modernización de la administración de los servicios.
La evaluación de la lista de los cursos y de los planes de estudio, estamos convencidos, pondrían en evidencia evoluciones disciplinarias y profesionales de la carrera docente que expresarían intereses de grupos y segmentos orientados a promover «programas intelectuales» directamente conectados con los campos del desarrollo de la educación y de la planificación y gestión. Pero más, la saludable instauración de influencias competitivas de comunidades portadoras de tradiciones intelectuales rivales en cuanto a la concepción de lo que debe ser el administrador. Tales rivalidades se expresarán en los currículos y en las afinidades con comunidades internacionales, por ejemplo, entre las tradiciones del planificador y las recientes del management, produciéndose, entonces, por esta vía fidelidades para definir el ethos que influirá las ideologías de la burocracia educativa, el dinamismo de las modificaciones de la administración y algunos de los conflictos que le son propios en la década de la reforma de los noventa y en la actualidad.
EL SISTEMA DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LOS ADMINISTRADORES.
UNA APROXIMACIÓN AL FUNCIONAMIENTO
Intentemos ahora ofrecer una idea de síntesis del producto que resulta de esta evolución: un sistema -el sistema de la administración- a través del cual se gobierna y se gestiona la educación.
Como se quiera, la organización de la administración de los servicios y el comportamiento del administrador pudiera caracterizarse como sigue:
1. El campo institucional de los administradores desde el ámbito de las competencias es notablemente complejo y cubre, entre otras cosas, mencionando las más relevantes: la conducción estratégica y la negociación política, la elaboración de planes, el manejo presupuestario, la gestión y supervisión desconcentrada de servicios, el diseño curricular, la investigación para la toma de decisiones, la producción de tecnologías y materiales.
2. De la misma manera, este campo funciona, desde la perspectiva de los «estilos de administración» de los servicios, por la superposición de modos «tradicionales» y «modernos» de comportamiento burocrático. Esta superposición se podría observar al considerar formas de adscripción diferenciadas según la inserción en la gestión central y desconcentrada. Igualmente, por la posición de los segmentos en el esquema ocupacional, según se coloquen en oficinas y posiciones de dirección, planificación y gestión. De la misma manera, de acuerdo con las dinámicas de resistencia y con las distintas categorías y de sus antecedentes educativos, la antigüedad en el sistema y su trayectoria política y profesional.
3. Desde el ángulo de la gobernabilidad del sistema educativo (conducción), el campo se desenvuelve desarticuladamente. Pese a su alta centralización, ocurre una escasa articulación «sistémica» entre las instancias y los momentos de conducción, planificación y gestión, en lo que respecta a la producción de decisiones.
Al respecto sería relevante un estudio más específico de estas dinámicas, seleccionando «casos»: por ejemplo, diseño de políticas y presupuesto, para observar cómo opera y recurriendo para este estudio a modelos de análisis de la elección social (Schick, 1999). Seguro que revelaría comportamientos a propósito de modelos de decisiones complejos, de alta inestabilidad, de actores fuertemente desiguales, de objetivos difuminados, reglas institucionales espúreas18. Modelos que tienen, entonces, problemas de gobernabilidad del tipo de baja oportunidad y mínima efectividad.
Observado el sistema en perspectiva, lo que hemos anotado, claro que guarda relación con la velocidad con que la expansión intensa obliga al desarrollo de la administración. De la pequeña estructura para un servicio igualmente pequeño, en poco más de dos décadas se pasa a un extenso sistema que crece y está sometido a continuos reacomodos técnicos.
El campo de la administración en tanto campo profesional, experimenta especializaciones y nuevos modos institucionales para cubrir tareas que incluyen una planificación más compleja, una magnitud de población escolarizada mucho mayor, una distribución nacional de los servicios con mayores desequilibrios regionales, una desconcentración política de la gestión, una complicación en la gobernabilidad por decisiones que implican, por ejemplo, relaciones interministeriales. Al grupo original reclutado en las élites magisteriales para manejar inicialmente el pequeño sistema, le sucederá un heterogéneo campo profesional de especialistas con fuertes identidades provenientes de valores propios de sus disciplinas y que le otorgan importancia a formas de reconocimiento de su trabajo y de valoración de sus resultados -que provienen de culturas académicas- distintas a las políticas. El rezago en la aceptación de éstas y la proletarización a la que estarán expuestos en los ochenta, introducirán en el campo elementos de «frustración de expectativas» que es necesario estudiar, entre otras cosas, porque pudiera explicar la resistencia del sistema a innovar, la migración de los especialistas hacia otros campos y la pervivencia de facto de reglas de juego tradicionales, factores todos que forman parte de la cultura institucional.
En todo caso, por los momentos debemos registrar que nos encontramos ante un hecho burocrático «heterogéneo», que debe ser pensado en el análisis del curso de la misma institucionalidad pública de América Latina19. Y más, puesto que esta heterogeneidad tiende a acentuarse desde el momento en que los años ochenta y noventa son años de una revisión de los «paradigmas de administración» y del ascenso de programas distintos a los que dominan en toda la época, los cuales encuentran estímulos políticos, condicionantes económicos (recesión y ajuste) e intelectuales para ofrecer «campos de batalla» en el terreno de la reforma del Estado y sus instituciones, incluyendo la educativa20.
Por ser así, podríamos decir que, como óptica para el análisis, resultaría errado un acercamiento a este hecho que suponga la confrontación de la experiencia con un modelo administrativo abstracto -como método de análisis y como situación empírica-, para establecer las condiciones del sistema por el inventario de las «desviaciones». O, también, una aproximación que suponga una evolución lineal del modelo clásico, aspirando a observar las «distancias» que separan a la experiencia con el modelo. Más bien, se debe intentar pensar la conformación del sistema y de la burocracia buscando, precisamente, las zonas de mixtura y superposición21.
De cualquier forma, el sistema de la administración educativa en Venezuela, revela, pues, un rápido crecimiento institucional (cosa que no hay que perder de vista), con una nada despreciable experticia técnica y un potencial de recursos humanos que pueden estimular la innovación. Sin embargo, observamos, eso sí, un desfase entre este hecho y la rigidez que pervive en su funcionamiento, registrable en la escasa modernización tecnológica, en la fragilidad con respecto a su adecuación para abordar tareas de una organización que tendrá que negociar en escenarios con más actores y demandas polarizadas de los usuarios, abrirse a la creciente influencia del intercambio internacional, aceptar el desafío de la revolución de los medios educativos y de la cultura de la información, diseñar respuestas para los problemas pedagógicos de la enseñanza de sectores profundamente depauperados, articularse con las redes de ciencia y tecnología; en fin, comprometer nuevas relaciones y responsabilidades con el desarrollo social.
Desde el punto de vista institucional, si bien el sistema posee patrimonios, éstos deben ser capitalizados: la Oficina de Planificación, el Centro Nacional para la Enseñanza de la Ciencia (Cenamec), el Sistema Nacional de Medición y Evaluación del Aprendizaje, el Centro de Tecnologías Educativas, son algunos de los ejemplos que pueden mencionarse de este patrimonio y que requieren de «redimensiones» para el tipo de tareas anotadas en el párrafo anterior.
UNA HIPÓTESIS SOBRE CAMBIO POLÍTICO, REMODERNIZACIÓN
NACIONAL Y BUROCRACIA EDUCATIVA. NOTA SOBRE EL VIRAJE DEL ESTADO
Pensamos que la importancia del caso venezolano tiene que ver, además, con la perspectiva que introduce un escenario de intensa recomposición política del Estado por un cambio del régimen político. Y es que se trata de una experiencia en la cual todo parece indicar transformaciones en el sistema institucional de los servicios y en el comportamiento de la burocracia educativa. Con todo y el margen de incertidumbre, el cambio de régimen -legitimado en la reforma constitucional-, asigna, entre otras cosas, una importancia decisiva al Estado y a la burocracia pública en la empresa de «remodernización» de la sociedad nacional, estimulando su papel en el crecimiento económico y, al menos inicialmente, una gobernabilidad con lógicas excluyentes de arreglos políticos con una parte importante del sistema anterior de actores.
El escenario venezolano, adquiere, entonces, una fuerte confrontación alrededor de la construcción de la agenda del desarrollo, abriendo «zonas turbulentas» alrededor, por ejemplo, del significado de la democracia.
En lo que nos interesa, el cambio de régimen entraña definiciones de naturaleza diferente a las que fueron propias de las cuatro décadas anteriores y, sobre todo, a las que acompañaron el intento de reforma del Estado en la década de los noventa.
Una de las «zonas turbulentas» es precisamente la de cuál debe ser el diseño democrático de la institución escolar, procediéndose a una revisión crítica de las tesis comunes del liberalismo neoconservador de la «primera generación de reformas», volviéndose al ideario del programa de la escuela pública única, al replanteamiento de los temas de la justicia, ya no tanto desde las «éticas de la equidad», sino de las «filosofías políticas radicales de la igualdad». Ello en el interior de ideologías que le otorgan preeminencia al papel de movilizador político a la educación y al de un Estado más regulador del funcionamiento del sistema escolar y responsable por la garantía de la satisfacción universal de la oferta de servicios; definiendo, entonces, otras perspectivas para la descentralización y con bastante escepticismo con respecto al funcionamiento democrático de un «mercado educativo» determinado por las expectativas de la demanda.
Para el caso de la educación básica, las primeras expresiones -incipientes para entender el curso que tomará en el mediano plazo- lo son la recurrencia a definir la agenda educativa, no en términos de una política educativa ni de una reforma -en el sentido que adquiere lo que Tedesco llama «el nuevo pacto educativo» (Tedesco, 1995)-, sino de un proyecto nacional (Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, 2001), pensado como un poderoso instrumento para vencer los déficit de integración nacional y cohesión política en una sociedad que se viene socialmente dualizando22.
Y la iniciativa de las escuelas bolivarianas apunta en esta dirección. Se quiere, se aspira, nuevamente una escuela integral, de jornada completa, socialmente compensatoria, pero sobre todo, ideológicamente movilizada.
De una cierta manera, estas primeras iniciativas pueden ser comprendidas como una recuperación ideológica de la herencia del Estado docente, que en lo que respecta al comportamiento del magisterio y de la burocracia educativa les vuelve a asignar el papel de «organizador intelectual» en el interior de un sistema público, al menos políticamente «recentralizado».
Aunque es temprano, insistimos, para evaluar hacia el futuro lo que ocurrirá, sí podemos aventurar que al menos en este ciclo gubernamental la burocracia educativa seguirá creciendo y desempeñará un tremendo peso político en la legitimidad de la idea. Ciertamente que nos preocupa que por las mismas condiciones del cambio político, tenderá a funcionar «patrimonialmente», exigida de lealtades indiscutibles.
Y es que un análisis complementario de los instrumentos legales23 que se vienen proponiendo, sin lugar a dudas que deja claro la intención de propiciar a la institución educativa como un movilizador social. Las nociones de escuela comunitaria y de gobierno escolar así lo testimonian. La primera supone la «vuelta» a la vieja aspiración de la escuela como el centro de la vida -política- de la comunidad. La segunda, implica la participación en las decisiones de todos los segmentos que operan en la escuela.
Haremos dos comentarios al respecto.
Desde el punto de vista estrictamente del estado de la organización, las escuelas venezolanas, como lo hemos indicado, son instituciones con tejidos institucionales muy precarios en el conjunto de las instituciones sociales. En sus condiciones actuales, pensamos que de lo que se trata es de la consolidación de una cultura que les permita resolver sus problemas de enseñanza y articular una mínima identidad alrededor de su trabajo. Pedirle más atribuciones de las que pueden cumplir -organizador de la vida comunitaria- puede significar mayor deterioro.
Desde la óptica del diseño de la democracia que se quiere para la sociedad, las ideas entrañan el riesgo de un «recalentamiento» permanente de la institución educativa. En contexto de la alta fragmentación de la arena política, esto supondría problemas de gobernabilidad o la recurrencia simple a mecanismos autoritarios.
De cualquier manera, ambas ideas ameritan hacer la eterna pregunta -que es política y educativa al mismo tiempo: ¿Debe asignársele a la escuela lo que le corresponde a otros espacios de la organización de la vida social?; o más escuetamente, ¿para qué sirve la escuela?
Sea como sea, en este «renacimiento» de la tradición jacobina de la escuela unificada y de la democracia radical, ciertamente que la necesidad de una burocracia centralizada con rasgos patrimoniales es al menos una tentación y una paradoja desde la misma necesidad de legitimación de las nuevas instituciones del Estado. Lo seguro es que será fuertemente resistida por las mismas lógicas de «cerramiento» que suponen en una sociedad que ha complejizado el juego democrático tremendamente.
EL FUNCIONAMIENTO DINÁMICO DEL SISTEMA. CONFLICTOS VIEJOS
Y NUEVOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
Retomando los argumentos que hemos venido exponiendo, con los riesgos de repeticiones, en una mirada dinámica de la administración educativa, pudiéramos aventurar algunas hipótesis de trabajo de los tipos de conflictos más comunes al funcionamiento del sistema que le es propio a la experiencia venezolana, anotando igualmente, algunos que emergen del nuevo escenario.
1. En las capas técnicas y profesionales medias y bajas de la burocracia, conflictos «justificados» en la proletarización y la caída de las condiciones laborales. Vienen tomando la forma de conflictos entre las élites gremiales y el Estado, éstos alrededor de los modos tradicionales de negociación y de afiliación.
En términos históricos, la fuerte influencia al interior del Estado de una poderosa aristocracia gremial, a través del control ejercido sobre la captación del empleo, las regulaciones jurídicas y ciertas áreas de las decisiones en políticas educativas, se encuentra seriamente cuestionada.
Son y continuarán siendo conflictos, entonces, asociados a la recomposición política del escenario gremial. Y aunque corresponden a todo el ciclo de la recesión, es posible que tenderán a agravarse al perder poder en la intensa ofensiva del Estado por desplazar las antiguas élites magisteriales.
2. Conflictos de «competencia» entre oficinas de gobiernos estadales que manejan ahora servicios con mayor autonomía (como consecuencia de las iniciativas de descentralización de los años noventa), al ocurrir una recomposición del cuadro de actores locales. Estos conflictos han venido ocurriendo por la proliferación de agencias y la confrontación entre «viejas» y nuevas, por imponer agendas y planes locales de desarrollo educativo24.
3. Conflictos de rivalidad de capas de administradores ligados a la gestión de servicios locales con la burocracia central, al adelantarse iniciativas de cambio en la idea de descentralización común a la reforma de los años noventa y aparecer fenómenos de «recentralización», con la consecuente pérdida de control en el manejo de decisiones de política -sobre todo presupuestaria.
En todo caso, por ahora, viven fuertes impasses soterrados por una crisis de identidad y por percepciones de su papel y valoraciones de la educación, de la misma manera que según el sistema de posiciones en el que se colocan: los administradores regionales, los supervisores, los planificadores locales.
4. Conflictos entre la burocracia de la administración central de los servicios y «gabinetes» de consultores externos y agencias internacionales, comunes desde la época de la reforma por la recurrencia a la contratación de asesores externos, que supuso una deslegitimación del funcionariado. Diseminado éste en unidades de la administración central, pensamos que por la incertidumbre de su futuro no tiene motivos para hacer el viraje de sus lealtades profesionales, más cuando viene siendo desde comienzos de los noventa objeto de los más despiadados ataques de la opinión pública, y de hecho relegado en actividades que controlaban: hacer los planes, administrar, etc. El asalto al aparato desde afuera por «expertos internacionales» y «consultores independientes», lo hace sentir prescindible técnicamente y oneroso económicamente. Tal vez por ello, viene jugando a la huelga silenciosa. Constituido por capas técnicas, provenientes cada vez más de las escuelas universitarias y con nuevas profesiones del trabajo educativo, han visto «desplazadas» sus posiciones.
5. Conflictos interministeriales por decisiones educativas. Se trata de un conflicto típico del funcionamiento de una burocracia que históricamente ha venido perdiendo poder en terrenos importantes de sus decisiones a favor de otras oficinas ministeriales. El declive para manejar decisiones, variable en un gobierno a otro, pero constante, según la creciente importancia de los gabinetes económicos y de los ministerios de economía y planificación, han alentado y alentarán conflictos importantes, por ejemplo, en el terreno de los criterios de manejo del gasto social y educativo.
6. Conflictos entre oficinas técnicas de la administración por ejercer influencias en la alta burocracia. Siendo tradicionales, todo hace suponer que se mantendrán, según el peso de oficinas y de los técnicos para convertir en «proyectos insignia» las prioridades generales establecidas por el alto gobierno.
Y es que el funcionamiento de la administración siempre ha implicado juegos internos, en los cuales las oficinas cobran relevancia según sus conexiones para imponer ciertos temas en la agenda25.
Pero en esta arena sumamente cargada, que ha ido acumulando zonas turbulentas, el nuevo escenario adiciona aquellos que ocurre en la burocracia alta de la administración educativa, incluyendo el sector gerencial, particularmente por el desplazamiento de liderazgos históricos -antiguos ministros, directores- que mantienen influencia desde la época de los sesenta. La expresión visible es la conformación de «grupos de poder informal» (con presiones por «agrandar» el margen de polarización ideológica de la transición y polarizar el debate por la reforma educativa), los cuales procuran mantener influencia a través de correajes en los medios de comunicación, de antiguas lealtades en la burocracia, de alianzas con un sector de la burocracia descentralizada y con poderosos grupos corporativos de las organizaciones sociales -sobre todo religiosas- que gestionan servicios que tradicionalmente reciben subsidios del Estado y que han logrado una autonomía considerable.
Los conflictos adquieren la forma de una batalla por el control de la opinión pública, batalla en la cual la capa emergente ligada a la conducción del sistema tiende a responder radicalizándose para superar las desventajas de una prolongada debilidad de la imagen de la burocracia del Estado y un cuestionamiento generalizado de la ideología «redistributivista» implícita en las decisiones de política.
La nueva preocupación de los medios de opinión por el tema educativo y la preferencia que muestran por los juicios de antiguos ministros y técnicos, son indicaciones de fricciones importantes que sugieren la influencia que ejercen estos conflictos en la gobernabilidad del sistema escolar. Y algo más, en realidad son parte de uno de los terrenos escogidos para las confrontaciones entre los viejos y nuevos actores de un sistema político extremadamente fragmentado.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Brunner, José Joaquín ( 1989) Recursos humanos para la investigación en América Latina, Flacso/IDRC. Santiago de Chile. [ Links ]
2. Casanova, Ramón, ed. (1999) La reforma educativa. Estudios sobre el estado de la descentralización a fines de los años noventa, Cendes, Caracas. [ Links ]
3. Casanova, Navarro, Jaén y Corredor, coords. (1993) Descentralización de la educación, la salud y las fronteras, Editorial Nueva Sociedad/PNUD, Caracas. [ Links ]
4. Comisión Presidencial para la Reforma del Estado ( 1990) Un proyecto educativo para la modernización y la democratización, vol. IX, Copre, Caracas. [ Links ]
5. García Guadilla, Carmen ( 1996) Situación y principales dinámicas de transformación de la educación superior en América Latina, Ediciones Cresalc/Unesco, Caracas. [ Links ]
6. Gyory Goda, Irene ( 1997) «Postgrados nacionales en educación desde la perspectiva de la investigación. Un estudio de casos», Tesis de Doctorado, Centro de Estudios del Desarrollo, Universidad Central de Venezuela, Caracas. [ Links ]
7. Luque, Guillermo, coord. (1996) La educación venezolana. Historia, pedagogía y política, Escuela de Educación, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, Caracas. [ Links ]
8. Luque, Guillermo ( 1999) Educación, Estado y nación. Una historia política de la educación oficial venezolana 1928-1958, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, Universidad Central de Venezuela, Caracas. [ Links ]
9. Ministerio de Educación ( 1991) Memoria y Cuenta del Ministerio de Educación. [ Links ]
10. Ministerio de Educación (s/f) «Propuesta de la nueva resolución para las comunidades educativas», documento mimeografiado, Caracas. [ Links ]
11. Ministerio de Educación (s/f) «Propuestas para el ensamblaje de la Asamblea de Ciudadanos(as), las redes sociales y la nueva resolución de comunidades educativas», documento mimeografiado, Caracas. [ Links ]
12. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes ( 2001) Aspectos propositivos del Proyecto Educativo Nacional, Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, Caracas. [ Links ]
13. Mintzberg, Henry y Brian Quinn, James ( 1988) El proceso estratégico, Prentice Hall Hispanoamericana, México. [ Links ]
14. Moncada, Alberto ( 1982) La crisis de la planificación educativa en América Latina, Tecnos, Madrid. [ Links ]
15. Morles, Víctor ( 1981) La educación de postgrado en el mundo, Ediciones de la Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, Caracas. [ Links ]
16. Nassif, Ricardo; Rama, Germán y Tedesco, Juan Carlos ( 1984) El sistema educativo en América Latina, Editorial Kapelusz, Buenos Aires. [ Links ]
17. Ocepre (1990) 40 años de presupuesto fiscal. 1948-1988, Ocepre, Caracas. [ Links ]
18. Osborne, David y Glaebler, Ted ( 1994) La reinvención del gobierno: la influencia del espíritu empresarial en el sector público, Ediciones Paidós, Barcelona. [ Links ]
19. Oszlak, Oscar ( 1999) «De menor a mejor». El desafío de la segunda reforma del Estado», Nueva Sociedad, n° 160, marzo-abril, Caracas. [ Links ]
20. Prats i Catalá, Joan ( 1998) «Administración pública y desarrollo en América Latina. Un enfoque neoinstitucionalista», Revista Reforma y Democracia, n° 11, julio, Clad, Caracas. [ Links ]
21. Rodríguez, Nacarid, comp. (1998) Historia de la educación venezolana, Rectorado/Facultad de Humanidades y Educación/Comisión de Estudios de Postgrado, Universidad Central de Venezuela, Caracas. [ Links ]
22. Schartzman, Simón ( 1991) «La enseñanza superior en América Latina: un decenio perdido», Perspectivas, vol. XXI, n° 3, Ginebra. [ Links ]
23. Schick, Frederic ( 1999) Hacer elecciones, Gedisa Editorial, Barcelona. [ Links ]
24. Silva Michelena, José Agustín ( 1966) «El burócrata venezolano», en F. Bonilla y José A. Silva, Cambio político en Venezuela. Exploraciones en análisis y síntesis, Cendes, Caracas. [ Links ]
25. Tedesco, Juan Carlos ( 1995) El nuevo pacto educativo. Educación, competitividad y ciudadanía en la sociedad moderna, Alauda/Anaya, Madrid. [ Links ]
NOTAS
* Preparado por encargo de la sede Buenos Aires de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), para el proyecto La construcción del campo y el perfil de los administradores de la educación.
1 Podríamos mencionar al respecto los interesantes trabajos incluidos en Luque (1996) y en Rodríguez (1998).
2 Tal definición se acerca a la noción de cultura de la organización expuesta por Mintzberg y Quinn (1988).
3 Datos elaborados por el Cendes según los tabulados preparados para la Memoria y Cuenta del Ministerio de Educación; en este caso la que corresponde a 1991.
4 En una serie histórica que contempla las cuatro últimas décadas tenemos que para 1958 la matrícula pública en la enseñanza primaria estaba en 83 por ciento, subiendo diez años después a 85,1 por ciento y manteniéndose siempre alrededor de 80 por ciento en los años ochenta y noventa. Fuente: Datos recopilados por Luis Bravo, «Educación pública y democracia», en Luque (1996:182).
5 Referencias clave de esta época se encuentran expuestas en Luque (1996:241-257).
6 En esta década se crea una oficina específicamente dedicada a la planificación -Eduplan-, según las concepciones predominantes para entonces.
7 La importancia de la introducción de la planificación y de los planificadores en la administración educativa, está agudamente expuesta en Moncada (1982).
8 Un análisis de la conformación de los servicios y del peso que en ellos tiene la administración nacional, estadal y municipal se encuentra en Casanova, Navarro, Jaén y Corredor (1993).
9 Además de los datos que hemos adelantado, otro revelador es la cifra relativa a la participación del Estado en el financiamiento de la educación. Al respecto es de notar que el Estado aporta tendencialmente alrededor del 90 por ciento del total, incluyendo un importante subsidio a la educación privada, el cual se incrementa significativamente en las últimas dos décadas. Fuente: Ministerio de Educación, Estadísticas, Caracas, 1998.
10 Esta dura expresión sirvió de consigna a la reforma educativa del gobierno inmediatamente anterior.
11 En realidad, el rasgo es atribuible al conjunto de la burocracia pública. Las implicaciones del mismo están expuestas desde una óptica interesante en Silva Michelena (1966). Para entenderlo en el sentido que se le quiere dar acá, diremos que la modernización del Estado en los sesenta, a la vez que transforma la institucionalidad, introduce nuevos criterios de racionalidad muy diferentes a los predominantemente patrimoniales que funcionaron hasta esa época.
12 Rita Pucci y Mabel Mundó, «Escuelas: debilidad institucional, heterogeneidad y gestión descentralizada», en Casanova (1999).
13 Entre otras cosas, la Ley de Educación promulgada en 1980 incluye la obligatoriedad de la certificación de nivel universitario o superior para los maestros de educación básica y diversificada. Aunque es necesario anotar que estos mecanismos no niegan la presencia de funcionamientos clientelares en la asignación de cargos.
14 Contundente, un Informe de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copre) define la responsabilidad de la administración educativa colocada en el Ministerio de Educación: «...el organismo central asume tanto las funciones de definición de políticas, las de planificación global y las de microplanificación, la definición de la estructura organizativa y normativa, la gestión financiera y administrativa, la estructura curricular y pedagógica, monopolizando la casi totalidad de la conducción del proceso, en tanto los niveles estadales, zonales y municipales se transforman en transmisiones burocráticas con muy poca participación en la toma de decisiones (Copre, 1990:36).
15 Buena parte de las ideas expuestas en este aparte han sido adaptadas de un trabajo previo. Ramón Casanova, «Maestros, sindicatos y reforma. Dinámicas de institucionalización de la profesión docente», en Casanova (1999:115-135).
16 «Las nuevas instituciones...mantuvieron sus bajos costos pagando a sus profesores por horas, enseñando disciplinas fáciles que no precisaban técnicas ni equipos especiales, organizando cursos nocturnos para estudiantes que trabajaban y concentrándolos en inmensas aulas» Schartzman (1991:397).
17 No se nos escapa que este hecho ha conducido a la proliferación de un «mercado» que cubre un espacio progresivamente más grande del circuito de instituciones de posgrado, el cual ofrece formaciones de muy bajo valor académico; muchos de ellos puestos en cuestión recientemente desde los organismos administrativos de la educación superior.
18 Modelos muy condicionados por la variabilidad de los énfasis de la gestión ministerial según los gobiernos. Al respecto se podría evaluarlos tomando dos experiencias ministeriales.
19 En la cual sigue estando pendiente la cuestión provocadoramente planteada por Prats de si «...para el desarrollo latinoamericano la mayor urgencia de la reforma administrativa todavía es la creación de verdaderas burocracias...» (Prats i Catalá, 1998:22).
20 Ciertamente que en esto tiene mucho que ver la pérdida de credibilidad del programa intelectual que predominó, al atribuírsele responsabilidad en la crisis misma, la fuerte requisitoria que acompaña como crítica a la burocracia, el cambio en la idea del Estado con el ascenso de las perspectivas neoconservadoras en la «reforma de primera generación» -del tipo de la formulada por Osborne y Glaebler (1994). El itinerario del debate en torno a la reforma del Estado puede consultarse en Oszlak (1999).
21 «En América Latina, por lo general, no llegó a institucionalizarse sino parcial y excepcionalmente el sistema que Weber llamó de dominación racional-legal encarnado en la burocracia...[E]n ausencia de los condicionantes socio-económico-políticos necesarios, lo que se desarrollaron mayormente fueron ...burocracias patrimoniales. Esto es tanto más importante cuanto que hoy se plantea como eje de la nueva reforma...el paso de la administración y cultura burocrática a la administración y cultura gerencial. Este cambio en las metáforas prevalentes pretende tener a la vez valor descriptivo y normativo. Descriptivo, respecto a los procesos de cambio administrativo que se están experimentando en algunos países desarrollados, principalmente del ámbito angloamericano. Normativo, porque se pretende a veces que sea orientador del cambio administrativo universal. Se sugiere, en efecto, que la historia nos ha llevado de la administración patrimonial a la administración burocrática y que, de ésta, nos ha de conducir en línea del progreso a la administración gerencial...» (Prats i Catalá, 1998:22).
22 Por ejemplo, en el sentido de la valoración de la educación básica en cuanto lo que supone para la integración nacional y la formación ciudadana, independientemente de cual sea la forma más exitosa para estimular la competitividad del sistema, ciertamente importante en condiciones de la tremenda acentuación de las disparidades sociales que la crisis económica ocasionó. En los análisis de la primera documentación que contiene las prioridades de la construcción -política- del proyecto educativo nacional no excluye los otros frentes, tal como puede ser el de la cultura científico-tecnológica y la sociedad del conocimiento; sólo que en esta fase los temas políticos obviamente cobran tremenda importancia.
23 Aun circulando como documentos mimeografiados deben citarse dos particularmente interesantes para lo que venimos afirmando: «Propuesta de la nueva resolución para las comunidades educativas» y «Propuestas para el ensamblaje de la asamblea de ciudadanos(as), las redes sociales y la nueva resolución de comunidades educativas».
24 El análisis de un caso de este tipo de conflictos puede verse en Gabriela Bronfemajer y Ramón Casanova, «Administradores y técnicos. La coexistencia conflictiva de múltiples aparatos de administración en un sistema local», en Casanova (1999).
25 En los noventa, en una etapa importante de la gestión del gobierno anterior, la oficina de planificación logró un peso decisivo en el conjunto del aparato burocrático, no sólo por la importancia que adquirió la descentralización, sino por la misma promoción que hicieron de su «dominio técnico» de la cuestión.