Serviços Personalizados
Journal
Artigo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO -
 Acessos
Acessos
Links relacionados
-
 Similares em
SciELO
Similares em
SciELO
Compartilhar
Terra
versão impressa ISSN 1012-7089
Terra vol.32 no.51 Caracas jun. 2016
Rio favela. Una singular democracia urbanística
Rio favela. A particular democratic city planning
Luciano Arcella
Luciano Arcella. Nacido en Nápoles, licenciado en Filosofía en la Universidad de Roma La Sapienza, maestría en Historia y Filosofía, especialización en Historia del Arte medieval y moderno. Actualmente docente de Filosofía (2 cursos) y de Historia (1 curso) en la Universidad del Valle, Cali. Entre sus publicaciones: Rio Macumba, Roma, 1987; Rio dAfrica, Roma, 1991; Le bahiane, i bambini e il diavolo. Cronaca dal Carnevale di Rio, Roma, 2004; La inocencia de Zaratustra, Cali, Univalle, 2010. Email: luciano.arcella90@gmail.com
RESUMEN
En casi todas las grandes ciudades del mundo hay barrios pobres, sin embargo, la favela es un fenómeno típicamente brasileño y en particular de Rio de Janeiro, por el hecho que no queda aislada y alejada de los barrios nobles o acomodados. Más bien estas ocupaciones espontáneas de espacios urbanos se ubican a menudo en las partes privilegiadas de la ciudad: en lo alto de los morros, de donde se puede gozar de la vista del espléndido paisaje de la bahía, y, a pesar de las acciones ejecutadas por las autoridades gubernamentales para limitar su crecimiento, así como la mala hierba que les da el nombre, las favelas resisten y proliferan. Es así que, en el nombre de una libre ocupación del bien común de la tierra, se realiza una singular forma de democracia habitacional, que tal vez alimenta el mito de una ilusoria armonía social.
Palabras clave: favela, barrio, ciudad, tierra, ocupación
ABSTRACT
In almost all the major cities of the world, there are slums; nevertheless, the favela is a typical Brazilian phenomenon and specifically of Rio de Janeiro, by the fact that is not isolated and away from the noble or accommodated neighborhoods. Rather, these spontaneous occupations of urban areas are often located at the privileged parts of the city, at the top of the hills, from where it is possible to enjoy the view of the splendid landscape of the bay. Anyway, despite the actions carried out by governmental authorities to restrict their growth, just like the weed that gives it its name, the favelas resist and proliferate. It is so that, in the name of a free occupation of the land use, is undertaken a singular way of housing democracy, that perhaps feeds the myth of an illusory social harmony.
Key words: favela, section, city, ground, occupation
* Recibido 14.02.2016. / Aceptado 05.04.2016
INTRODUCCIÓN
Río de Janeiro presenta algo muy particular, más allá de la belleza de su paisaje, con la presencia de una selva urbana (floresta da Tijuca) que, cruza como un oasis un centro de densas construcciones, y llega a la orilla del mar de la Barra (es un gran litoral denominado Barra da Tijuca) donde se combinan diferentes estratos habitacionales en las mismas áreas, barrios nobles o acomodados y residencias deterioradas a un tiro de voz1. Unos al lado de los otros, vive la alta burguesía en sus elegantes mansiones y los marginales en sus construcciones provisorias que, surgidas en una desordenada espontaneidad, asumieron el nombre de favela. Con ese nombre se denomina una mala hierba que viene del Noreste de Brasil2, como una gran parte de los habitantes de las favelas cariocas.
Ante la pregunta relativa de cómo se pudo producir esta condición urbanística realmente singular, es posible tal vez contestar –lo que constituye la finalidad y la metodología de este ensayo- a partir de una reconstrucción histórica del fenómeno, que sin embargo no pertenece sólo a la época pasada de la ciudad, sino es actual y vital, y por analogía, a pesar de las tentativas de erradicación de esta mala hierba, ella aun persiste.
Desarrollándose junto con el paisaje de la ciudad legalizada, es decir de edificios construidos en áreas lícitas y no en terrenos baldíos, estos condominios abiertos expresaron los sentimientos más profundos de una población que, alejada de sus áreas originarias, supo encontrar nuevas y fuertes raíces en una tierra de áspera belleza. Y aquí, en su progresivo enraizamiento, desarrolló una cultura propia que a menudo supo imponer al país. Porque las favelas, aunque caracterizadas por la vida difícil de sus habitantes, nunca se volvieron guetos. Los favelados con su trabajo, su música, su cultura lúdica y tradición religiosa, fueron siempre elementos integrantes de la población urbana. Las callejuelas arduas que conectan los morros (lomas) con el asfalto, siempre han sido recorridas por un intenso tráfico (figuras 1 y 2). De trabajadores que bajaban para cumplir su oficio en la ciudad legal, o burgueses que subían para comprar alucinógenos en el área ilegal, o también de los que, echando solo una ojeada a este paisaje colorido, supieron trasformar en arte las formas agradables de una problemática miseria3.
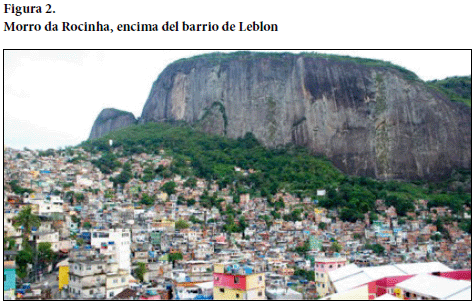
RÍO DE EUROPA
La primera fase importante de crecimiento de la ciudad ocurre en el momento de la llegada de la corte portuguesa por la invasión napoleónica; así que Rio de Janeiro fue nombrada capital del Reino Unido de Algarve, Portugal y Brasil. En pocos años los habitantes de la ciudad pasaron de 60.000 a 250.000, ocupando el área bastante limitada de las freguesías4 de Candelaria, Sao José, Sacramento, Santa Rita y Santana, las cuales constituían el centro urbano y la zona del puerto. Las primeras tres zonas eran ocupadas esencialmente por una clase burguesa que manejaba actividades comerciales, las otras por una población de escasos recursos que se dedicaba particularmente a las actividades portuarias. Esta categoría estaba constituida en gran parte por gente de origen africano, que compartía habitaciones de grandes dimensiones con servicios en común, denominadas cortiços, que por la oficialidad progresista fueros vistas come centros de degrado sanitario y moral. Así que, a partir de la mitad del siglo XIX se realizó una acción se saneamento urbanístico como señalarían los médicos. Entonces, por un lado se empezó con derrumbar los cortiços, por el otro con imponer vacunas, específicamente contra la fiebre amarilla. (Abreu de Almeida, 1988).
Con estas intervenciones públicas se quería hacer de Rio una grande capital al estilo europeo, voluntad que se expresó sobre todo a partir del ascenso al trono de João VI en 1860. En este mismo año llegaba a Rio una misión artística francesa guiada por Joaquin Le Breton, con el arquitecto Grandjiean de Montigny y el pintor Debret, entre otros. Con ellos viajaron varios obreros especializados, para suplir la falta de mano de obra local, y para traer al país el estilo urbanístico europeo.
Producto de esta inmigración resultó la construcción de varias obras de valor: el teatro real São João, la residencia real veraniega, Quinta da Boa Vista, el Museo Real (hoy Nacional). Al mismo tiempo se mudaba la composición urbanística de la ciudad. La freguesia de Candelária, originariamente centro residencial de la nobleza portuguesa, se transformaba en área comercial, y las calles un tiempo funcionales a un elegante paseo de carros, como Rua Direita (hoy Primeiro de Março), Rua da Vela (hoy Uruguayana), Rua da Cadéia (hoy da Assembléia), Rua do Rosário y Rua do Ouvidor,5 se volvieron vías de intenso tráfico comercial.
Al mismo tiempo la rica aristocracia se desplazaba al Sur, en los barrios de Glória, Flamengo y Botafogo, mientras el proletariado, dejando la zona del puerto, se movía hacia la Zona Norte, concentrándose en la así dicha Cidade Nova, con su centro en Praça Onze de Junho. A este núcleo originario se iba juntando una masa de inmigrantes que provenía sobre todo del Noreste del país, con un flujo que se hizo más intenso con la abolición de la esclavitud (1888).
Por tanto, en el curso del siglo XIX, Rio presentó una tripartición bastante evidente entre un Centro comercial, un Norte proletario y un Sur residencial. A la cual contribuyó el distanciamiento voluntario de la aristocracia y de la rica burguesía de los centros de comercio, en procura de zonas más tranquilas, y un desplazamiento, generalmente forzado, de la clase proletaria hacia zonas de menor visibilidad basado en el principio de defender el decoro urbano (Spósito, 2001).
De acuerdo a este criterio, en 1893 fue destruido el cortiço Cabeça de Porco por parte del alcalde Barata Ribeiro, y los 2.000 habitantes del área fueron trasladados a la Cidade Nova, que tomó la denominación de Pequena África do Rio de Janeiro, dada la prevalencia de afro-brasileños con sus rasgos culturales tradicionales: música, danza y religiosidad popular. Destacó con notable fama la casa de Tia Ciata, mãe-de-santo, es decir la sacerdotisa del culto afro-brasileño del Candomblé y cocinera de platos tradicionales para los humanos y los santos. Su casa se convirtió en el principal punto de reunión de la comunidad que allí compartía sus valores culturales (Moura, 1995).
Al mismo tiempo se desarrollaba urbanística y culturalmente la ciudad moderna. El emperador Dom Pedro II inauguraba, en el año 1858, la primera línea de ferrocarriles, que tenía como centro focal la Praça Onze de Junho en la Cidade Nova (hoy se llama Estación Central). Fue también creada una línea de trasportes, los bondes de burro, o sea carretas arreadas por asnos, que unía lo zona central con el Sur.
En el ámbito cultural, tuvo una notable influencia el positivismo, signo de identificación de un progreso expresado por el mundo europeo, que fue asumido en Brasil junto a la ideología política republicana como instancia de libertad contra la monarquía. En el año de 1870 salía el primer número del periódico A República, expresión del Partido Republicano, en el cual se auspiciaba la separación entre Estado e Iglesia. En el año 1881, Miguel Lemos fundaba la Iglesia Positivista, y pocos años después se inauguraba el Templo de la Humanidad en la Glória, barrio habitado por la rica burguesía carioca. También producto de la ideología positivista estuvo la búsqueda de pureza racial, basada en las teorías de Arthur de Gobineau.6 A partir de esta concepción se produjo un fuerte empuje hacia el embrenquecimento7 del pueblo brasileño.
Sin embargo, el momento decisivo para la trasformación de Rio en capital europea fue con la llegada del nuevo siglo, cuando, bajo la administración del alcalde Pereira Passos (1902-1906), denominado bota abaixo, se realizó una grandiosa obra de derrumbamiento de los viejos edificios de la zona central para dejar espacio a la Avenida Central (hoy avenida Rio Branco), amplia arteria que tuvo como modelo los Champs Elisées, producto de la reforma urbanística Haussmann en Paris. La avenida cortaba el núcleo urbano en dos sectores, según la dirección Norte-Sur, y conectaba las dos áreas litorales de Largo da Prainha (hoy Plaza Mauá) y la Avenida Beira Mar. Esta llegaba a la playa de Botafogo después de un recorrido de 5.200 metros. El vasto espacio que se había quedado entre la Avenida Central y el muelle fue utilizado como área de esparcimiento y tertulias: edificaron el Teatro Municipal, la Academia de Bellas Artes y la Biblioteca Nacional, así como también numerosos locales de baile y restaurantes. En 1921, con la llegada del cine, fueron abiertas varias salas de proyección; de esta manera la zona tomó el nombre de Cinelândia.
A nivel sanitario el ministro de la Salud, Osvaldo Cruz, realizó una intensa campaña contra la viruela y, dada la reacción le la gente que no quería vacunarse, el gobierno ejerció una fuerte represión.
Fue entonces en esta fase de modernización en la cual se usaban como modelo las capitales europeas, que se producía el fenómeno típicamente brasileño y en particular carioca del surgimiento y de la difusión de las favelas, que, así como la hierba que le dio el nombre, resistían a todas las tentativas de higienización y de segregación, enraizándose dondequiera encontrasen espacios, aunque reducidos, en el variado paisaje de Rio. Al contrario de los quilombos, comunidades autónomas de esclavos fugitivos, estas comunidades nunca buscaron formas de autonomía, sino, ubicándose muy cerca de las zonas ricas de la ciudad al fin de aprovechas de ellas, reivindicar su derecho de pertenecer a la ciudad visible.8
FAVELA, ESPECIE DE PLANTA DOMÉSTICA
El incremento de la favela, dicha también morro (loma), por su usual ubicación, procedía con el crecimiento de la población urbana, que de 522.651 individuos en 1890, pasaba a 619.648 en 1906, a 811.443 en 1916 (Bernardes – Segada Soares, 1987). Estas invasiones ocupaban muchas áreas periféricas en consecuencia (y tal vez como causa) de las nuevas líneas de ferrocarril. En los primeros años del siglo XX eran activas la Estrada de Ferro Central do Brasil, la línea Rio Douro y la Leopoldina, que se dirigían del centro hacia la periferia Norte donde se extendía la amplia Baixada Fluminense, habitada por una clase trabajadora de baja renta que prestaba sus servicios en la zona central de la ciudad.
En el año 1920 el área urbana de Rio contaba 790.823 habitantes, la suburbana, 356.756, con un total de 1.147.559 individuos, y su disposición urbanística asumía el diseño actual (Abreu, 1988). Se produjo un empuje ulterior entre los años 1918 y1922, con la renovación de la Avenida Atlántica y de la Beira Mar, al fin de facilitar el acceso a la Zona Sur, que juntaba a su aspecto comercial su específica vocación turística.
Por lo que concierne específicamente al surgimiento de la favela, se considera su primera ubicación en el Morro da Providência (Abreu, 1988), que fue por lo tanto llamado Morro da Favela. Esta área, a partir del año 1897 fue repartida en parcelas que fueron concedidas a los regresados de la guerra de Canudos9. Es decir que inicialmente este tipo de asentamiento tuvo carácter legal, al contrario de varias invasiones ilegales que se interesaron en las áreas centrales como periféricas. Se ubicaron en los llanos periféricos las invasiones de la Maré, de Vigário Geral, de Lucas; otras favelas ocuparon las áreas montañosas suburbanas, como la Tijuca y la Peña; algunas invasiones ocuparon el barrio burgués de Botafogo (entre éstas el Morro de Santa Marta); en las áreas turísticas cerca de las playas se establecieron comunidades que desde Copacabana llegaban hasta Leblon y São Conrado, siguiendo la costa.
RÍO DE AMÉRICA
En este panorama sobre el incremento de las favelas, consideramos lo que pasaba en los años de 1940, cuando el poder estaba en mano de Getúlio Vargas que, ante del advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, interrumpía las relaciones con Alemania para acercarse a Estados Unidos. Con esta decisión empezaba un proceso de americanización de Brasil, que se acompañó con importantes inversiones estadounidense en el país latino. Relevante acercamiento cultural fue la realización por parte de la Walt Disney de la película de animación Saludos amigos, que muestra al Pato Donald visitando Rio bajo la guía del loro Zé Carioca.10 Otro elemento significativo de este acercamiento cultural fue la gira en Estados Unidos de la show girl Carmen Miranda, prototipo de la brasileña blanca11, expresión de la alegre vitalidad del país del samba.
Desde un punto de vista urbanístico, en la ciudad de Rio se realizaba una segunda revolución: bajo la administración de Henrique Doodsworth (1940-44) se construía la enorme vía Presidente Vargas, que, se podría decir, se vinculaba con Estados Unidos como la Avenida Central se asociaba con Francia. La avenida más antigua, a pesar de su amplitud, mantenía y mantiene una dimensión familiar: recorrida por peatones como por carros, presenta negocios, oficinas, actividades públicas y privadas al lado de un rico comercio informal.
La Avenida Presidente Vargas contaba con más de 4 kilómetros por 80 metros de ancho, expresaba, ahora como lo fue por un tiempo, una grandiosa monumentalidad que al culminar sorprendería más que en servir. Como vías de flujo, cruza Estação Central y Praça Onze, que si una vez fue punto de encuentro y de elaboración cultural de la comunidad afro, hoy es solo un lugar de pasaje, inexistente como plaza. Además, todo el movimiento peatonal de la Avenida se limita a grupos de personas en la espera de buses regulares o alternativos que los lleven hacia el suburbio.
Entretanto, el número de las favelas crecía paralelamente al número de los habitantes de la ciudad. En 1948, cuando los habitantes de la ciudad superaban los dos millones, habían 105 favelas con una población de 138.837 habitantes: 25 de ellas estaban ubicadas en la Zona Sur, con alrededor de 40 mil habitantes. Las ocupaciones fueron totalmente espontáneas, y la actividad de encauzamiento por parte del Estado no tuvo el efecto deseado. La remodelación del Morro de Santo Antônio entre el 1952 y 1955, provocó por parte de sus habitantes la ocupación abusiva de otras áreas cercanas: Morro da Providência, Catumbí y Santa Teresa. Tampoco dieron resultados positivos las acciones de remodelamiento realizadas, entre 1972 y 1984 de 89 favelas, cuyos 140.000 habitantes (Campos, 2005: 76) ocuparon ilegalmente otras áreas urbanas. Fracasaba de esta manera la tentativa de la autoridad de crear una clara repartición de la ciudad con base en el censo: la pobreza no se densificó exclusivamente en la periferia sino que se diseminó sin distingo por la ciudad sin ningún respeto para los barrios privilegiados.
En 1960, cuando Rio entregaba a Brasília el título de capital, los favelados habían llegado a un número de 335.036 individuos, distribuidos en 147 comunidades (terminología actual considerada políticamente correcta para indicar las favelas), 33 de las cuales ubicadas en la Zona Sur. Además el incremento de los medios de transporte favoreció la formación de comunidades a lo largo de la Avenida Brasil, paralela a la línea ferroviaria Leopoldina. En un esquema ajustado del incremento de los habitantes de la ciudad en relación al aumento de las favelas y de sus habitantes, vemos que a partir de 1950, cuando Rio contaba 2.377.000 habitantes, 59 favelas contenían 169.00 individuos. Veinte años después, a los 4.251.000 habitantes de Río, correspondían 565.000 habitantes ocupantes en las 162 favelas. En 1991, a los 5.488.000 habitantes de Río, correspondían 962.000 moradores de favelas. Es decir que, mientras en 1950 los habitantes de las favelas constituían el 7,12 % de la población de Rio, en 1991 llegaron al 17,6 %. Al mismo tiempo crecía la pobreza por el flujo continuo de inmigrantes originarios de las áreas más pobres del país.
A pesar de estas cifras, hay un elemento fundamental que se debe tener en cuenta: favelado no quiere decir necesariamente pobre: hay habitantes de favelas de un discreto y considerado alto nivel social. Hay favelas más pobres (Morro de Santa Marta, Morro da Babilônia, por ejemplo), favelas relativamente ricas (Rocinha o Cantagalo) cuyos habitantes disfrutan de discretas viviendas con servicios satisfactorios y sobre todo con bajo costo de vida. Mientras los que son inexorablemente condenados a la pobreza son los desfavelsdos, los que no tienen tampoco un techo bajo el cual reguardarse.
SIGNOS NEGATIVOS PARA TIEMPOS NUEVOS
Momento significativo para el enriquecimiento de la favela fue el empoderarse de una actividad ilegal, el jogo de bicho (juego de animal), una lotería organizada por el barón Drummon, director del zoológico de Rio de Janeiro, hacia el final del siglo XIX. Para favorecer la presencia de visitantes al parque, él organizó una vendeta con premios utilizando las boletas de entrada las cuales tenían números y animales. El gran éxito de la iniciativa la llevó afuera del zoológico, y pasó bajo el control de una mafia local dominada por los bicheiros. Ellos dirigían una organización compuesta por vendedores, gerentes y banqueros, respectivamente encargados de recoger las apuestas, de la extracción de los números, y de la entrega de los premios. Los centros de la organización se ubicaron en distintas favelas, y el sistema, con su perfecta organización, pudo mantenerse y prosperar.
Los ricos bicheiros además eran personas conocidas en las favelas y a menudo se volvieron benefactores de la comunidad; ellos además podían manejar votos y por eso contaban con apoyos políticos. Algunos se conectaron con el Carnaval adquiriendo el cargo de presidentes de Escolas de Samba. Las destacadas Escolas de Mangueira y Salgueiro en el curso de sus historias tuvieron como patrocinadores los mencionados bicheiros (Arcella, 2006). En 1976 mataron al presidente de Salgueiro, el conocido bicheiro China, que había invertido un capital considerable en la construcción de la nueva sede (en la actualidad Rua Silva Teles).
La historia reciente ve el interés de los bicheiros en las sociedades de futbol. El presidente del Club Bangu, Castor de Andrade, en 1994 estuvo preso bajo la imputación de ser parte del grupo guía que manejaba esta actividad; bajo la misma acusación estuvo preso también Emil Pinheiro, presidente del Botafogo. En la misma década varios personajes políticos también fueron señalados; entre ellos figuran el gobernador del Estado de Rio de Janeiro, Nilo Batista, el alcalde de la ciudad de Rio de Janeiro, César Maia, y hasta el ex presidente de Brasil, Fernando Collor de Melo. Estas acciones represivas no acabaron con el juego, que continua su práctica y tiene como centrales coordinadoras las principales favelas de la ciudad.
Evidenciamos por ende el carácter ambiguo de estas comunidades, centros de criminalidad pero al mismo tiempo lugares de preservación de tradiciones populares. Se dice que el Carnaval desceu do morro; ello significa que los primeros grupos organizados que celebraron la fiesta con música y desfile eran originarios de las favelas. Por eso una de las primeras Escolas bajó del Morro da Mangueira para destacar, en 1931, en la vieja Praça Onze, al tiempo en que era centro de un sentido movimiento de cultura popular, y uno de los sambas más antiguos tiene el título de Morro da Mangueira.
Además, en esta comunidad se ubicaron dos conocidos centros del culto afrobrasileño de Umbanda: el terreiro de Oscar Monteiro denominado Pedazinho do Céu, y el templo de Paolinho de Oliveira, cuya fama fue impulsada por la visita de personajes famosos, tales como el escritor Aldous Huxley y el director de cine Marcel Camus, quien allí realizó algunas de las escenas de la película Orfeo negro (Gonçalves da Silva, 1985) Variando entonces entre una ordenada tradición con sus principios morales y una desordenada modernidad basada en un enriquecimiento tanto rápido como ilícito, la favela evidenciaba las profundas contradicciones de un país que, bien lejos de llegar a una justa distribución de bienes, no escondía, por lo menos, su pobreza en lejanos suburbios, sino que colocaba mano a mano los extremos sociales en una irónica confrontación urbanísticamente fraterna.
DE FAVELA A FAVELA
Como hemos dicho, las favelas no presentaron y no presentan un carácter homogéneo12, por lo tanto es necesario considerar algunas de ellas para presentarlas como modelos de referencia. Una de las más antiguas y tradicionales es Mangueira. Así que, el habitante de Rio que quiere evidenciar su empatía con la ciudad, el carioca da gema, se declara flamenguista (hincha del equipo Flamengo) y mangueirense (aficionado de la Escuela de Samba Mangueira).
Fue el árbol de mango que dio el nombre a la comunidad que se formó hacia mediados del siglo XIX, en las tierras del Visconde de Niterói, en una zona bastante central y comercial de la ciudad, cerca del Estadio de Futbol Maracaná y de la Universidad del Estado, en el barrio de São Cristóvão, Un fuerte aumento de sus habitantes se produjo en los primeros años del siglo XX, por la llegada de las personas evacuadas del área donde se formó la Quinta da Boa Vista (ex residencia imperial), y por el incendio que en 1916 destruyó varias viviendas del Morro de Santo Antônio. Los nuevos habitantes en parte ocuparon espacios libres, pero la mayoría compró pequeñas parcelas a los primeros habitantes.
En esta comunidad prevaleció el elemento afro, dato que no deriva de cálculos exactos, sino de una manera de sentirse, de vivir las tradiciones. Se evidencian por lo tanto en las celebraciones de carácter religioso, como las procesiones que recorren la loma en el periodo de Navidad y la celebración del Carnaval.13 Son figuras eminentes de la tradición carnavalesca y del samba, los músicos Cartola, Carlos Cachaça, Zé Espinguela, de los cuales el habitante del morro se siente orgulloso como exponentes de una nobleza antigua.
Sin embargo con la ocurrencia del crimen sustentable del jogo, a partir de la década de los años de 1970 se agregó el comercio de las drogas, que desarticulaba las antiguas dinámicas. Las bocas de fumo invadían indistintamente todas las comunidades, y a causa de su presencia, los habitantes vivían los continuos ataques de bandas criminales e invasiones policiales. En la Folha on line, del 8 de enero de 2008 se reportaba la noticia de una operación de la Policía Civil que invadía la favela con 205 efectivos. En su avance encontraron una casa-bunker como centro de las actividades criminales de la banda que controlaba la comunidad. En esta construcción había un local irónicamente denominado microondas, donde se quemaban los cuerpos de los enemigos asesinados, y obviamente se encontró una gran cantidad de droga.
En la primera década del siglo XXI, el Morro da Mangueira estaba entre los más abastecidos de armas y la venta de droga procuraba alrededor de 400.000 dólares por semana. El grupo de los traficantes estaba compuesto por unos 150 hombres bajo el mando de Leandro Monteiro Reis, denominado Pitbull, de Paulo Testa Monteiro (tío de Pitbull y figura de relieve en la Escuela de Samba), y Alejandro Mendes da Silva, el Polegar, que enviaba sus órdenes desde la cárcel donde estaba preso: ellos era integrantes de la banda criminal Comando Vermelho (Comando Rojo). En fecha 30 de enero de 2009, el diario Rio+ reportaba: Un día de terror en el Morro de Mangueira. Cincuenta integrantes de la Delegacia de Combate às Drogas (Dcod) irrumpía en la favela para capturar a Pitbull y otros de su pandilla. Los bandidos respondían con acciones de represalia, creando caos en el barrio cercano de São Cristòvão: asaltaron negocios y quemaron cuatro buses de la línea urbana. Pero al final del combate en el interior de la favela morían PitBull y otros dos traficantes, mientras algunos habitantes de la comunidad fueron heridos por balas perdidas.
Con el fin de recuperar las áreas marginales de la ciudad, en el año 2011, se instaló en la Mangueira la 18ª Unidade de Polícia Pacificadora y se intentó desarrollar actividades deportivas, culturales y lúdicas: cursos de ju-jitsu, de básquet ball y de inglés, así como también preparar los jóvenes a colaborar en la organización de los juegos olímpicos. El morro actualmente parece menos violento, sin embrago, el tráfico de drogas con sus bocas de fumo no ha desaparecido, prueba de ellos es que el 29 de marzo de 2015 el Batalhão de Choque asesinó a cuatro traficantes (O Dia, 30/3/2015) y otro traficante era asesinado por la policía en mayo (A Folha do Rio, 17/5/2015).
Finalmente la historia de esta favela resulta al mismo tiempo singular y emblemática: la especificidad consiste en su carácter tradicional, en cuanto centro de desarrollo de una cultura popular y afirmación de una viva solidaridad, sin embargo su ubicación en un punto neurálgico de la ciudad, le ha dado un primer lugar en el comercio de la droga.
La Mangueira entonces no es una comunidad pobre, la habita una clase media de renta diferente, que goza de su buena ubicación y de la ventaja económica de pagar impuestos reducidos. Además presenta una fuerte solidaridad entre sus habitantes: hay un ambulatorio gratuito para personas con escasos recursos y un sistema de mutua asistencia en situaciones de necesidad. Por ejemplo, para que cada joven pueda realizar la importante fiesta de los quince años, hay una caja común que permite la realización de una celebración colectiva en la gran quadra de la Escuela de Samba, donde participa la comunidad completa.
Sin embargo, está presente la espada de Damocles, siempre amenazadora, que se manifiesta, tal vez en un clima de paz general, con una sirena de la policía o con repentinas descargas de fuego en el silencio de noches aparentemente tranquilas.
UNA HISTORIA DE PANDILLAS
A partir de la década de los años de 1970 varios grupos armados se apoderaron del comercio de drogas, mientras otras formas de criminalidad quedaron marginadas. Como el jogo de bicho, cuyo jefe, el bicheiro, fue substituido por los nuevos jefes del narcotráfico, en general jóvenes, cuyos centros de operaciones se ubicaban en las profundidades de los morros. Allá, en las bocas de fumo se recoge y se vende el producto, bajo la protección de guardias armados, para enfrentarse a la policía y bandas rivales. Y, sobre todo, para asegurar la presencia de los compradores, elemento esencial para el buen funcionamiento del comercio. Personas desconocidas no pueden entrar en las favelas, y si lo hacen arriesgan la vida, a menos que entren para comprar drogas.
El primer grupo organizado y armado para el comercio de droga surgió en 1976, bajo el nombre de Caldeirão do Diabo, apelativo que fue asignado desde la cárcel de La Cayena por los presos del sector B, de la cárcel de Ilha Grande en Rio, donde los criminales comunes compartían sus espacios con los indiciados políticos. Los dos grupos inicialmente compartieron protestas por las condiciones de la reclusión y crearon fondos comunes para alimentar sus actividades. El Estado por su parte emanó una ley por la cual no diferenciaba entre criminalidad política y común, mientras los traficantes buscaban cubrir sus acciones criminales con una supuesta ideología política. A partir de esta actitud surgió el grupo antes citado Comando Vermelho, el cual expresaría posición política de izquierda.
En 1991, José Jorge Saldanha, conocido como Zé Bigode, uno de los fundadores del grupo, asesinó algunos policías antes que lo hicieran con él en un fuego cruzado de tiros. De todas maneras, el Comando Vermelho se reforzaba, ganando con la venta de drogas y con el secuestro de personas. Los componentes, además para desarrollar su actividad criminal, emplearon un nuevo medio: el teléfono celular, que se difundió a partir de los años de 1980. Con este medio de comunicación se podían dirigir las acciones también desde el interior de las prisiones. Por eso, las autoridades tomaron la decisión de separar los reclusos que estaban en Ilha Grande y distribuirlos en diferentes lugares de detención; con ello favoreció el proselitismo e incremento del movimiento.
En 1994 Ernaldo Pinto de Medeiros, nombrado como Ué, y que tenía su central de mando en el Morro do Adeus, se separó del Comando para fundar un nuevo grupo, Amigos dos Amigos en alianza con el Terceiro Comando, surgido en los años de 1980 bajo la guía de Zaca, que provenía de la policía militar. El Comando Vermelho controlaba una amplia zona de Rio (bajo el mando de Fernandinho Beira Mar, Isaias Borel, Elias Maluco e Sapinho): el Complexo do Alemão, el Complexo de Maré, el Morro da Mangueira eran los más importantes. Mientras el Terceiro Comando tuvo un breve periodo de poder, ya que Fernandinho Beira-Mar, capturado en Colombia y detenido en la cárcel de Campo Grande, ordenó un motín en la prisión de Bangu para eliminar a Ué y a los otros del Terceiro Comando. Después de la matanza, los supervivientes organizaron el TCP, Terceiro Comando Puro, ocuparon las zonas más degradadas de la ciudad y colocaron el mando general en la favela Parada de Lucas. En el año 2002 tuvo amplia resonancia el homicidio del periodista Tim Lopes por parte del Comando Vermelho, por haber filmado y trasmitido un baile funk que tuvo lugar en el Complexo do Alemão. Entretanto asumía la presidencia del país Inácio da Silva, quien declaró una lucha dura contra el crimen; sin embargo ante esta amenaza las bandas organizadas respondieron con extrema violencia. Quienes dirigieron las acciones criminales fueron Fernandinho y Elias desde la cárcel: en pocos días fueron quemados 37 buses urbanos. Como respuesta la Policía Militar invadía las favelas controladas por Fernandinho: Mangueira, Borel, Manguinhos, Pavão, Pavãozinho y Salgueiro, entre las tantas.
Con estas acciones de policía y dictadas por el alcalde de Rio César Maia, se quería proteger el buen desarrollo del Carnaval y garantizar la seguridad de la masa de turistas que llegaban para la fiesta (Extra, 28/2/2003). Finalmente las fiestas se pudieron desarrollar como fue programado, sin embargo, la ciudad tuvo que blindarse también para impedir el desorden social. Una típica acción entre la protesta social y el robo colectivo fue el arrastão: una masa de jóvenes, provenientes de las áreas populares de la ciudad, invadía las playas llenas de bañistas, y corriendo, se llevaba todo lo que encontraba en el camino. Estas acciones ocurrirían sobre todo en las playas de Copacabana, Ipanema y Leblon como una reivindicación social de los marginados, la gente del suburbio, contra los estratos y los lugares privilegiados de la ciudad.
PALESTINA DE AMÉRICA
Faixa de Gaza es la denominación atribuida a una de las favelas que componen el vasto Complexo do Alemão, que se desarrolla al margen de la Avenida Brasil y de la Linha Vermelha, carretera que conduce del centro urbano al aeropuerto internacional Carlos Jobim. En realidad el alemão no era tal, sino polaco, un cierto Leonard Kaczmerkiewicw, que en los mediados de los años de 1940 compró el vasto espacio para construir viviendas para alquilarlas a gente con escasos recursos. El incremento de las construcciones fue determinado por la creación, en 1951, de la línea de ferrocarriles Leopoldina. Así que actualmente, el Complexo, más allá del Morro do Alemão, comprende diferentes comunidades que ocupan completamente un amplio espacio, donde en la posición más alta (de jerarquía social y de posición geográfica) se ubica la iglesia de Nossa Senhora da Penha, al centro del barrio homónimo14.
Actualmente los habitantes del Complexo ocupan unas 130.000 unidades, con una fuerte densidad habitacional. Por esta razón y por la violencia que caracteriza esta área, se ganó la denominación de Faixa de Gaza15. El gobierno, a partir del presente siglo XXI intensificó su acción de control, utilizando el grupo selecto del BOPE (Batalhão de Operações de Polícia Especiais). Una operación de fuerte impacto fue ejecutada entre mayo y junio de 2007; la cual provocó unos sesenta muertos en la favela (no todos eran criminales). A esta operación el Comando Vermelho reaccionó con acciones de guerrilla, construyó barreras para impedir el ingreso de tanques ligeros, utilizó bombas y bazucas; a su vez el BOPE respondió con una violencia incontrolada eliminando bandidos y habitantes inocentes. Hasta que en el 2010 el gobierno decidió ocupar toda la zona con puestos militares, y los traficantes se movilizaron para las favelas de Manguinhos y Jacarezinho, que se convirtieron en barrios de punta de la cracolândia carioca.
De todas maneras, el hecho que estas y otras favelas, a partir del 2013 fueron declaradas pacificadas, no eliminó el tráfico de drogas; tal vez lo limitó, con base en un acuerdo tácito entre los traficantes y las fuerzas militares.
EN EL PANTANO DE LA MARÉ
La Maré, declarada barrio en 1994, está constituido por 16 comunidades ubicadas entre la Linha Vermelha y la Linha Amarela. Se formó a partir de 1940 con el Morro do Timbau, única zona elevada en la amplia llanura. Alrededor de este núcleo central rápidamente se formaron aglomerados espontáneos, así que el gobierno decidió reglamentar la ocupación: los habitantes tuvieron que pagar un impuesto y las construcciones fueron obligadas a seguir elementales normas arquitectónicas. Por lo tanto los ocupantes lograron la propiedad de sus viviendas y el conjunto obtuvo la dignidad y el nombre de barrio.
Este proceso se expandió desde el Morro de Timbau hacia las otras comunidades (16 en total): Baixada de Sapateiro, Comunidade Marcílio Dias, Comunidade Parque Maré, Comunidade Roquette-Pinto, Comunidade Parque Rubens-Vaz, Comunidade Parque União, Comunidade Praia de Ramos. A las cuales se agregaron en una segunda fase, con base en el Proyecto Rio, Vila do João, Nova Holanda, Conjunto Esperança, Vila do Pinheiro, Pinheiros, Bento Ribeiro Dantas, Nova Maré e Novo Pinheiro. Esta última comunidad surgió en el año 2000 y tuvo el apelativo de Salsa e Merengue, por inspiración de una telenovela de moda.
En realidad, si la Maré en su origen consiguió la dignidad de barrio, los aglomerados que se formaron sucesivamente, por el carácter provisorio de sus habitaciones, no dejaron de ser favelas y no estuvieron exentos de una difusa violencia contra la cual el gobierno, el 30 de marzo de 2014, y en vista del mundial de futbol, invadía toda la zona con unos 1.200 efectivos, varios tanques y helicópteros, y la dejaba bajo el control estable de un batallón del ejército. En reacción a esta invasión legalizada, los habitantes, por medio de una organización denominada Somos de la Maré, tenemos derechos, pedían una participación directa en la gestión del territorio. Que no consistió exclusivamente con la lucha en contra de la actividad criminal de las bandas, sino que persiguió un restablecimiento general de la legalidad en áreas en las cuales la ilegalidad era elemento constitutivo. O, mejor dicho, las numerosas asociaciones de habitantes, que se formaron en distintas comunidades, luchaban para la legalidad a partir del principio que la favela no nació de una acción ilegal (como declara la autoridad gubernamental y se expresa un pensamiento común), sino de una libre ocupación de tierras con base en el principio del bien común y la vivienda como un derecho inalienable.
Sin embargo, el rechazo por parte de estos sin tierra urbanos de una legalidad impuesta, junto a la reivindicación de una especie de extra territorialidad (el no reconocerse como barrio traduce este espíritu), impulsó una condición de fuerte inseguridad. Por un lado este territorio libre se volvió tierra de conquista por parte de los traficantes, por ende el poder estatal se sintió con autorización para usar la violencia incontrolada, considerándolos área de guerra (colocación de centrales armadas y de formaciones militares).
Por lo tanto, al estado actual, en harmonía con el espíritu de libertad en el cual nacieron, las favelas quieren conquistar su dignidad por medio de un orden espontaneo, luchando por un lado contra la criminalidad interna por medio de acciones positivas (centros deportivos, actividades lúdicas y didácticas), por el otro oponiéndose a la ocupación por parte de un Estado que, en función del orden y del buen nombre de la ciudad, sobre todo en ocasión de eventos de carácter internacional, las trata como tierras de conquista.
LAS REGLAS DEL DESORDEN
Superando los barrios nobles de Ipanema y Leblon y la favela de Vidigal, se llega a la montaña ocupada por la gran favela de la Rocinha, el más poblado slum de Latinoamérica, con unos 150.000 habitantes. Sus construcciones son generalmente de discreta factura, hay escuelas, iglesias, bancos, una oficina postal y, naturalmente, varias academias de gimnasia, verdadera necesidad en una ciudad en la cual la forma física es fundamental y no hay manera de ocultar el cuerpo en una práctica de vida en la cual la playa y la bronceadura son elementos irrenunciables.
Sin embargo, también esta favela buena, en la cual no faltan numerosas bocas de fumo, se volvió centro de choques de bandas, así que fue ocupada militarmente entre el 12 y el 13 de noviembre de 2011. Sucesivamente, para evitar ulteriores ocupaciones de tierra, cuyo resultado es el daño del área verde, el gobernador del Estado de Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, hizo construir una muralla de 3 metros de alto y 3.400 metro de largo, con el fin de separar la zona habitada de la parte natural. En consecuencia de la polémica que surgió por esta forma de segregación, la muralla se ganó el nombre más noble de ecolímite, para evidenciar su finalidad ecológica. Murallas parecidas se construyeron en Jacaré-Paguá, Pedra Blanca y Chácara do Céu, a pesar de las protestas de sus habitantes que lamentaban que bajo la justificación ecológica se ocultaba una efectiva forma de segregación.
Al mismo tiempo, junto a acciones de represión, Cabral inauguraba una política de incentivos para favorecer las favelas virtuosas, con la construcción de centros recreativos y educativos. Entre las favelas favorecidas se evidencian Cantagalo, Pavão y Pavãozinho, de cuyo alto se goza la vista magnífica de las playas de Copacabana e Ipanema, por un lado, de la laguna João Freitas por el otro. Estas recibieron la visita del presidente Lula, pero a partir de un acuerdo previo con el Comando Vermelho. Sucesivamente la subida a Cantagalo fue favorecida con la construcción de un ascensor que lleva al centro de la comunidad, donde hay también un hotel, la Pousada Favela Cantagalo, que hospeda numerosos turistas. En esta como en otras favelas las noche de los fines de semana son animadas por bailes, del samba al funky, que ven la participación de los habitantes, que festejan hasta el nacer del sol en un clima de relativa serenidad, asegurada por una policía local bien armada.
LAS MURALLAS DE LA RIQUEZA
Diferentes de las murallas ecológicas construidas alrededor de las favelas, son las que sirven para dar tranquilidad a los habitantes del nuevo Rio, es decir la Barra da Tijuca. Este barrio está caracterizado por condominios fechados (cerrados), que ofrecen a sus moradores, junto a los apartamentos, lugares compartidos de recreo y de encuentro, y sobre todo seguridad. El costo de los apartamentos, aunque variable, no es excesivo, de todas maneras es inferior a los apartamentos elegantes de Ipanema o Leblon.
Sin embargo, aparte del costo de la propiedad, hay otro costo que tener en cuenta: la falta de una vida dinámica de un barrio, expresada en reuniones informales alrededor de las mesitas de lo botequins (botiquines), donde, junto a cervezas heladas a menudo se escucha la música del chorinho. Expresiones de una vida comunitaria, estos espontáneos puntos de entretenimiento representan la tradición de una ciudad abierta, cuyas calles son lugares de encuentros, que resisten a pesar de la imposición de los shopping, como llaman en Rio a los centros comerciales, que, junto a una rica mercadoría y a un placentero entretenimiento, ofrecen el bien más procurado en Rio: la seguridad.
Es por eso que los habitantes de esta ciudad, y no solo los de la Barra da Tijuca con su llamativo Barra Shopping, van prefiriendo los centros comerciales a las ofertas más económicas del viejo centro urbano (en particular la casba de Uruguayana). Sin embargo, por lo que concierne a la Barra, hay que considerar que, aunque sea un barrio de reciente formación, no le falta la cercanía de numerosas favelas, producto de la iniciativa de los mismos obreros ocupados en la construcción del barrio noble.16
Actualmente la Barra da Tijuca representa la extensión originaria, a lo largo de la costa, de una serie de edificaciones que, sin interrupción, llevan de la punta de São Conrado, a Recréio dos Bandeirante y Guaratiba, comunas que acabaron englobadas en la ciudad de Rio de Janeiro. El incremento de esta nueva Rio, que está cambiando el rostro de la ciudad, se produjo sobre todo en ocasión de los mundiales de fútbol y prosigue en la víspera de las Olimpiadas. Muy lejana del antiguo modelo francés, la Rio actual se inspira más bien a Miami, con excepción de una carente funcionalidad, por la dificultad de acceso a la nueva urbanización.
Además contribuye a esta carencia el ulterior incremento de las favelas, que hoy superan las 600 unidades, con 2 millones de habitantes en una ciudad de casi 7 millones (datos I.B.G.E., 2013). Nacidas de la libre ocupación de tierras y alimentadas por la voluntad de conquistar la dignidad de barrios, sin embargo ellas rechazan el orden militarizado impuesto por el Estado. Que a su vez, incapaz de contener el fenómeno, se limita a intervenciones esporádicas, moviéndose entre represión y permisivismo, y entregando al fin a la presencia militar la responsabilidad de un orden no siempre real.
De todas maneras actualmente parecen chocarse en la metrópoli dos exigencias. Por un lado se afirma el espíritu que alimenta la libre ocupación de tierra en cuanto bien común, por el otro la exigencia de seguridad, que multiplica la presencia de guardianes del orden de diferentes denominaciones, públicos y privados, y crea al fin dos ciudades contrapuestas, se convierten en formas especulares de interpretar la modernidad: Rio de la Barra, con sus condominios cerrados atrás de elegantes trincheras, y Rio favela, la ciudad abierta que, a pesar de su precariedad, en tanto mala hierba, no reconoce limites a su incontrolable vitalidad.
Notas
1 Antes se decía a tiro de escopeta, pero las armas actuales con su potencia acaban rindiendo todo definitivamente cercano.
2 Es el Cnidoscolus quercifolius, que fue traída del estado de Bahia y arraigó óptimamente también en terrenos áridos.
3 La favela fue siempre motivo inspirador de diferentes expresiones artísticas, de la música de Jobim al cinema realista.
4 Unidades administrativas usadas en Portugal.
5 Este complejo de calles en el 1862 contaba con 205 negocios, de los cuales bien 91 pertenecían a ciudadanos franceses (Abreu, 1988).
6 Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882), diplomático francés y embajador en Brasil en 1869, fue conocido por el escrito Essai sur linégalité de races humaines, publicado por primera vez en 1853.
7 El término fue creado por Francisco de Oliveira Vianna en el ensayo Evolução do povo Brasileiro, São Paulo, Editora Nacional, 1933 (ed. orig., 1923).
8 Por tanto no estoy de acuerdo con la opinión de Aureliano Campos (Do quilombo à favela, Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2005) que asimila las dos instituciones.
9 El ejército del Estado Republicano masacró los representantes de una comunidad político-religiosa que se había formado en Belomonte, en el Estado de Bahía.
10 En esta película, al fin de ocultar al elemento negro, las bailarinas bahianas fueron dibujadas como blancas.
11 Hay que decir que aunque Carmen Miranda fuera de piel blanca, para la cultura racista norteamericana aparecía por lo menos morena.
12 Quedé sorprendido por la falta de criterio de un docente de la Universidad de Miami, Prof. Levine que, realizando un documental alrededor de Carolina Maria de Jesús, una pobre favelada, en vez de mostrar su real comunidad en São Paulo, mostró una fevela de Rio, en cuanto consideraba que no había diferencia ninguna entre las comunidades.
13 Los primeros grupos carnavalescos fueron los cordões, a los cuales siguieron los blocos, los ranchos y al fin las Escolas de samba (véase, Arcella, 2006).
14 La Penha, por una cierta dignidad de sus habitaciones, ganó el apelativo de barrio, diferenciándose de las comunidades que la rodean.
15 Momento en el cual se evidenció la crueldad de los bandidos fue el homicidio de Tim Lopes: Elias Maluco cortó su cuerpo en pedazos con una espada de samuray.
16 Favela Avenida las Américas, Cambalacho, Vila Autódromo, Santa Luzia y no muy lejos, el barrio bastante degradado de Cidade de Deus.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. ABREU DE ALMEIDA, M. (1988). Evolução urbana de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Zohar. [ Links ]
2. ARCELLA, L. (2006). Le bahiane, i bambini e il diavolo. Cronaca dal Carnevale di Rio. Roma: Bulzoni. [ Links ]
3. BERNARDE, L.; SEGADA SOARES, M.T. (1987). Rio de Janeiro, cidade e região, Rio de Janeiro: Biblioteca Carioca. [ Links ]
4. CAMPOS, A. (2005). Do quilombo à favela, Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil. [ Links ]
5. DE GOBINAUU, A. (1853-1855). Essai sur linégalité des races humaines, 6 vol., Paris: Didot. [ Links ]
6. FIGUEIREDO, C; GUIMARAES, R.; MENEZES, P.; CARVALHO, J; GOMES, R et al. (2013). Análise da evolução urbana do Rio de Janeiro a partir de mapas históricos. Revista Brasileira de Cartografia, n.65/3, maio/junho 2013. [ Links ]
7. GONÇALVES DA SILVA, V. (1995). Orixás da metrópole. Petrópolis: Vozes. [ Links ]
8. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – I.B.G.E. (2014). Censo 2010 e projeções 2015. [ Links ]
9. MOURA, R. (1995). Tia Ciata e a Pequena África do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Coleção Biblioteca Carioca. [ Links ]
10. PAIVA, R. – SODRÉ, M. (2008). Telenovela Rio, Roma: Bulzoni. [ Links ]
11. SODRÉ, M. (1988). O terreiro e a cidade. Petrópolis: Vozes. [ Links ]
12. SPÓSITO, M. E. (2001). Capitalismo e urbanização. São Paulo: Contexto. [ Links ]
13. VIANNA DE OLIVEIRA, F. J. (1933). Evolução do povo brasileiro. São Paulo: Editora Nacional, (ed. or. 1923). [ Links ]














