Servicios Personalizados
Revista
Articulo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO -
 Accesos
Accesos
Links relacionados
-
 Similares en
SciELO
Similares en
SciELO
Compartir
Utopìa y Praxis Latinoamericana
versión impresa ISSN 1315-5216
Utopìa y Praxis Latinoamericana v.14 n.46 Maracaibo sep. 2009
Nuevos giros epistémicos para superar el modelo positivista de la disciplinariedad en las ciencias sociales
New Epistemic Directions to Surpass the Positivist Model of Disciplinarity in the Social Sciences
Zugey Velásquez
Centro de Estudios Sociológicos y Antropológicos, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela
RESUMEN
En este trabajo se presentan las principales críticas a la racionalidad positivista de la Modernidad y al corpus científico de estas ciencias. El contexto de esa crítica está dado por el pensamiento posmoderno y complejo, que considera insuficiente el paradigma cartesiano de la experiencia de la conciencia y la unidad del método, puesto que la constitución de la realidad es transdisciplinar pues surge de un complejo fenómeno intersubjetivo entre la racionalidad de los sujetos y los objetos de comprensión e interpretación. La fluidez y desorden, el caos y la incertidumbre, son las relaciones de los nuevos procesos racionales que cuestionan la concepción de linealidad, causalidad, probabilidad, experimento, de un mundo objetivado y estático. La realidad está formada por otros movimientos múltiples y heterogéneos que producen espacios inéditos de aparición.
Palabras clave: Racionalidad, modernidad, posmodernidad, complejidad.
ABSTRACT
En este trabajo se presentan las principales críticas a la racionalidad positivista de la Modernidad y el corpus científico de estas ciencias. El contexto de esa crítica está dado por el pensamiento posmoderno y complejo, que considera insuficiente el paradigma cartesiano de la experiencia de la conciencia y la unidad del método, puesto que la constitución de la realidad es transdisciplinar que surge de un complejo fenómeno intersubjetivo entre la racionalidad de los sujetos y los objetos de comprensión e interpretación. La fluidez y desorden, el caos y la incertidumbre, son las relaciones de los nuevos procesos racionales que cuestionan la concepción de linealidad, causalidad, probabilidad, experimento, de un mundo objetivado y estático. La realidad está formada por otros movimientos múltiples y heterogéneos que producen espacios inéditos de aparición.
Key words: Racionalidad, modernidad, posmodernidad, complejidad.
Recibido: 08-02-2009 Aceptado: 10-06-2009
1. INTRODDUCIÓN: NUEVOS CAMINOS PARA LAS CIENCIAS SOCIALES
Según Lanz, las tradicionales “disciplinas científicas” están tocadas de raíz por la revolución epistemológica que está suponiendo la posmodernidad. Esta transformación profunda del piso epistémico donde se fundó la racionalidad moderna abre un amplio campo para la innovación, para el refrescamiento de concepciones, para la aparición de nuevas prácticas, para el cultivo de otro tipo de experiencia respecto al conocimiento1. A partir de este planteamiento es obvio el reconocimiento de la Modernidad como un modo de pensar y de hacer a través del desarrollo de las ciencias positivistas.
En su momento estas ciencias, como lo señala Boaventura de Sousa2, cumplieron su función de hacer explicativo modelos de la realidad que funcionaban en la medida que esos modelos reproducían aquellas instancias de la realidad susceptible de control, cálculo, medida y cantidad, como si fuera un objeto concreto en sí mismo. Este tipo de ciencias amparada en el principio experimental de la demostración (verificación de la verdad objetiva) científica, fueron insuficientes para ofrecer una interpretación más profunda que implicará la exploración de otras relaciones que se desestimaron como importantes para la visión de conjunto que permitía la totalidad. Se trataba, entonces, de esclarecer una dimensión de las relaciones que constituían la realidad desde una perspectiva holística y epifenoménica de la realidad. Otros sistemas que subyacían a las relaciones formales externas de la realidad, no eran estudiados por las teorías del conocimiento y sus modelos, pues el dogma de la racionalidad era la unidad de las relaciones del sistema que servía de soporte a la realidad. Esa concepción de una estructura estática sobre la que se hacían emergentes las ciencias positivas, evitaba las interpretaciones críticas y el poder heurístico que portan las ciencias del sentido o hermenéuticas para la comprensión de la complejidad del mundo social que debe ser considerada a partir de la desestructuración que sufre la realidad hasta lograr descentrarla de su núcleos duros, a través de una concepción de la diferencia y la diversidad de planos en conjunción y disociación que convierten a la realidad en un haz de luz que se despliega por todas partes, casi inaccesible a cualquiera de los tipos de modelos de conocimiento basado en lógicas de explicación causal.
Puede decirse que con este planteamiento se reconoce la incapacidad de los marcos teóricos de la racionalidad Moderna que hasta épocas recientes aparecían abanderando las ciencias sociales, –producto de la Modernidad– al momento de explicar la realidad social creciente y compleja.
Ahora bien, no hay que negar que gracias a la Posmodernidad se propicia un interesante avance en las ciencias sociales –a pesar del no reconocimiento de este fenómeno por varios autores–; y nos referimos al hecho particular de prescindir del estudio de los fenómenos desde la disciplinariedad. Se abre para las Ciencias Sociales la posibilidad de abordar la realidad de una manera completamente diferente a como se planteó en la Modernidad. Esta nueva manera de abordar la realidad no significa, precisamente, avanzar desde la disciplinas particulares puesto que en la Posmodernidad se parte de la idea que los problemas sociales no pueden ser visto desde la totalidad.
Es decir, que el hecho mismo de reconocer abiertamente la pluralidad, diversidad, implica que hay una ruptura con el modo de ver los hechos sociales desde el universalismo, la totalidad. Esto es así por la sencilla razón de cómo se debe interpretar la dinámica de la sociedad a partir de registros múltiples y diferentes, pero que debe ser relacionada a partir de un complejo sistema de interacciones: unas expresas y otras tácitas, unas trascendentes y otras inmanentes. Indiscutiblemente tiene que ser estudiada la realidad desde otros supuestos filosóficos, ontológicos, antropológicos, éticos, lógicos, que quiebren y transiten desde los modelos de las disciplina a la interdisciplariedad y de ésta a la transdisciplinariedad. Asimismo, aparecerán nuevos conceptos como lo son: la multidisciplinariedad y pluridisciplinariedad, con el fin de llegar a la interdisciplinariedad y la trasdiciplinariedad, puesto que son estos tipos de lógicas más polivalentes e intersubjetivas, las que marcarán una base fundamental para comprender la realidad a los efectos de superar el racionalismo instrumental de las ciencias positivas3.
2. ACTUALIDAD DE LA RACIONALIDAD EPISTÉMICA POSMODERNA EN LAS CIENCIAS SOCIALES: MÁS ALLÁ DE LA UNIDAD DEL MÉTODO
Se trata de desafiar el modo racional que está anclado en nuestros pensamientos al querer estudiar los fenómenos sociales según el modelo disciplinar de las ciencias: el mundo y toda la realidad que lo envuelve se comporta funcionalmente de acuerdo a las leyes que lo determinan. Por lo que no es tarea fácil cortar de raíz esa manera de concebir el mundo.
Según Méndez, “las disciplinas responden a la delimitación de objetos o de espacios o problemas específicos de la realidad. Estableciendo su propia autonomía”4. En tal sentido, desde esta mirada quedan a un lado muchos aspectos de interés que serían importantes considerarlos, por lo que es necesario romper con las fronteras que existen entre las diferentes especialidades, para favorecer la reapropiación cognitiva de categorías y estrategias de conocimientos provenientes de otras disciplinas en el interior de un discurso disciplinario.
La necesidad de hacer práctico esto, es una renovación continua de los estudios en las ciencias sociales: una multiplicidad de perspectivas insistiendo en la relatividad de las mismas, y evitar el supra dominio de la universalidad científica sobre el particular existencial; relación comparable entre las ciencias naturales y, por oposición, las ciencias del sentido, de la intersubjetividad, la alteridad, que indagan en el sentido oculto que porta la vida humana que se desarrolla en sociedad. Esto debería preocuparnos a la hora de la interpretación que se realiza en las ciencias y las ciencias sociales en general5.
Esta propensión a una nueva mirada de la realidad a través de enfoques transdisciplinarios en las ciencias sociales6, conlleva a la aparición de nuevos problemas de orden metodológico y epistemológico. Entre los actores de estas prácticas y los problemas y/o conflictos que están a la espera de solución: está el sentido de la acción social intersubjetiva que demanda la aceptación y el reconocimiento por parte de los actores. No existe sentido autodonado por sí en cada uno de los sistema de relacionalidad porque el sentido que se percibe en la realidad es compartido a través de un conjunto de relaciones donde la dotación de la significación del sentido está en “manos” de un colectivo social diverso en razón de su diferencialidad según los patrones de conducción social para la integración o desintegración. Quienes sean practicantes de estas relaciones sociales múltiples deben compartir sus asociaciones desde diversos planos, entre éstos el discursivo y para ello requieren legislar sobre los valores, las motivaciones, las reflexiones, críticas, argumentación, promovidas por la praxis social individual o colectiva. Pero debe tenerse presente, que una disciplina puede reivindicar su particularidad sólo en cuanto se convierte a sí misma en interdisciplinar; y que las discusiones que hoy prevalecen acerca de la inter/ multi / pluri y transdiciplinariedad revelan que el desarrollo de las Ciencias Sociales durante el siglo XX, ha avanzado más allá de alcanzar un sentido de especialización7.
Es conveniente considerar cada una de estas perspectivas de interacción disciplinar que comprometen la validez del paradigma de la racionalidad de la Modernidad, pues abre grandes y severas fisuras en el mapa cognoscitivo de las ciencias positivas. Las nuevas ciencias, sobre todo las sociales, al estudiar el sentido de la acción humana en cuanto sentido que porta y transmite la intersubjetividad, se aproxima a ese plano de la acción que está condicionado por la revelación hermenéutica de su significación, ya que el sujeto que la porta y transfiere es un sujeto de conciencia intencional con una capacidad de designación, que es la que permite comprender los contenidos y sentidos ocultos de la realidad
3. LA POSMODERNIDAD EN LAS CIENCIAS SOCIALES: CRISIS DE LA RACIONALIDAD MONOLÓGICA
La Posmodernidad trajo consigo una serie de cambios en las ciencias sociales; uno de estos, es la redención del hombre, pues deja de ser percibido como objeto. Surge una nueva racionalidad, el hombre es visto como un ser activo admitiéndose en este sentido el estudio de dimensiones subjetivas8.
En tal sentido, la Posmodernidad personifica una nueva manera de repensar, de reinterpretar la realidad en la cual se reconoce que es el propio hombre y no los metarrelatos quienes construyen las prácticas diarias, y como tal deben de estudiarse dándole cabida a la diversidad y pluralidad; reconociendo al otro como parte integrante de él, de su entorno, de su vida cotidiana. Se replantean las relaciones sociales en correspondencia a sus estructuras, logrando nuevas maneras de estudiar la realidad social. Pues la idea del “individuo libre” fue destruida por la propia razón instrumental, rompiendo con la idea de “progreso”. Asimismo surgen nuevas teorías y metodologías que pretenden fortificarse como paradigmas aunque, como lo expresa Méndez, “todavía están en construcción discutiendo su propia fundamentación epistemológica. Entre estas teorías tenemos: La fenomenología, propuesta por Schult; el interaccionismo simbólico, propuesto por Meed; la etnometodología, propuesto por Garfinkel; la teoría de la acción comunicativa, propuesta por Hebermas; (…) la investigación acción, propuesta por Lewin o Borda; la metodología holística, entre otros”9.
Ante ello, habría que preguntarse si efectivamente la Posmodernidad es o no una nueva manera de estudiar la realidad; sí estas teorías y metodologías que surgen con la Posmodernidad responden satisfactoriamente a la manera de problematizar y resolver los nuevos fenómenos sociales emergentes que no pueden ser “aprehendidos” con los modelos racionales de la Modernidad. Y, por último, ¿cómo hacer para evitar caer en los errores que se cometieron en la Modernidad?.
Este reto que asume y trae consigo la Posmodernidad abre una amplia gama de alternativas en pro de resaltar, entre otras cosas, -como se ha mencionado antes- la diversidad, relatividad, pluralidad de las cosas, así como también, nuevas lógicas epistemológicas; marcando aun más la diferencias con la Razón de la Modernidad.
Entre algunos de los puntos que sirven de diferencian entre lo que es la Modernidad y la Posmodernidad, tenemos los siguientes:
Cuadro 1
| Modernidad | Posmodernidad |
|
|
Se trabaja bajo la idea de relatividad.
Se centra en el presente.
Trata de legitimarse reconociendo la diversidad.
Promueve la integración de métodos en el cual lo cualitativo marcará la pauta.
Fuente: elaboración propia, 2008.
En general, no hay dudas para entender que la Posmodernidad es un clima, el espíritu de una época en el cual se aprecian nuevas realidades a través de unos fenómenos que requieren ser estudiados más allá del rango de la objetividad objetivante de la razón científica a la que nos ha acostumbrado la Modernidad. La desconfiguración de la realidad no porta ninguna posible reconfiguración de acuerdo a los elementos ya conocidos que intentan una reproducción fiel y exacta a lo que previamente portaba el momento cognitivo de la realidad “dada”. La comprensión de la realidad cancela ese momento positivo del hecho real, por sus tramas subyacentes, es decir, va más allá de la huella que una realidad interpretada expresa o comunica. El otro orden de ella que queda susbsumido por la presencia metafísica, de la objetivación del hecho como condición empírica de la realidad, es lo que ahora interesa para recomprender el sentido de la vida y del mundo10. Se trata, entonces, de elaborar esa mirada subjetiva que expone la realidad en un sentido reconstructivo para poder develar las otras tramas invisibles que pulsan sobre el fenómeno de la apariencia de la realidad.
Por supuesto entran en la palestra nuevos actores, nuevas situaciones, donde se afilia el juego del “todo se vale”, afirmándose un cambio de paradigma definido por la pluralidad para darle cabida, entre otros aspectos, a la razón posmoderna.
Para Bermejos11 la pluralidad que se presenta en la Posmodernidad es una “pluralidad radical” optando por una racionalidad y realidad diferente, y para ello este autor se sustenta en lo planteado por Welsch mediante su “Razón transversal” cuando sustenta que no puede dejarse a un lado el concepto de razón, pero éste tiene que ser visto de otra manera, no entendido como unidad sino que esta racionalidad debe reconocer en todo momento la pluralidad convirtiéndose de esta manera en una pluralidad radical.
Para explicarse mejor, Bermejos manifiesta que existen dos tipos de pluralidad: la radical y la absoluta. La pluralidad radical consistiría en la hibridación de lo unitario y lo plural, en el cual hay una conexión entre la estructura de lo racional y real, logrando el contexto actual que es la complejidad; mientras que la pluralidad absoluta se referirá a la pluralidad que solo reconoce una sola razón, por lo que separa y niega cualquier conexión que pueda darse entre los diversos tipos de racionalidad.
En efecto, la razón girará en torno a la crítica y no a la unidad, viéndose a la razón de manera plural, compleja. De este modo la crítica y la pluralidad van a ser las banderas de la nueva racionalidad que se puede lograr a través la idea de transversalidad o razón transversal planteada –como se mencionó anteriormente- por Welsch 12 que no es más que entender la razón desde la unidad y pluralidad dejando al descubierto la complejidad.
Este sería, para este autor, cumplida la Posmodernidad, el nuevo pensamiento del cual se hablará y estudiará; sin dejar de reconocer, entre otras cosas, las alternativas que trajo consigo la Posmodernidad al momento de estudiar la realidad no como un Todo absoluto y estático, sino al Todo como un status que responde a un movimiento más complejo donde las partes que lo constituyen están permanentemente en deconstrucción. No es posible, entonces, un solo modo de concebir y comprender, abordad la realidad; menos aún, si hablamos de las diversidad de tramas que conforman la realidad social. Las posturas posmodernas de alguna manera entran a cuestionar cualquier tipo de procesos funcionales o lineales con los cuales se pretenda estudiar la realidad y considerar que los resultados son objetivamente científicos, puesto que de ellos se logra alguna explicación universal de esos procesos sociales intersubjetivamente motivados.
La realidad social siempre está abierta a una hermenéusis múltiple y posracionalista. Es decir, ella porta un universo plural de significaciones donde los sistemas de comprensión sufren diversas formas de interacciones que surgen de las dinámicas no autorreguladas del sistema. Eso podría entenderse desde el pensamiento complejo, como un movimiento de reflexión y acción epistémico entre los objetos cognitivos temáticos de un tipo de conocimiento y la interacción de otros objetos desarrollados intersubjetivamente en diversos contextos de la racionalidad13. Se hace emergente la idea de que no es suficiente una episteme que de cuenta de lo que es el conocimiento disciplinar, sino que la propia comprensión fenomenológica de la realidad considera la aprehensión de la realidad en sentido multiforme y transdisciplinar. La idea de que el conocimiento no es único y absoluto por parte de un dominio de las ciencias, abre el espacio de comprensión de los procesos científicos de la racionalidad que permite plantear la diversidad de planos de comprensión de la realidad.
Para Lanz la diversidad de posturas y cuestiones críticas que genera la Posmodernidad estimulan el desarrollo de enfoques que favorecen la transdiciplinariedad, lo que permite perspectivas múltiples del estudio del sujeto en su interacción con la sociedad y la naturaleza14. Es lo que también considera Lanz, a favor de la Posmodernidad entendida como una postura de la racionalidad que busca descentrar y desfundamentar los aprioris científicos de la racionalidad moderna que había planteado la concepción del sujeto epistemológico como eje de la auténtica racionalidad, sin percatarse que las condiciones ontológicas del sujeto están influenciado los cambios cognoscitivos de las categorías con las cuales históricamente el sujeto se presenta frente al mundo como sujeto activo de la acción de conocimiento, y no como sujeto pasivo receptor del conocimiento. Señala Lanz al respecto: “Podría asegurar, sin grandes riesgos, que una teoría posmoderna del sujeto (una nueva concepción el sujeto en la posmodernidad) pasa por la asunción consistente de una perspectiva epistemológica transdiciplinaria”15.
La realización del proyecto de la racionalidad Modernidad, termina desfasada de una filosofía fenomenológica del conocimiento que permita considerar las fluctuaciones de la realidad a partir de un haz multidireccional que no admite el supuesto de alguna totalidad. Por el contrario, se trata de asumir el sentido de encrucijada como indican Follari-Lanz, al considerar los fenómenos sociales, vistos desde la Posmodernidad, como no estructurables en sí mismos ya que no pueden permanecer condicionados por el horizonte restrictivo de la teoría o de las prácticas metodo-lógicas deductivas16.
3. EL PENSAMIENTO COMPLEJO EN LAS CIENCIAS SOCIALES: LOS SISTEMAS DINÁMICOS MULTIVERSOS
“El pensamiento es a la vez uno/múltiple, polimorfo,
abierto, versátil; puede aplicarse a todos los problemas
y por tanto a todos los problemas del conocimiento”.
Edgar Morin.
Es innegable que los grandes cambios que se han generado en el mundo, son producidos por las complejas dinámicas que emergen de los actores de la sociedad. Los seres humanos en su afán por superarse continuamente, crean las condiciones, las posibilidades materiales (técnica y científicamente) para que esos cambios sean efectivos en el tiempo y en el espacio. La razón es su principal instrumento para lograr ese objetivo: transformar la realidad en la medida que el pensamiento evoluciona históricamente a través de los conocimientos que obtiene gracias a la racionalidad. En eso consiste el desarrollo de la civilización humana desde que se suprimió la Magia y el Mito, y se tuvo acceso al dominio de la racionalidad y a la conversión de ésta en el orden a partir del cual pensamos la realidad. Es decir, el pensamiento racional es lo que nos da la característica principal de nuestra humanidad, pero a la vez es el que nos procura nuestro desarrollo civilizatorio en el mundo.
Diversas han sido, entonces, las formar de pensar y razonar el mundo, nuestras concepciones de lo que somos y de lo que el mundo nos hacer ser sufren una transformación cualitativa y cuantitativamente en cada época, desde la griega hasta la actual. En cada época (Antigua, Medieval, Renacentista, Moderna –y posmoderna)– con sus particulares procesos de transición hemos diagnosticado y proyectado el sentido de la vida en aras de un universal humano cada vez más completo.
Ese universal siempre ha portado un ideal de libertad que en la sociedad se ha pretendido alcanzar a través de muchos medios: desde el misticismo y la especulación filosófica hasta el racionalismo científico. Terminó prevaleciendo el pensamiento científico y tecnológico sobre la filosofía y más todavía sobre la política. El tiempo histórico siempre, tarde o temprano, pone en evidencia los aciertos y errores de las ciencias y sus crisis humanísticas. Nuestra imagen y representación del mundo siempre es sometida a la prueba de la crítica racional. Pero no todas las racionalidades son de igual forma y contenido.
En cada época la Razón (idealidad) y sus racionalismos (materialidad) crean dominios y estructuras de poder. Así se podría hablar de razón teológica y de razón científica, sólo por considerar dos puntos extremos. Estas dos racionalidades tienen una cosmovisión del mundo muy diferente (o in-diferente entre sí) acerca del hombre y su historia. Pero el mundo, precisamente, cambia y se transforma de acuerdo a nuestra visión (cosmos) de su devenir. La Modernidad se auto representó racionalmente un mundo que reflejó una forma de pensar determinada y preconcebida.
Ese mundo racionalmente científico, objeto del pensamiento calculador, predictivo, científico, resultó ser un enemigo para el ser humano, más en el desarrollo de la sociedad capitalista que privilegia el mercado y el consumo. Esta es una característica fundamental de la razón de la Modernidad, que explica en mucho el fracaso y la crisis de esta forma de pensamiento, al considerar que podemos ser capaces de conocer la estructura esencial de la realidad del mundo y transformarla en beneficio exclusivo de los intereses de la ciencia y de la economía. Este tipo de racionalidad científica dejó de lado la noción de Bien y Justicia que se requieren para humanizar más al hombre, no para entrar en contradicción con su ser genérico.
El paradigma de este modelo de Razón es el que se cuestiona desde la crítica de un nuevo paradigma que busca favorecer el desarrollo de otras formas del pensar racional. Ante una concepción de la racionalidad, sobre todo la que se denomina científica, tan estrechamente sintética y reductora, es preciso plantear otra cosmovisión del mundo que propongan alternativas que la superen17.
Pensar en una racionalidad que transforme y se autotransforme, que sea menos monológica y más dialógica, es un proyecto de ciencia y de humanidad que responde a los desafíos que plantea la crisis de la racionalidad Moderna. Desde diversas áreas del conocimiento científico se vienen tejiendo una serie de postulados que nos permiten considerar que es posible y justo la cancelación del paradigma de la razón autosuficiente. Estas tendencias del pensamiento son: la teoría de la información, la cibernética, la teoría de sistemas, la teoría del caos, que nos permiten comprender que los sistemas están parcialmente en equilibrio pero que su tendencia es al desequilibrio como medio de autotransformación. Es decir, que el mundo es una realidad que puede ser entendida a partir de múltiples elementos constitutivos con un alto grado de entropía, contingencia, mutabilidad, inestabilidad, que no responden exclusivamente a sistema deductivos, reductivos y/o coactivos.
El filósofo francés E. Morin, entre otros científicos, entiende esta nueva forma de pensar, esta nueva teoría de la racionalidad (posmoderna) como un pensar complejo18. Una realidad que se estudie desde este punto de vista es compleja porque presenta problemas que no pueden ser fragmentados y no pueden ser estudiados por la teoría positivista de la Modernidad. Porque la realidad transcurre a partir y entre fenómenos no causales sino aleatorios, sus procesos de comprensión son complejos porque requieren ser vistos desde múltiples niveles de estructuración.
Este nuevo saber es visto por Morin como un desafío que abre la posibilidad de pensar trascendiendo las incertidumbres y las contradicciones. Asimismo, manifiesta que la “complejidad incluye la imperfección porque incluye la incertidumbre y el reconocimiento de lo irreductible”19.
El pensamiento de la complejidad tiene que ver con la diversidad de elementos que componen una situación, con un planteamiento envuelto de interacción, heterogeneidad, de azar; que articula los conocimientos. “La conciencia de la complejidad nos hace comprender que no podremos escapar jamás a la incertidumbre y que jamás podremos tener un saber total: “la totalidad es la no verdad”20”, es lo que firma Morin porque el conocimiento no puede estudiarse en sí mismo, sino que debe relacionársele con el entorno. Por lo que la complejidad es un pensamiento que no rechaza lo simple, sino por el contrario lo articula con otros elementos. Para explicar aún más en que consiste el pensamiento complejo, Morin nos habla de seis principios –que en este aparte mencionaremos tres, para luego mencionar el resto–. Estos principios contribuyen a pensar la complejidad.
Estos principios toman en cuenta la interacción en su relación con el contexto, pues se crea un movimiento recursivo en un mundo de fluctuaciones, aleatorio, de bifurcaciones, de tiempos múltiples.
Morin habla y explica que el principio dialógico, el principio de recursividad organizacional y el principio hologramático, integran los elementos que conforman la complejidad; donde el orden y el desorden están presentes, donde la reductividad no puede ser la premisa de investigación porque es limitante, donde la realidad es concebida, sobre todo al momento de estudiarla, de abordarla, como una trama de relaciones en permanente transformación a través de un pensamiento que considera “las partes en el todo y el todo en las partes”.
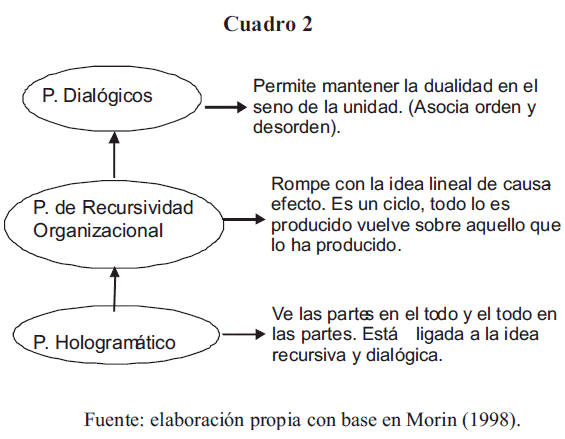
Esta idea es la que manifiesta Morin al querer explicar el pensamiento complejo. Así las relaciones sociales no son sistema estables (cerrados) porque para Morin su comportamiento se aproxima a los sistemas inestables (abiertos), autoorganizados a través de otras relaciones intrasistémicas donde se combinan características que nos obliga a movilizarnos en una visión muy diferente del comportamiento social lineal. Pues, el sistema es muy susceptible o voluble a los cambios o transformaciones, a relaciones de intervención o incertidumbre que le dan al sentido de la acción una polisemia de significados a explorar desde las prácticas sociales que le sirven de medio.
De las variadas definiciones que da Morin sobre la complejidad, al menos hay dos de singular importancia que aclaran su supuesto epistémico. Estas son:
1) (…) un tejido (complexus: lo que esté tejido en conjunto) de constituyentes heterogéneas inseparablemente asociados: presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple (…) la complejidad se presenta con los rasgos inquietantes de lo enredado, de lo inextricable, del desorden, la ambigüedad, la incertidumbre (…). En pocas palabras la complejidad se refiere a problema no a solución. La complejidad busca interrelacionar variedad de elementos que pueden pensarse no adecuadamente, integrando los modos simplificadores del pensar, pero sin caer en el reduccionismo, ni en la unidimensionalidad. La complejidad se presenta con los rasgos perturbadores del desorden, de lo enredado, la ambigüedad y la incertidumbre; siendo nuestro contexto actual. Además asume la dificultad de evitar contradicciones lógicas en el avance de los conocimientos y la comprensión”21.
2) El pensamiento de la complejidad no es de ningún modo un pensamiento que rechaza la certeza para sustituirla por la incerteza, que rechaza la separación para incluir inseparabilidad, que rechaza la lógica para permitirse transgresiones. La propuesta consiste, por el contrario, en efectuar un ir y venir incesante entre certeza e incerteza, entre lo elemental y lo general, entre lo separable y lo inseparable (…) Se trata de articular los principios de orden y desorden, de separación y unión, de autonomía y dependencia, que son al mismo tiempo complementarios, competidores y antagónicos en el seno del universo22.
La idea general de sus planteamientos es considerar la realidad social como sistema autotransformable. Al desaparecer la concepción causal-lineal de la razón Moderna, entonces, el espacio de interacción donde convergen los fenómenos de la realidad en sus orígenes, se abren a un diversidad de tramas mucho más profundas. Esto le permite a Morin, formular al menos, seis principios que sustentan la teoría de la complejidad23:
i) el principio dialógico (relación entre elementos inseparables);
ii) el principio de recursividad organizativa, según el cual, captada y producida la información, el sistema complejo consigue mantener una dinámica adecuada entre continuidad y ruptura. Al mismo tiempo en que se conservan sus estructuras esenciales (recurrentemente reformuladas), se adquieren nuevas propiedades de adaptación y modificación del entorno. El sistema no se modifica desde afuera: se autoorganiza, porque está compuesto de elementos con capacidad de aprendizaje;
iii) el principio hologramático, no sólo se es parte del todo, sino que el todo está en cada una de las partes;
iv) el principio de adaptación y evolución conjunta, que considera que los procesos de autoorganización los sistemas complejos se transforman conjuntamente con su entorno: no puede suceder ningún cambio sin que se produzcan las variaciones correspondientes entre unos y otros;
v) el principio de no proporcionalidad o no linealidad de la relación causa-efecto: hechos menores pueden desencadenar procesos de cambios mayores. El sistema complejo es altamente sensible a las condiciones que prevalecen sujetas o relacionadas con la “fuerza de los pequeños acontecimientos”;
vi) el principio de la sensibilidad a las condiciones iniciales; a la más leve modificación de las condiciones iniciales de surgimiento y organización de un sistema complejo, pueden darse resultados muy diferentes.
El supuesto “científico” de que la “ciencia” es una estructura que se organiza alrededor de un “centro”, aún guardando relación con su exterioridad, siempre es un orden de causalidad que no hace posible la discontinuidad. Sobre todo, porque la acción del sujeto cognoscente termina fuera del proceso de conocimiento. Esto es muy cuestionable porque, precisamente, el pensamiento de la complejidad lo que descubre es que la “estructura de la ciencia” tiene un carácter altamente holístico que permite incorporar la actividad subjetiva del investigador perceptor-receptor de la realidad. Esta nueva relación en la estructura cognoscitiva de la ciencia, considera la ciencia como un conocimiento intersubjetivamente comunicado y compartido.
Se trata de entender que los sistemas son dinámicos vistos desde cualquier punto de vista, donde los principios que propone Morin para el estudio de la realidad se hacen efectivos. Todo sistema está referido por innumerables tipos de perturbaciones que afectan en su conjunto las condiciones de su organización inicial, en razón de varias variables: porque cambia la velocidad del sistema; porque son distintos los observadores; porque las coordenadas espaciales se han modificado; porque los cuerpos materiales han sufrido alteraciones o, en fin, porque es prácticamente imposible determinar el completo estado actual del un fenómeno dado. En suma, no siempre se conocen toda la información suficiente para predecir los acontecimientos futuros de los sistemas dinámicos24.
Carlos Delgado y Pedro Sotolongo25, dos investigadores del Instituto de Filosofía de La Habana, estudiosos del pensamiento de la complejidad y seguidores de E. Morin, consideran que ésta postura epistémica que está conformada por diversas interacciones teóricas y prácticas del conocimiento, ya mencionadas, y a la que se le ha dado el nombre de Complejidad, no tiene porque ser asociada a una forma de pensar y conocer complicada. Lo que pretende es estudiar aspectos inéditos que en las ciencias positivas de la Modernidad, son planteados dentro de los problemas de investigación de forma holística e intercontextual.
Es un saber que apuesta por no desmembrar la totalidad al momento de estudiarla ya que es imprescindible la relación con la época y las características políticas, éticas, sociológicas, etc., propias de la totalidad histórica. La mirada del investigador social debe ser policéntrica, situarse en un postura donde la trama a estudiar se revele en toda su diversidad, ésta es una condición indispensable para producir un conocimiento transdisciplinar desde el interior del sistema de relaciones estudiado, que permanece en un proceso de diferenciación constante.
A diferencia de la investigación social clásica de la Modernidad, que parte de la relación dualista entre sujeto y objeto, en el pensar de la complejidad no entiende la interpretación de la acción de sujeto como separada del objeto, sino que es resultado de esa co-presencia ontológica. Más bien considera que el objeto sólo es definible en su relación con el sujeto. Es decir, que se comprende la realidad como una construcción intersubjetiva de los sujetos sociales en sus diferentes manifestaciones. Más todavía, la interpretación del objeto por parte del sujeto siempre implica una semiosis acerca de la recomprensión que sufre el objeto en el sistema de relaciones que organizan los sujetos.
Son prácticas significantes que cada sujeto o actor social construyen en la medida que sufren una reelaboración conceptual o teórica, en razón de los diferentes contextos de la interacción. Eso hace posible abrir el sistema de los objetos y las relaciones subjetivas de los sujetos a otras acciones. Precisamente, porque el sujeto o los sujetos, en este proceso vivencial y existencial de la acción que promueven la transformación se autotransforman y resignifican la realidad en referencia a otras semiosis o prácticas sociales. La interpretación de la acción social no es una premodificación de conductas programables, debido a que las acciones que se proyectan en la realidad son contingente. Este presupuesto que Morin define como la reflexividad, permite entender que el sujeto de la acción social es parte del estudio de esa acción que lo hace concreto al reconocerse que es el sujeto del objeto social e histórico. Precisamente, porque el sujeto está integrado a la comprensión de la(s) acción(es) social(es). Es el movimiento de la reflexividad en la construcción del conocimiento.
Para Sotolongo, la importancia del pensar de la complejidad es que ésta emana de la praxis cotidiana, donde las herramientas cognitivas construidas por la episteme de la Modernidad no poseen suficiente capacidad heurística para poder aprehender y solucionar de manera no reduccionista los fenómenos. Es diferente del saber analítico y lineal proclamado por la Modernidad, pues busca una gama de alternativas de comportamientos no lineales y de formas fractálicas no clásicas. Para Sotolongo, las bases de este saber contemporáneo se manifiesta a través de lo que él llama las cinco direcciones de pensamiento y praxis, que profundizan en la contribución de la no linealidad y transcidiplinariedad de nuevo tipo, estas “direccionalidades” son: la bioética global y profunda, el enfoque de la complejidad, el ambientalismo holístico, los estudios Ciencia- tecnología – sociedad (Estudios CTS), y la nueva epistemología o de 2º orden (epistemología de la reflexividad)26.
De cada una de estas “direccionalidades” nuestro investigador latinoamericano va dejando claro que no hay dudas de la existencia de unas mutaciones cualitativas en el saber de la racionalidad Moderna. Ella se presentaba con respecto del conocimiento instituido por las ciencias, como conocimiento objetivo y sin alternativas.
Otro concepto clave del pensamiento de la complejidad, es el concepto de “atractor” que se entiende como ese movimiento por el que el equilibrio de la realidad se desintegra por medio de un desplazamiento de la centralidad de la razón hacia los bordes o periferia de las teorías y métodos. Ese alejamiento pone en riesgo la fundamentación ontológica del conocimiento como unidad racional absoluta y universal, ya que la aproximación a lo que es el desequilibrio o caos, atenta contra su estabilidad. Los conceptos que maneja el pensar y las teorías de la complejidad, nos permiten descubrir que en el campo de la racionalidad científica de las ciencias sociales existen varios mitos o dogmas que hay que colocarlos bajo la lupa de esta crítica epistémica. La tesis central será un mundo irregular, donde no hay leyes, sino una gama de alternativas con sensibilidad en condiciones iniciales y de fronteras. El pensamiento de la complejidad deja de ser dicotómico, característica sostenida por la Modernidad, para pasar a ser formulado en sistema de redes. En tal sentido, los sistemas complejos se van a exteriorizar y se desplazan de abajo hacia arriba, de lo local a lo global, pero no considerados en términos de jerarquización; por el contrario, se apuesta a sociedades distributivas y no jerárquicas.
Sotolongo manifiesta, que la complejidad es un mundo del orden y del desorden; del equilibrio y del desequilibrio simultáneamente, en el cual pequeñas consecuencias pueden generar grandes efectos que hasta cierto punto son inexplicable. Lo que demuestra que no todo puede ser controlado o dominado por la racionalidad humana. Por otro lado, la complejidad admite las particularidades, éstas forman parte dialéctica de una universalidad compleja que no las considera excluyentes sino implicativas. Se nos muestra un mundo diferente donde no hay probabilidades ni causalidad lineal, sino que potencia las posibilidades, no se predice se prevé, por lo que amplía el campo de la indagación.
En definitiva, lo que reconoce abiertamente Sotolongo, y con quien compartimos sus argumentos, es que se está en presencia de un cambio de episteme tan marcado que hasta en la vida cotidiana se siente y se vive. Es a través de este nuevo pensamiento que está en curso que es posible reconocer que en el diálogo y la cotidianidad es donde se puede hacer esa reconstrucción epistemológica del saber científico reconociendo sus límites, entre otras cosas, para superar las dicotomías del pensamiento científico clásico.
Lo que el pensamiento complejo puede hacer, es darle a cada uno una señal, una ayuda a la memoria, que le recuerde: <No olvides que la realidad es cambiante, no olvides que lo nuevo puede surgir, de todos modos, va a surgir>. La complejidad se sitúa en un punto de partida para una acción más rica, menos mutilante. O creo profundamente que cuanto menos mutilante sea un pensamiento, menos mutilará a los humanos. Hay que recordar las ruinas que las visiones simplificantes han producido, no solamente en el mundo intelectual, sino también en la vida. Suficientes sufrimientos aquejaron a millones de seres como resultado de los efectos del pensamiento parcial unidimensional27.
Con lo antes expuesto, se aprecia lo abierto que se presenta este nuevo pensamiento, así como también algunos puntos de encuentro con la Posmodernidad. Con esto no se pretende ni se quiere decir que hablar de Posmodernidad es hablar de pensamiento complejo porque no es así. Primero, porque son formas de pensamientos con particularidades y especifidades evidentes; una se interpreta como una crisis final de la Modernidad, la otra porque reformula todo el campo del pensamiento filosófico y epistemológico en su racionalidad universalidad. La similitud es que son contemporáneas en el tiempo y responden a tendencias desconstructivas de los modelos científicos. Sin embargo, se busca resaltar, entre otras cosas, como la Posmodernidad pertenece al campo de las transformaciones y busca alternativas que favorezcan los nuevos saberes originales. Ambas hablan de incertidumbre, relatividad, de la no totalidad, la necesidad de asumir lo incierto, considerar la ambigüedad, entre otros aspectos que se mantienen ocultos de la realidad que es fenoménica.
La Posmodernidad y complejidad coinciden de alguna manera, en que sus saberes se nutren y cobran fuerza de la transdiciplinariedad; pues ésta reconoce la multidimensionalidad de la realidad; además, la transdisciplinariedad forma parte de los frutos de la Posmodernidad.
Ambas vanguardias del pensamiento y de la acción, marcan un límite que ha sido rebasado por la crítica de una episteme de las ciencias, una política de conocimiento y una filosofía de la hermenéutica, que indudablemente viene a contribuir a la creación de nuevos escenarios sociales donde se pueden desarrollar las condiciones de vida desde relaciones sociales efectivamente integradas en sistemas de no lineales y no jerárquicos.
Esto abre la oportunidad a que actores sociales emerjan de las dinámicas cotidianas de la vida y sus simbolizaciones, lenguajes y representaciones. Los “objetos de estudio” ya no están enmarcados en categorías lógicas universales, sino en los patrones de vida de la realidad singular donde son las características que se producen en el seno de las culturas las que se deberán considerar como los elementos de composición de los sistemas sociales. Son en estas formas culturales de lo cotidiano y de las prácticas sociales colectivas, donde se deben situar los análisis e interpretaciones de lo que es el hecho social y las vivencias humanas que forman parte de él. Es la salida a la esfera de la realidad de las múltiples relacionalidades que forman parte de los sistemas de interacción donde el sentido y la intención de los sujetos o colectivos sociales se manifiestan.
Notas
1 LANZ, R (1998). Temas posmodernos. Crítica de la razón formal, Colección Doxa y Episteme Nº 5. Caracas. Fondo Editorial Tropykos. p. 13. Cfr. También de LANZ las siguientes obras: (1993). El discurso posmoderno. Crítica de la razón escéptica, Caracas Universidad Central de Venezuela. (1998). Ibid., La deriva posmoderna del sujeto, Caracas, Universidad Central de Venezuela.
2 Cfr. SANTOS, Boaventura De Sousa (1995). Una introducción a la Ciencia Posmoderna, Caracas, Universidad Central de Venezuela.
3 DÍAZ-MONTIEL, ZC (2006). “Crítica a la razón instrumental de las instituciones políticas de la Modernidad”. Utopía y Praxis Latinoamericana. Año. 11, nº. 32, Enero-Marzo, CESA, Universidad del Zulia, Maracaibo.
4 MÉNDEZ, E (2003). ¿Cómo no naufragar en la era de la informática?. Epistemología para internáutas e investigadores, Maracaibo, Venezuela. EdiLUZ, p. 46.
5 FOLLARI, R (2007). Epistemología y sociedad, Argentina, Homo Sapiens.
6 DELGADO, C (2008). “Transdisciplinariedad”, in: BIAGINI, H & ROIG, AA (Eds). Diccionario de Pensamiento Alternativo Latinoamericano, Argentina, Biblos.
7 MARTÍNEZ MIGUÉLES, M (2007). Transdisciplinariedad y lógica dialéctica. Un enfoque para la complejidad del mundo actual. http://prof.usb.ve/miguelm/transdiscylogicadialectica.html. Consultado: 20/10.
8 DÍAZ, E (2008). Posmodernidad, Alfa=Biblos, Argentina. Venezuela.
9 MÉNDEZ, E (2003). Op. cit., p. 49.
10 Cfr. HEIDEGGER, M (1975). Ser, verdad y fundamento, Caracas, Monte Ávila Editores.
11 Cfr. BERMEJOS, D (2005). Posmodernidad: Pluralidad y Transversalidad, Barcelona, Anthropos, p. 11.
12 Ibid., p. 5.
13 MÁRQUEZ-FERNÁNDEZ, Á (2000). “Razón posmoderna y discurso antrópico”. Revista Venezolana de Ciencias Sociales. UNERMB, Vol. 4, Nº 2, Diciembre.
14 Cfr. LANZ, R (1998). Op. cit., p. 23.
15 Ibid., p. 28.
16 FOLLARI, R & LANZ, R (1998). Enfoques sobre posmodernidad en América Latina, Caracas, Sentido. p. 121.
17 Cfr. VATTIMO, G et al (1990). En Torno a la posmodernidad, Barcelona, Anthropos Editorial.
18 Un interesante Dossier se publicó bajo el título “Edgard Morin: de la complejidad d la multiversidad. Los nuevos escenarios del Saber”, en Utopía y Praxis Latinoamericana Año: 12, nº. 38, Julio-Septiembre de 2009, bajo la coordinación del Dr. Pedro Sotolongo, la Cátedra sobre Teorías y Pensar Complejos y el Instituto de Filosofía de La Habana (Cuba), con la colaboración de Edgar Morin, Mayra Paula Espina Prieto, Antonio Correa Iglesias, Yohanka León del Río, Denis Najmanovich, Carlos Rodríguez Gutiérrez, Álvaro B. Márquez-Fernández, Jorge Liberati y Frei Betto. Disponible la versión electrónica (PDF), en www.scielo.org.ve
19 MORIN, E (1998). Introducción al pensamiento Complejo, Barcelona, España, Gedisa, p. 143.
20 Ibid., p. 101.
21 Ibid., p. 32.
22 MORIN, E (1996). “Por una reforma del entendimiento”, in: Correo de la UNESCO, Febrero.
23 Ibidem.
24 Cfr. SOTOLONGO, P (2007). Teoría social y vida cotidiana. La sociedad como sistema dinámico complejo, Acuario, La Habana.
25 SOTOLONGO, P & DELGADO, C (2006). La revolución contemporánea del saber y la complejidad. Hacia unas ciencias sociales de nuevo tipo, Buenos Aires, Argentina, Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales.
26 SOTOLONGO P (2007). El Pensamiento –y las ciencias– de la complejidad y las estrategias de indagación de fenómenos complejos, Material de Clases. IIIª Edición del Seminario de Investigaciones Epistémicas. Centro de Estudios Sociológicos y Antropológicos (CESA), Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.
27 MORIN, E (1998). Op. cit., p. 118.
Bibliografía
1. DÍAZ, E (2008). Posmodernidad, Alfa=Biblos, Argentina. Venezuela. [ Links ]
2. DÍAZ-MONTIEL, ZC (2006). “Crítica a la razón instrumental de las instituciones políticas de la Modernidad”. Utopía y Praxis Latinoamericana. Año. 11, nº. 32, Enero-Marzo, CESA, Universidad del Zulia, Maracaibo. [ Links ]
3. FOLLARI, R & LANZ, R (1998). Enfoques sobre posmodernidad en América Latina, Caracas, Sentido. p. 121. [ Links ]
4. FOLLARI, R (2007). Epistemología y sociedad, Argentina, Homo Sapiens. [ Links ]
5. MÁRQUEZ-FERNÁNDEZ, Á (2000). “Razón posmoderna y discurso antrópico”. Revista Venezolana de Ciencias Sociales. UNERMB, Vol. 4, Nº 2, Diciembre. [ Links ]
6. MÉNDEZ, E (2003). ¿Cómo no naufragar en la era de la informática?. Epistemología para internáutas e investigadores, Maracaibo, Venezuela. EdiLUZ, p. 46. [ Links ]
7. MORIN, E (1998). Introducción al pensamiento Complejo, Barcelona, España, Gedisa, p. 143. [ Links ]
8. SOTOLONGO, P & DELGADO, C (2006). La revolución contemporánea del saber y la complejidad. Hacia unas ciencias sociales de nuevo tipo, Buenos Aires, Argentina, Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales. [ Links ]













