Serviços Personalizados
Journal
Artigo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO -
 Acessos
Acessos
Links relacionados
-
 Similares em
SciELO
Similares em
SciELO
Compartilhar
Tiempo y Espacio
versão impressa ISSN 1315-9496
Tiempo y Espacio vol.27 no.67 Caracas jun. 2017
La guerra entre Colombia y Perú (1932-1934). Una perspectiva desde la prensa venezolana
The war between Colombia and Perú (1932-1934). A perspective from the venezuelan press
Vanessa C. Ávila Sánchez
Profesora de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Miembro del Núcleo de Investigaciones Geo Históricas Lisandro Alvarado del Instituto Pedagógico de Miranda José Manuel Siso Martínez. Maestrante en Historia de las Américas por la Universidad Católica Andrés Bello. E-mail: vanavi24@gmail.com
Resumen: La prensa durante los años treinta del siglo XX, constituyó el medio para conocer la realidad mundial. En ese sentido, la prensa venezolana permitió a sus lectores, estar al corriente de la versión generada sobre la guerra entre Colombia y Perú de 1932 a 1934. Se despertó el interés de informar el quiebre de la paz y las buenas relaciones establecidas entre naciones hermanas. En consecuencia, seguir el proceso de la toma de las armas para resolver sus diferendos por el codiciado territorio de Leticia, se convirtió en noticia de primera página. Por lo antes expuesto, el presente estudio busca analizar desde la perspectiva de la prensa el sentimiento nacionalista que llevó a los peruanos a romper con el pacto Briand-Kellog por una parte, y la construcción de las Fuerzas Armadas en Colombia con verdadero espíritu militar, por la otra. Finalmente, se persigue con esta investigación contribuir al estudio de la historia militar por tratarse de una guerra acaecida en América Latina durante el siglo XX. Se fundamenta la investigación en el estudio de fuentes hemerográficas de la Hemeroteca Nacional de Venezuela y de fuentes primarias del Archivo Histórico de la Cancillería de Venezuela.
Palabras clave: Historia Militar, Leticia, conflicto Colombo-Peruano, Colombia, Perú.
Abstract: The press during the Thirties of century XX, constituted means to know the reality world-wide. In that sense, the Venezuelan press allowed its readers, to be to the current of the version generated on the war between Colombia and Peru from 1932 to 1934. The interest awoke to inform breaks of La Paz and the good relations established between brother nations. Consequently, to follow the process of the taking of the arms to solve its disagreements by the coveted territory of Leticia, became the news of front page. By before exposed, the present study looks for to analyze the nationalistic feeling on the other that it took to the Peruvians on the one hand, to break with the Briand-Kellog pact and the construction of the Armed Forces in Colombia with true fighting spirit. Finally, it is persecuted with this investigation to contribute to the study of military history for being a war happened in Latin America during century XX. The investigation is based on the study of hemerográficas sources of the National Hemeroteca of Venezuela and primary sources of the Historical File of the Chancellery of Venezuela.
Keywords: Military history, Leticia, conflict colombo-peruano, Colombia, Peru.
Recibido: 3/10/2016
Aprobado: 10/01/2017
Introducción
La guerra considerada como un acto de fuerza en donde busca imponerse la voluntad sobre el adversario1, se ha desarrollado casi desde la aparición del hombre, y tal como lo señala Jhon Keegan, Las lecciones de historia nos recuerdan que los estados en que vivimos, sus instituciones y hasta sus leyes los debemos a conflictos, muchas veces de lo más sanguinario.2 Conflictos que fueron evolucionando, tanto en la práctica como en el equipamiento. Es así, como en las postrimerías del siglo XIX e inicios del siglo XX, la transformación tecnológica de los armamentos condujo a la transformación de las tácticas. En consecuencia, el éxito en el ataque dependerá de la intensidad del fuego de su atacante3. Sobre la base de esta máxima, se condujo la mayoría de las guerras europeas en la era contemporánea.
No obstante, el continente Latinoamericano en el siglo XX experimentó en muchas oportunidades conflictos bélicos, en donde se aplicó los elementos fundamentales del arte de la guerra como la táctica, la estrategia, el ataque y la defensa. Verbigracia de ello, es la guerra por el territorio de Leticia llevada a cabo entre Colombia y Perú entre 1932 y 1933.
El estudio se encuentra enmarcado en un período histórico ceñido por las dictaduras en América Latina. En donde el proceso de nacionalismo condujo a la pretensión del Perú de hacerse por vía violenta del espacio cedido a Colombia desde 1922. En ese sentido, la invasión al territorio colombiano, supuso la violación al pacto Briand-Kellogg, con el cual se renuncia a la guerra como instrumento de política nacional desde 1928. En consecuencia, el ataque perpetrado con el propósito de detener y expulsar violentamente a las autoridades colombianas del antiguo territorio peruano, fue sancionado por la Sociedad Internacional en virtud de que la movilización y confrontación armada fue un caso de gravedad extrema que capturó la atención regional.
Una vez establecidas las consideraciones anteriores, la presente investigación se ha planteado por una parte, analizar desde la perspectiva de la prensa venezolana, la noción que cada país le confirió al término de nacionalismo hasta llegar a la guerra, y por la otra, analizar el proceso de formación de las Fuerzas Armadas de Colombia con conciencia militar. A pesar de que La Guerra de los Mil Días culmina en 1902, el ejército colombiano para 1930, no había adquirido el conocimiento militar en defensa de la Seguridad Nacional.
Por lo antes expuesto la presente es una investigación de carácter documental, centrada principalmente en la revisión, análisis y crítica de fuentes hemerográficas de la Hemeroteca Nacional de Venezuela, fuentes primarias del Archivo Histórico de la Cancillería de Venezuela y fuentes secundarias, generadas en el período del conflicto objeto de estudio.
Antecedentes
Leticia se ubica al sur del trapecio amazónico. Conformado por el territorio de Loreto fundado por España en 1762. Seguidamente Portugal funda el territorio de Tabatinga en 1766, y un siglo más tarde es fundada Leticia, por los españoles en 18674. En palabras de Grisales era un villorrio pobre peruano5, el cual tuvo mayor crecimiento demográfico y relevancia económica durante las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, la producción y comercialización del caucho proveniente del Amazonas durante el siglo XIX, condicionó en poco tiempo características determinantes en la zona del trapecio amazónico y específicamente en Leticia.
Con anuencia de los nuevos gobiernos nacionales establecidos en América Latina durante el siglo XIX6, se reciben científicos y personal extranjero calificado en procesos de exploración, cuyo propósito era detectar espacios con recursos altamente potenciales para la industria en la región amazónica. Para Alberto Chirif, la acción emprendida busca desarrollar un nuevo proceso de colonización producto de la ineptitud de los gobiernos en el aprovechamiento de los recursos existentes. En ese sentido, señala que:
Las políticas dirigidas a colonizar la región amazónica comenzaron alrededor de 1850, mediante la aprobación de leyes promoviendo la inmigración europea. Para esto, el Estado creó la Sociedad de Inmigración Europea, constituida con representantes de catorce países del Viejo Continente, cuya finalidad era apoyar a los inmigrantes, administrar los fondos destinados por el Congreso para su alimentación y hospedaje, y cumplir otras funciones relacionadas. La idea era asentar gente blanca, considerada laboriosa e inteligente, que pusiese en valor los recursos de una región atrasada, habitada por tribus consideradas salvajes y peligrosas, gente ociosa y sin afán de superación.7
Esta actitud, da cuenta de la visión que algunos habitantes del viejo mundo tenían respecto de América Latina8. En consecuencia, esas ideas influyeron notablemente en el imaginario de los europeos de la época de modo que, la colonización solo quedó en intentos. No obstante, se logró el establecimiento de la industria del caucho, cuyo crecimiento y declive figuró entre 1879 y 19129, producto de la abrasiva acción en la zona y de los cambios tecnológicos. Por otra parte, la explotación de los indios en la zona, llevado a cabo por la Peruvian Amazon Company fue tan brutal como el proceso de conquista realizado por los hombres a cargo de Francisco Pizarro y Diego de Almagro10. El mismo autor reseña que:
Para los pueblos indígenas amazónicos la explotación del caucho fue un proceso devastador por la manera como fueron, literalmente, cazados para obligarlos a trabajar en esa actividad, y torturados y asesinados cuando los capataces de los campamentos caucheros consideraban que no habían recogido suficiente cantidad del producto. La ausencia del Estado, la impunidad de la que gozaban esos capataces y su sistema de ganancias, que consistía en un porcentaje de la cantidad de gomas recolectadas, llevaron a que se desataran las atrocidades que son narradas en éste y otros libros.11
Este tipo de noticias fueron reseñadas hasta llegar al gobierno británico, de donde se envió un comisionado con el objetivo de investigar la relación entre los nativos empleados y los agentes de la compañía. ¿Resultados? Se pudo comprobar las atrocidades cometidas, pero la habilidad del representante legal de la Peruvian Amazon Company le permitió salirse sagazmente del conflicto y continuar con el trabajo en el trapecio amazónico, con especial favoritismo durante el gobierno de Leguía. Sin embargo, tuvo que enfrentar al gobierno colombiano por diversas denuncias recibidas. Por otra parte, la falta de interés del gobierno colombiano en la Amazonía garantizó la explotación del caucho y control en la zona hasta el conflicto armado entre ambas naciones.
Augusto Leguía y la Patria Nueva
El gobierno oligárquico instaurado a finales de la era decimonónica en Perú, tuvo las mismas características que los otros gobiernos en América Latina. La estabilidad política alcanzada para la fecha, es producto de regímenes autoritarios y de la coalición articulada por los intereses de los sectores económicos del país12. No obstante, a partir del siglo XX y con el primer gobierno de Augusto Leguía (1908-1912), se inicia un proceso de cambio en la forma de llevar la política en el Perú.
Alcanzada la presidencia, el mandatario se aleja de los partidos que lo apoyaron en campaña13 e inicia relaciones con la clase media, dando los primeros pasos en sustitución del habitual grupo oligárquico que ejercía funciones directivas dentro del Estado14. Sin embargo, y producto de la alternabilidad política, los cambios duran sólo cuatro años, en virtud de ello, le siguió el gobierno progresista de Billinghurst y el segundo gobierno de Prado, quienes dieron cabida una vez más a los grupos oligárquicos del partido Civil.
En 1919 Leguía participa en elecciones presidenciales, bajo el lema Patria Nueva15. Victorioso para un segundo mandato presidencial, se ve influido del crecimiento económico instaurado en el periodo de entre guerra establecido con el fin de la Gran Primera Guerra Mundial16. En consecuencia, se produce en el país una modernización en calles, avenidas, surgimiento de nuevas urbanizaciones. Se estableció el uso de la energía eléctrica y se dio mejoras en los servicios públicos, todo se produjo dentro del proceso renovador establecido en la campaña y como resultado de las inversiones extranjeras apoyado en la política de empréstitos17.
De acuerdo a las apreciaciones de Franklin Pease, el gobierno se caracteriza entre otras, por la aniquilación de todo vestigio de la oligarquía peruana, iniciado en su primer mandato, en consecuencia, da cabida a la naciente clase media en las acciones del régimen. Por añadidura, el crecimiento urbano y los esfuerzos destinados a la fijación definitiva de las fronteras18 son considerados elementos característicos del régimen moderno, sin ocultar el proceso de restricción de las libertades públicas que se estableció y tal como lo señala Iglesias, se transformó el Estado en una entidad ... nepótica, plutocrática y autocrática 19, lo cual afectó directamente la popularidad que el modernizador Leguía había alcanzado. Al mismo tiempo, el gobierno debe afrontar la forma en la cual se manejó los problemas limítrofes con Colombia. Esas negociaciones por una parte, y la difícil situación política, económica y social del oncenio de Leguía, por la otra, desencadenó una revuelta militar que alteró el curso de su mandato producto del golpe de estado que le propiciara Sánchez Cerro en 1930.
La cuestión limítrofe
Con la disolución de la República de Colombia en 1830, los Estados que la conformaban se vieron en la necesidad de realizar una nueva demarcación limítrofe, basados en el Utis Possidetis Juris de 1810. Sin embargo, ya para 1822, entre Colombia y Perú, se había iniciado un proceso de cooperación, enmarcado en el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua. El propósito del tratado era la prestación de auxilio recíproco en caso de invasión. En palabras de Novak y Namihas, el tratado firmado por Mosquera y Monteagudo en 1822, es un reconocimiento que hace Perú a Colombia por el apoyo brindado en la Independencia de éste20.
A pesar de ese reconocimiento la paz durará poco, en 1828 Perú le declara la Guerra a la República de Colombia por espacios territoriales. El conflicto culminó en febrero de 1829 con la firma del Convenio de Girón21. El cual estableció la desocupación de Guayaquil y Loja por parte de Perú. Posteriormente en julio del mismo año se firma del Armisticio de Piura, en donde se establece la entrega de Guayaquil, la suspensión del bloqueo de la costa meridional de Colombia y una comisión para concluir las negociaciones de paz22.
Por otra parte, la Convención sobre Límites y Navegación entre Perú y Brasil de 185123, dio inicio al tema fronterizo entre Colombia y Perú. Por cuanto, el establecimiento de una frontera común peruano-brasilera, condujo a que Colombia levantara su voz de protesta, al sostener que la adopción de algunas disposiciones sobre los territorios en disputa por parte del Gobierno de Lima, se convierten en serios atrevimientos sobre sus territorios.
De los anteriores planteamientos se deduce que entre protestas y discusiones, se llevó a cabo el proceso fronterizo entre ambas naciones hasta 1922. Tiempo en el cual se reúnen los Ministros Plenipotenciarios de ambas naciones con el propósito de firmar un Tratado de Límites y Navegación Fluvial, que buscaba finalizar con los desencuentros que se han venido suscitando.
Tratado Lozano-Salomón de 1922
Firmado entre los Plenipotenciarios: Doctor Fabio Lozano, por Colombia y el Doctor Alberto Salomón por el Perú, el 24 de marzo de 1922 en Lima. Tuvo como objeto, pactar una línea fronteriza entre ambas Repúblicas, y acordar los territorios definitivos que le pertenecen a cada una. Producto de los acuerdos, ambas naciones declararon terminadas definitiva e irrevocablemente las diferencias que por causas de los límites había hasta la fecha24. Por otra parte, el tratado estableció una Comisión Mixta con la finalidad de señalar y amojonar sobre el terreno la línea de frontera convenida.
En ese sentido, el artículo IX del tratado, expresa que las Altas Partes Contratantes se obligan a mantener y respetar todas las concesiones de terrenos de que estuviesen en posesión antes de la fecha del tratado. No obstante, el artículo X del mismo documento señala que si a causa de la fijación de la línea divisoria hubiere de pasar de una jurisdicción a otra, tanto los colombianos como peruanos, podrán conservar su antigua nacionalidad, a menos que opten por la nueva en declaración hecha y firmada ante la autoridad respectiva25.
En lo que respecta al establecimiento de la Comisión Mixta, la misma se llevó a cabo en la ciudad Iquitos, capital del Departamento de Loreto en Perú el 31 de julio de 1930, entre el Coronel Temístocles Molina, como Delegado representante de Perú y el Coronel Luis Acevedo, como Delegado de Colombia, con el propósito de efectuar la entrega y recibo de los territorios amojonados en conformidad con el Tratado de Navegación y Límites26. En consecuencia, Perú recibe los espacios comprendidos entre la margen derecha del Río Putumayo, hacia el oriente de la boca del Cuhimbé, y la línea establecida y amojonada como frontera entre Colombia y el Ecuador en la hoyas del Putumayo y del Napo 27. Por su parte Colombia recibe los territorios comprendidos entre el amojonamiento banda derecha del Río Yaguas (desembocadura en el Putumayo), banda izquierda del Río Atacuarí (desembocadura en el Amazonas) y de este punto a la frontera con el Brasil (Tabatinga-Río Putumayo) 28.
Por último, el acuerdo señala que, el Delegado peruano comunicará al colombiano el retiro de las autoridades de su país y lo invitará a la población de Leticia, en donde firmarán el Acta definitiva de entrega y recibo de los territorios que corresponden a cada República29. Momento crítico para los habitantes, por cuanto esa firma establece la retirada de Leticia y su acomodo en otra parte del territorio peruano.
El tema del Nacionalismo
Sobre la base de las consideraciones anteriores, se lleva a cabo una cuestión limítrofe que termina con la disputa territorial. No obstante, los arreglos llevados a cabo se establecieron sin considerar los efectos que recaen en la población histórica de Leticia. Por añadidura, se omite la conciencia nacional, aun cuando el desarrollo de la misma no se produce igualmente en todas las capas de la población, las masas populares ( ) son la últimas en verse afectadas por ella.30 En consecuencia, la población tuvo que debatirse entre sí se acogía o no, al artículo X del tratado, el cual estableció la conversión a la nacionalidad colombiana.
Para comprender este dilema, es necesario acudir a Eric Hobsbawm y su visión del Protonacionalismo Popular31. Señala este autor que se fundamenta en los sentimientos de pertenencia colectiva. Para lo cual establece criterios que aunque no determinan la construcción nacional, son característicos para el de protonacionalismo. Primero existe un sentimiento de reconocimiento e identificación que va más allá de los espacios reales, es decir, la etnicidad. En donde el parentesco y la sangre permiten el reconocimiento y unión a los miembros de un grupo y en consecuencia, la exclusión de aquellos que le son ajenos a él. El segundo es la lengua, considerado como elemento esencial de distinción entre los grupos, y su uso es considerado como criterio de pertenencia al mismo. En tercer lugar menciona a la religión, como componente importante del protonacionalismo, por cuanto la existencia de prácticas y rituales colectivos le confieren una realidad palpable a la comunidad. Por último, establece el criterio de pertenecer a una entidad política duradera la cual ha influido en las masas.
En atención a los criterios antes expuestos, se establecen los lazos que configuran los sentimientos de pertenencia colectiva. De modo que, la población histórica de Leticia no se conformó con el vacío que dejó la retirada de la zona. La cesión del territorio afectó notablemente a los habitantes, al punto de emprenden un movimiento nacional en correspondencia al protonacionalismo popular, razón por la cual excluyen a los colombianos por el simple hecho del parentesco y la sangre que sólo los peruanos habían desarrollado en esa localidad hasta 193032. Las manifestaciones en un inicio estaban circunscritas a la zona despojada. Al pasar los años, la situación se torna caliente y pasan a la realización de acciones más contundentes para recuperar su modus vivendi. En consecuencia, el 01 de septiembre de 1932, se produce el asalto al puesto militar que los colombianos ya habían establecido en Leticia, y se hacen por la fuerza del espacio que antes fue peruano.
La Guerra por Leticia. Perspectiva de la prensa venezolana
La invasión al territorio de Leticia por parte de un grupo armado de peruanos, en seguida se convierte en un gran acontecimiento. Por consiguiente, es reseñado por la prensa internacional, quienes brindan una visión parcial de los testimonios y hechos directos de la realidad que enfrentan ambos países, ante el asalto del cual fue objeto el territorio, ahora colombiano.
Para los efectos de la presente investigación, se exponen las versiones de los diarios El Universal y La Esfera. Ambos de circulación nacional en Venezuela durante la dictadura de Juan Vicente Gómez. En ese sentido, la función de la prensa se presenta como el medio que ofrece al lector, la versión que los diarios colombianos y peruanos, de acuerdo a la coyuntura que viven, presentan como noticia. Sin olvidar, que las noticias se convierten en propaganda política e ideológica, con el propósito de ejercer seria manipulación en la sociedad, y dentro del contexto histórico objeto de estudio, la prensa se emplea para dominar la conciencia nacional de su población. Por cuanto y tanto, los dueños de los medios impresos en cada país son afectos al partido de gobierno, por ende las grandes editoriales que emiten se convierten en serias provocaciones hacia el vecino país por la exaltación del nacionalismo.
Como resultado de las pesquisas realizada a los diarios, se tiene que el primero en reflejar la noticia fue El Universal, en su Sección Última Hora. La noticia reflejada el día cuatro de septiembre hace público el comunicado del Ministro de Relaciones Exteriores colombiano, el cual establece que:
Las relaciones entre los gobiernos del Perú y Colombia son completamente cordiales. El gobierno del Perú comunica a nuestro Ministro en Lima que por las informaciones que allí tienen, el movimiento es de carácter comunista, y ha sido promovido por los enemigos del gobierno del Perú.33
Por su parte el diario La Esfera, refleja la noticia el día seis de septiembre, en una pequeña nota que alude a la versión que el diario peruano El Comercio emite el día anterior:
Despachos procedentes de Iquitos publicados hoy por el diario El Comercio dicen que el 1°de este mes un grupo de peruanos se apoderaron sin derramamiento de sangre del puerto de Leticia y redujeron a prisión a los funcionarios colombianos, izando luego una bandera peruana. El Gabinete celebró hoy sesión la cual duró ocho horas. No se revelaron los asuntos que se trataron.34
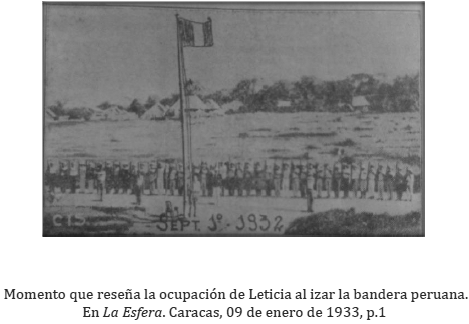
Tanto los documentos emitidos por las distintas legaciones del continente, así como la información que suministra la prensa, dan cuenta de que las primeras apreciaciones que se toman por parte del gobierno de Colombia, indican pasividad y calma ante el suceso, ya que confían en una solución interna entre ambos países. Por su parte el gobierno peruano da indicios de exaltación nacionalista. No obstante, nuevas informaciones develan que no es un movimiento pequeño, se trata de un número de trescientos civiles quienes toman el puerto de Leticia. Al mismo tiempo, corren noticias desde Colombia vinculantes a la explotación del caucho y de la producción de azúcar, que hasta la fecha se estaba llevando a cabo en la Amazonía. La prensa se encarga de sacar a la luz viejas rencillas y diferencias existentes con el antiguo dueño de la Peruvian Amazon Company, y ahora socio entre la Casa Arana y la Hacienda La Victoria, de manera que desde Colombia se emite la siguiente noticia:
Según informaciones oficiales, se sospecha que el movimiento subversivo de Leticia fue promovido por los arrendatarios de la hacienda La Victoria, la cual es propiedad del ciudadano peruano doctor Vigil, quien ha tenido algunas diferencias con las autoridades colombianas. Los diarios de la capital ponen de manifiesto que Colombia carece de guarnición militar en Leticia y mantiene allí sólo diez hombres de resguardo.35
Las informaciones emitidas desde Perú, dan cuenta de la molestia que tenían sectores cercanos a la frontera, quienes afianzan las presiones para la revisión del tratado de 1930. Por otra parte y gracias a la prensa nacional, pronto se extenderá a toda la nación una gran excitación producto del protonacionalismo popular. Verbigracia, las declaraciones del Canciller de la República, quien anuncia que a través de las Cámaras Legislativas se hará todo lo posible para recuperar el territorio.36 Otro ejemplo es reseñado de la siguiente manera, El Corresponsal de El Comercio señala que los manifestantes de Iquitos recorrieron la ciudad, dando vivas al Perú, a su Presidente Sánchez Cerro, y a Leticia, reincorporada al territorio peruano.37 El sentimiento de pérdida que hasta ahora hacen ver los medios impresos peruanos, contrastan mucho con los intereses de la hacienda La Victoria, ya anunciados desde Colombia. Empero, los intereses políticos se acomodarán hacia el nacionalismo en cada país y esa será bandera que cada nación levantará ante el dilema de ocupación territorial.
Teniendo en cuenta las acciones anteriores, al gobierno peruano no le queda más alternativa que la de emprender la legalidad en la zona invadida. Glorificado por las manifestaciones a favor, busca implantar un control eficaz sobre la base de un acuerdo entre civiles y militares. Estas relaciones permiten que los cimientos sobre el cual se va asegurar el control total de Leticia, se produzca con la formación de una Junta Patriótica en el Departamento de Loreto, liderada por civiles del talante del Ingeniero Oscar Ordóñez, doctor Ignacio Morey Peña, doctor Pedro del Águila Hidalgo, doctor Guillermo Ponce de León, doctor Manuel Morey, Ingeniero Luis Arana.38
Hasta ahora, la prensa venezolana viene reseñando la noticia del conflicto regional, de manera muy sutil. La producción escrita otorga un espacio en las páginas de información internacional, pero desde mediados del mes, el sentimiento nacionalista va a ser reseñado desde la primera página de los diarios venezolanos. Ambas naciones se encontraban al calor de la gente que clamaba por el territorio en disputa. No obstante, el pueblo de Colombia producto de la difícil derrota de La Pedrera en 1911, será más ferviente en su deseo de acción bélica.
Bogotá, septiembre 18. En las calles de la capital durante el día de ayer, no cesaron las manifestaciones de delirante patriotismo. Los diversos grupos de ciudadanos entonan por doquier el himno nacional, demostrando un insólito entusiasmo bélico este país que El Tiempo considera como el más pacífico de América. ( ) En numerosas municipalidades están organizándose Juntas de Defensa Nacional, comenzando la recolección de fondos para armamentos, los cuales se pondrán a disposición del gobierno.39
El diario venezolano El Universal, destaca la posición que sostiene la prensa colombiana, se hace hincapié en el nombre del diario, porque serán éstos quienes realicen públicamente los llamados a la guerra en defensa del territorio. Ambos gobiernos, desde el punto de vista económico, se encuentran atravesando la difícil situación del crack del 29, por cuanto y tanto, las finanzas no están dirigidas hacia la defensa y seguridad nacional. En consecuencia, las movidas económicas son noticia desde Colombia con la aprobación de un crédito para Defensa Nacional40. El mismo, es por un monto de diez millones de pesos, aprobado con gran celeridad a lo cual se refiere el Ministro de Hacienda con gran desasosiego:
Colombia, siempre preocupada con sus finanzas de paz, debe ahora preocuparse por las financias de la guerra. Proclamó que el Gobierno y el pueblo de Colombia estaban dispuestos a hacer los mayores sacrificios con el objeto de defender el honor nacional.41
La misma preocupación se hace sentir desde los vecinos peruanos. La mezcla entre el nacionalismo y ansiedad por la dotación del ejército, conlleva a que Sánchez Cerro realice muestras de sacrificio, al donar un mes de salario a la recaudación de los fondos destinados a la compra de armamentos42. La prensa lo reseña como un gran acto, se aprecia el interés de realzar las acciones del presidente que resarcirá el entuerto dejado por Augusto Leguía. Se inicia entonces, una carrera armamentística entre ambos países. Cada uno debe modernizar sus equipos de defensa en caso de llegar a un choque directo por la vía de las armas. En ese sentido, el Congreso peruano aprueba la solicitud de un empréstito por cinco millones de dólares a la compra de armamentos. Desde el Congreso se avalan los lineamientos presupuestarios de inversión bélica. Igualmente, se aprueba una ley que le permite al Ejecutivo, tomar del rendimiento proveniente del guano e invertirlo en compra de armamento y cualquier otro capítulo de la defensa nacional. 43
Paralelamente a las acciones internas en cada país. A nivel internacional se ha dado inicio a un proceso de mediación diplomática entre las distintas legaciones. Se levantan informes a los respectivos países, de la tensa situación que se produce en la frontera, con el propósito de tomar medidas ante un conflicto armado. En ese sentido, el gobierno de Ecuador emite un comunicado en el cual expresa su preocupación ante la tensa situación que se vive en frontera colombo-peruana. Llama la atención respecto de la preparación bélica que ambas naciones están disponiendo y confía éste país, en que no se entregará a la suerte de las armas la solución del diferendo actual y anhela por una solución amistosa y equitativa por sus problemas externos44.
Por otra parte, la embajada peruana en Washington, realiza una nota en la cual solicita ante el diplomático de Uruguay residenciado en la ciudad, la instalación de una comisión conciliadora, tal como lo expresa el artículo 3° del Tratado de Santiago emitido el 3 de mayo de 1923, ratificado por Colombia y Perú en su debida oportunidad45. La intención con la cual actúa el gobierno peruano es con el fin de llegar a un arbitraje y discutir los términos del tratado Salomón-Lozano. No obstante, el gobierno colombiano se opone y argumenta que todas las disputas de límites se dieron por terminadas irrevocablemente en el tratado. Así lo reseña el diario New York Times de octubre de 193246:
Colombia refuses arbitration offer. Colombia has rejected Peru´s proposal of Sept. 30 to arbitrate the seizure of the Colombian town of Leticia by Peruvian citizens on sept, 1. The refusal was contained, itt was learned today, in the reply to Perussuggestion delivered yesterday to the Pan-American Conciliation Commission in Washington, but not made public made.
En tanto y cuanto, las mediaciones internacionales siguen su curso, Perú se mantiene en la propuesta de una solución a través de la Comisión Conciliadora, mientras que Colombia se niega a un arbitraje. Conforme transcurren los días, las exaltaciones de nacionalismo siguen avivando la conciencia de los colombianos y de los peruanos en pro de la defensa nacional. Se hacen públicas las donaciones de empresarios peruanos, tal es el caso de Eulogio Fernandini quien aporta quinientos setenta y siete mil soles al fondo de defensa nacional, el cual, ya había recaudado más de un millón de soles. Monto que fue invertido en la compra de tres escuadrillas de aviones militares.47.
El nacionalismo en Colombia genera una recolecta de joyas para ser entregadas al Banco de la República, con el fin de adquirir fondos para la defensa nacional. La prensa colombiana, desde el diario El Tiempo, aplica la misma intencionalidad que los peruanos. Exaltan las acciones del presidente, con el objeto de introducir en la conciencia de los ciudadanos la importancia de ir a una guerra y recuperar el territorio de Leticia. En ese sentido, señala el artículo que el presidente Olaya Herrera depositó sus joyas en el Banco de la República48, esto como señal de ejemplo a lo que otros colombianos ya habían iniciado. Admitiendo hasta ahora que ambas naciones participaban de las mediaciones internacionales, el choque armado era inminente.
En consecuencia, a un mes de la invasión, y considerando que para Clausewitz, la guerra siempre es el enfrentamiento entre dos fuerzas vivas 49 el ejército peruano prepara el terreno con grandes atrincheramientos en caso de una batalla en la zona. Por su parte, los colombianos se encontraban haciendo el envío de numerosos efectivos equipados para actuar sobre el territorio y retomar Leticia50. Visto que los últimos, buscan dar la revancha a los peruanos y subsanar la humillación de 1911, inician la defensa nacional con la adquisición de un barco de guerra a los Estados Unidos. Es el Bridgetown de la armada, el cual logra desplazar 2.559 toneladas. Bautizado con el nombre de Boyacá, el equipamiento del buque es con cañones de tres pulgadas, con el propósito de entrar en acción lo más pronto posible51.

Para añadir más a la causa de defensa, el gobierno decide nombrar como asesor técnico del ejército colombiano al General Francisco Díaz, antiguo jefe de la misión militar de Chile en Colombia. Se contrató como instructor a Paul Gautier, miembro de la Misión Suiza y mantuvo el contrato que tenía con los alemanes para la Escuela Militar de Cadetes.52 Asimismo, resulta interesante señalar la petición de licencia que hace el Coronel del Ejército Olmedo Alfaro, hijo de expresidente ecuatoriano Alfaro, para su incorporación al ejército colombiano53. Consecuentemente, el ejército para el momento del conflicto, contó con personal de distintas nacionalidades, entre alemanes, españoles y chilenos entre otros.

El Combate entre Colombia y Perú
A pesar de los intentos diplomáticos a lo largo de los últimos meses, el cierre de esta etapa era inminente. A partir de este momento el juego de la prensa orientada a la ideología de cada gobierno, inicia una fuerte arremetida. Reseña el diario peruano El Comercio en su editorial, el carácter pacífico que siempre ha tenido Perú a lo largo de las discusiones suscitadas para resolver el diferendo. No obstante, es tajante su nota al sostener que:
Si Colombia quiere guerra, tendrá guerra. Sin embargo, el Perú, sólo aspira a la paz y está seguro de que ambos países pueden llegar a un acuerdo ( ) Nuestros soldados saben su misión, que no es en absoluto una misión de conquista y están todos en sus puestos, porque saben también cuántos ideales de justicia y de confraternidad internacional entre los países pueden romperse por las bajas presiones54.
De lo anterior, se deduce que las presiones de diversos sectores sobre la base del protonacionalismo popular desencadenó la movilización de las fuerzas de choque a un teatro de operaciones que se fue preparando paulatinamente, producto de las sinuosas actuaciones que desde la diplomacia se dieron por parte del gobierno peruano. Por otro lado, la exaltación del nacionalismo hasta los momentos, parece ser el agua por el cual navegó cada gobierno y los condujo a una seria y definitiva confrontación armada. Así lo demuestra la flotilla colombiana que zarpa a Leticia, constituida por tres cañoneras y un transporte de tropas con las siguientes características:
El Córdovaque desplaza 473 toneladas. Era propiedad del Vizconde Góules de Meranbran. Va armado con cuatro coñones y ocho ametralladoras y va tripulado principalmente por elementos franceses.
El Mosquera era el antiguo Francés y desplaza 794 toneladas. Va armado con cuatro cañones y dos cañones de 88 milímetros contra aviones. También lleva un 75 de la casa Schneider y varios lanza torpedos. No lleva hombres de tropa.
El transporte Boyacá va equipado con cuatro cañones y lleva a bordo 898 soldados, con abundante municiones y elementos de guerra y de boca.
La Cañonera Pichincha lleva tres cañones, 27 soldados. Tripulada y gobernada por el capitán Bertram Taylor. Las fuerzas que van abordo tanto en el Pichincha como en el Boyacá están compuesto de hombres de diferentes nacionalidades55.
Por su parte, Adolfo Atehortúa señala que la configuración del arsenal aéreo colombiano fue producto de la acción directa de los españoles, por cuanto:
Para asegurar el componente aéreo, la Escuela de Madrid inició su traslado a El Guabito en Cali, bajo el nombre de Escuela Militar de Aviación Ernesto Samper (hoy Marco Fidel Suárez), con un equipo en donde sobresalían 16 aviones. Tres Fledgling J-2 de entrenamiento, ocho Wild X de observación y ataque, cuatro Osprey C-14 de entrenamiento y un Falcon 0-1 de combate. No obstante, la fortaleza aérea se encontró en la Scadta, cuyo personal civil se desplazó al teatro del sur a la cabeza de dos Junkers F-14, dos W-34, dos Ju-52, dos Dornier Wal Do-J y un Merkur Do-K, algunos de los cuales fueron acondicionados para acciones de caza y bombardeo aéreo56.
Ya establecida la modernización de las fuerzas de choque por parte de Colombia, se produce el avance definitivo del contingente militar, el 30 de diciembre de 1932. Con la firme decisión de restaurar el orden y el gobierno en Leticia. Zarpan los cruceros Colombia y Bogotá, naves adquiridas en Inglaterra y consideradas lo más moderno para escoltar transportes de flotas.57
Ahora bien, en cuanto al plan de guerra diseñado por los militares colombianos para el combate. Se tiene que el mismo estuvo orientado a sorprender a los peruanos sobre el Putumayo, penetrando por el Este desde el río Amazonas. Seguidamente, asaltar por el oeste siguiendo las rutas que les permita llegar al Putumayo en Puerto de Asís y Ospina, de este modo el objetivo final era tomar posición de Tarapacá. El siguiente objetivo era dominar Pantoja y Puerto Arturo, en consecuencia, bloquear el apoyo de Loreto. La acción se centraría en avanzar hacia el Napo y Amazonas. Alcanzados los objetivos. El esfuerzo final sería tomar Leticia58.
Pasan los días y la comunidad internacional se alarma con tan fatídico encabezado de prensa, Colombia y Perú van faltamente a una próxima guerra. Se desprende el titular por la publicación de información interna cruzada vía telegráfica, entre el coronel Ramos, jefe de la guarnición militar del Perú y Vásquez Cobo. Argumentó el primero, que no cederá el paso y que ha tomado medidas que garanticen la seguridad en la hoya amazónica peruana59. La contundente respuesta de Vásquez Cobo, quedó reseñada de la siguiente manera:
Cumplo con el deber de cortesía de acusarle recibo de su telegrama, pero como ignoro a quien representa usted, si al gobierno de Lima o a los insurrectos de Putumayo y de Leticia absténgome de todo comentario.
En todo caso, aprovecho la oportunidad de hacer saber a usted y de la región amazónica, que mi misión es de paz, y que se trata únicamente de restablecer el orden en territorios que siempre nos han pertenecido y que hoy día están consignados en un tratado como lo habían sido antes más ampliamente en los pactos de Mosquera – Pedemonte, y Calderón – Valverde.60
La publicación de esa información generó en los habitantes de ambos países mayor excitación patriótica. Para los peruanos, representa un ultimátum, mientras que para los colombianos la contundencia de Vásquez Cobo significaba una vitoria segura. Por su parte, la comunidad internacional quedó consternada al considerar que será muy difícil evitar las hostilidades. Las movilizaciones se siguen produciendo, desde Iquitos, se alistan nuevos voluntarios con el propósito de defender el territorio de Leticia. En cambio los colombianos optaron por la contratación de pilotos brasileños para complementar su tropa, con una paga equivalente a 225 dólares.
Las hostilidades inician el 14 de febrero de 1933, con el envío de tres aviones peruanos que bombardearon al Córdova61. Mientras que la flotilla colombiana bombardea a su vez la población de Tarapacá. Tal como se había trazado el plan de guerra. El combate se libró en el aire favoreciendo a los colombianos, porque el avance inmediato de las naves colombianas sorprendió a los peruanos.
Los aviones colombianos lanzaron bombas, mientras los cañones de la flotilla trataban de silenciar las baterías que respondían al fuego intenso de los colombianos desde puntos estratégicos. Mientras los aviones de bombardeo volaban sobre las posiciones enemigas, rápidos aparatos de caza cerníanse a una mayor altura protegiéndolos contra cualquier agresión eventual de las fuerzas aéreas del Perú62.
Con este hecho el gobierno de Colombia se hizo de las fortificaciones peruanas en Tarapacá y de las aguas en el Putumayo. En las calles de Colombia vitorean frenéticamente por el rompimiento de las hostilidades. No obstante, el siguiente encuentro entre ambas naciones no se produciría inmediatamente.
Para Atehortúa, la estadía en plena selva no podía prolongarse 63 distintos acontecimientos así lo determinaban. El principal de ellos, las mismas condiciones de la selva, le sigue la espera de cambios climáticos y por último y más impactante, la espera. El mismo autor señala que no pocos se sintieron abrumados por la impaciencia y llegaron a pensar en la posibilidad de atacar sin la autorización del ministerio.64. En consecuencia, el segundo ataque se produce cuarenta y un días después de la victoria sobre Tarapacá.
El 26 de marzo de 1933 se produce el asalto a Güepi. La maniobra es realizada con la intervención de las compañías anfibias, las cuales atacaron los flancos opuestos de la guarnición peruana con apoyo de la compañía aérea. Un relator señala que la situación de las guarniciones, su número, condiciones de alojamiento, salud y materiales bélicos eran asilos de miseria, sobre todo las de Güepi65. El combate se libró por ocho horas. El ataque fue efectuado desde los cañoneros Santa Marta y Cartagena, con apoyo de aviones.
Una vez alcanzados los objetivos, el ejército peruano emprendió la posición de ofensiva. En ese sentido, se llevó a cabo diversas actuaciones sobre la tropas colombianas, entre ellas las de bombardear reiteradas veces sobre las guarniciones de Tarapacá y Güepi. En abril realizaron un ataque en el Puerto Calderón, tomando de sorpresa al Batallón de Infantería. En mayo se llevó a cabo una emboscada sobre la cañonera Barranquilla, pero el audaz ataque de la aviación colombiana condujo a la retirada de los peruanos.
En tanto y cuanto se producían estas actuaciones, el alto mando militar discutía sus tácticas y nuevos avances. La ocupación de Leticia se produciría tras la toma de Pantoja y Puerto Arturo, como ya se había trazado. Sin embargo, nuevos acontecimientos se producen. Por una parte, se retoman las mediaciones diplomáticas y Brasil comienza a obstaculizar la permanencia y paso de embarcaciones militares. Por la otra, un suceso que cambiará el curso de los hechos en medio de la guerra, es el asesinato del presidente Sánchez Cerro66. Es considerado como un elemento determinante en la solución de la guerra, por cuanto el sucesor llevará a cabo un proceso conciliatorio entre ambas naciones.
En consecuencia, se levanta un armisticio que interrumpe la guerra, pero tal como lo señala Clausewitz, la tensión hostil y la acción de las fuerzas hostiles, no se pueden considerar acabadas hasta que la voluntad del enemigo también haya sido sometida 67. Por consiguiente, el fin será alcanzado hasta tanto el gobierno de Perú, no firme la paz. En este punto es importante reseñar, que el proceso se realiza de la mano de la diplomacia. En efecto, se reanudan las negociaciones que desde la Conferencia Colombo-peruana68 se han establecido, por necesidad de proceder sobre la base de los tratados. Finalmente, la mediación ejercida logró eliminar los puntos divergentes entre ambas naciones, y el 24 de mayo de 1934 se establece el fin de la tensión y acciones hostiles, por cuanto se firmó el Protocolo de Amistad y Cooperación entre la República de Colombia y la República del Perú, con el cual se reconoció la validez y vigor del tratado Lozano-Salomón69.
Consideraciones finales
El estudio de la guerra por Leticia iniciado en 1932, permitió responder a los objetivos planteados. Por una parte, analizar la noción que cada país le confirió al término de nacionalismo hasta llegar a la guerra, permitió comprender que para Colombia significó una revancha por la humillante derrota recibida en la Pedrera en 1911. Mientras que para el Perú, fue la visión de Protonacionalismo Popular acuñado por Hobsbawm, por el cual encauzaron una lucha centrada en el sentimiento de pérdida del terruño. La exaltación del nacionalismo, patriotismo o del propio protonacionalismo popular, generó desde la tribuna periodística en cada nación, que sus ciudadanos sintieran un férreo deseo de confrontación bélica. La agitación, las consignas y el furor hacia una guerra vista desde los diarios nacionales condujeron a que el hombre común, realizara donativos para la compra de armamentos y equipos bélicos.
Por añadidura, la población histórica de Leticia no pudo responder con una invasión sin la debida ayuda y colaboración de intereses externos. En ese sentido, la Hacienda La Victoria, producto de la fusión de la antigua casa Arana, y principal explotadora de los beneficios que ofrece la Amazonía, figura como principal promotora del movimiento subversivo en nombre del nacionalismo y sus antiguas controversias con el gobierno colombiano. No obstante, la noticia de la intervención privada pronto queda a un lado por cuanto y tanto, las acciones que el gobierno comienza a realizar desde la diplomacia, y acciones directas sobre la zona en conflicto, conducen al establecimiento de un nuevo gobierno en franca relación entre civiles y militares.
El seguimiento que los ciudadanos de ambas naciones hacían del conflicto, condujo a que las mujeres de Colombia, solicitaran en una apoteósica manifestación hacia el Ministerio de Guerra, la instrucción para colaborar como enfermeras. Mientras que los peruanos de elevada posición económica realizaran aportes personales con el fin de contribuir en la compra de equipos, pertrechos y materiales bélicos, los cuales desfilaron por la frontera colombo-peruana a partir de 1933.
En atención al segundo objetivo planteado, analizar el proceso de formación de las Fuerzas Armadas de Colombia con conciencia militar. Se tiene que ese proceso parte de la terrible humillación que cargaba el antiguo Ministro de Relaciones Exteriores Olaya Herrera en 1911. El ahora presidente de Colombia, se mantuvo con mucha cautela durante los primeros meses del conflicto en Leticia por cuanto, no quería cargar con una derrota como presidente si se llegase a un combate. De hecho, que las primeras informaciones que se manejaban desde el Ministerio de Relaciones Exteriores eran que el movimiento era de carácter doméstico y no internacional. Sobre la base de negociones diplomáticas, se dieron las primeras acciones.
Sin embargo, la preparación del componente militar no fue una cuestión que se dejara para el último momento, el endeudamiento de cada nación da cuenta de ello. Colombia decidió invertir en equipos, pertrechos, bases e incluso en vialidad. Para el 16 de enero de 1933, el gobierno colombiano tenía 8000 obreros trabajando en la construcción de 670 kilómetros lineales de carreteras del Sur70.
Empero la modernización del arsenal militar de los colombianos permitió la incorporación de equipos de última generación que garantizarían un eventual triunfo ante su adversario. La dotación de aviones, buques de transporte, cañoneras y municiones, le confirió no sólo al presidente de la República cierta seguridad, sino que la asesoría técnica extranjera, brindó a los efectivos de los distintos componentes, mayor seguridad de actuación en el teatro de operaciones. De acuerdo al balance que ofrece el presidente una vez culminada la guerra la Flota Aérea de Colombia posee alrededor de 200 aviones, grandes trimotores y bimotores que dan plena seguridad, aviones de bombardeo y caza, aeródromos y comunicaciones inalámbricas71. Se originó el ascenso de la marina por cuanto se produjo reactivación de la Escuela Naval. Finalmente, se tiene que el ejército antes de la guerra, ejerció la práctica de seguridad en resguardo del orden público. Una vez culminado el conflicto se constituyó en una formidable y concreta experiencia de defensa de la soberanía nacional por la que nunca había pasado ni volvería a pasar. 72
Notas
1 Karl Von Clausewitz. De la Guerra. Trad. Francisco Moglia. Editorial Astri, S.A. España, 2003, p. 18
2 Jhon Keegan. Historia de la Guerra. (Traducción por Francisco Martín Arribas). Madrid. Turner Publicaciones S.L., 2014, s/p.
3 Michael Howard. La Guerra en la Historia Europea. México. Fondo de Cultura Económica, 1era edición en español, 1983, p. 91.
4 Germán Grisales. ¿Amerita la frontera de Colombia, Brasil y Perú una zona de integración trinacional?. Aldea Mundo, Venezuela. Año 10. N° 18. Mayo, 2005, pp. 54-61; p.55
5 Ídem.
6 Siglo en el cual se consolidan las transformaciones de la revolución industrial y el capitalismo, hechos que determinan la búsqueda de nuevos territorios para la explotación de materias primas.
7 Alberto Chirif. El auge del caucho o el juego de las apariencias. Introducción a Libro Azul Británico (Informes de Roger Casement y otras cartas sobre las atrocidades en el Putumayo). Perú. Centro Amazónico de Antropología y aplicación práctica, 2011, p. 11.
8 Tres siglos después de firmada la Bula Sublimis Deus.
9 Gina Paola Sierra. La fiebre del caucho en Colombia. Credencial Historia. Bogotá. N° 262, 2011
10 Soldados analfabetas quienes llegaron al reino del oro en donde sistemáticamente quemaron vivos a jefes indígenas y luego a las demás personas les torturaron y marcaron al hierro candente. Laurette Séjourné. América Latina (Antiguas culturas precolombinas). México. Siglo veintiuno editores, décima edición en español, 1979, p.44.
11 Alberto Chirif. Ob. cit., p. 12
12 Luis Bértola y José Ocampo. Desarrollo, vaivenes y desigualdad. (Una historia económica de América Latina desde la Independencia). Madrid. Secretaría General Iberoamericana, 2010, p.114
13 Partidos Civil y Constitucional.
14 Carlos Daniel Valcarcel. Breve Historia del Perú. Caracas. Academia Nacional de la Historia, 1985, p.213.
15 Ibídem, p.215.
16 Luis Bértola y José Ocampo. Ob. cit., 149.
17 Carlos Daniel Valcarcel. Ob. cit., p.215
18 Franklin Pease G.Y. Perú: Hombre e Historia. Perú. Vol III. Edubanco, 1993, p. 156.
19 Daniel Iglesias. Ob. cit., p.95
20 Fabián Novak y Sandra Namihas. Perú-Colombia: La Construcción de una Asociación Estratégica y un Desarrollo Fronterizo. Instituto de Estudios Internacionales. Serie: Política Exterior Peruana. Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011, s/p.
21 Juan Ignacio Gálvez. Conflictos Internacionales. (El Perú contra Colombia, Ecuador y Chile). Buenos Aires. Imprenta Mercatali, 1919, p.21.
22 Jorge Basadre en Fabián Novak y Sandra Namihas. Ob. cit, p. 12.
23 Documento de Arreglo de Límites entre la República de Colombia y la República del Perú. Ministerio de Relaciones Exteriores. División de Fronteras. Bogotá, 1979.
24 Ver Artículo I, del Tratado Lozano-Salomón. En Documento de Arreglo de Límites entre la República de Colombia y la República del Perú. Ministerio de Relaciones Exteriores. División de Fronteras. Bogotá, 1979.
25 Este artículo del tratado es de vital importancia para el estudio, por constituir el génesis del conflicto territorial objeto de estudio. Ver Artículo X del Tratado Lozano-Salomón. Ob. cit.
26 Ver Acta Preliminar en Documento de Arreglo de Límites Ob. cit.
27 Ídem.
28 Ídem.
29 Ídem.
30 Eric Hobsbawm. Naciones y nacionalismo desde 1780. Barcelona. Crítica, 2da edición en español, 2004, p.20.
31 Ídem, p.55.
32 Ídem, p. 73
33 El Universal, Caracas 04 de Septiembre de 1932, p. 4
34 La Esfera, Caracas 06 de Septiembre de 1932, p.3
35 El Universal, ob. cit., p. 4.
36 Ídem.
37 En el Perú hay manifestaciones por la revisión del tratado de límites con Colombia. El Universal. Caracas, 6 de septiembre de 1932, p.5.
38 Ídem.
39 Grandes manifestaciones patrióticas llévanse (sic) a cabo en Colombia ante el incidente con el Perú. El Universal, Caracas 19 de septiembre de 1932, p.4.
40 En Colombia hay una gran tensión publica ante las probabilidades de un conflicto. El Universal, Caracas 20 de septiembre de 1932, p.1.
41 Ídem.
42Sánchez Cerro quiere más armamentos. La Esfera. Caracas, 20 de septiembre de 1932, p.3
43 Se mantiene grave el problema Colombo-peruano por la región Amazónica. (Tanto en Colombia con el Perú siguen las manifestaciones de Exaltado Nacionalismo y se piensa en la Guerra). El Universal. Caracas, 22 de septiembre de 1932, p.4
44 Ver Memorándum emitido por la Legación del Ecuador. Del 12 de noviembre de 1932. En Archivo Histórico de la Cancillería de Venezuela. Dirección General. División de Política Internacional. Expediente 42. Asunto Colombo Peruano.
45 Ver Copia de comunicación enviada por la Embajada Peruana en Washington. Fechada el 3 de septiembre de 1932. En Archivo Histórico de la Cancillería de Venezuela. Dirección General. División de Política Internacional. Expediente 42. Asunto Colombo Peruano.
46 Ver Copia de artículo de prensa en Archivo Histórico de la Cancillería de Venezuela. Dirección General. División de Política Internacional. Expediente 42. Asunto Colombo Peruano. Traducción propia. Colombia rechaza oferta de arbitraje. Colombia ha rechazado la oferta de Perú del 30 de septiembre para arbitrar el asimiento de la ciudad colombiana de Leticia de los ciudadanos peruanos del 1 de septiembre. La negación fue conocida y recibida hoy, en contestación a la sugerencia de Perú entregada ayer a la Comisión de conciliación Panamericana en Washington, pero no se ha hecho público.
47 Todos los efectivos aéreos peruanos han sido concentrados en Loreto. (El millonario Eulogio Fernandini ha donado cien mil dólares para la Defensa Nacional). El Universal. Caracas, 5 de octubre de 1932, p.1.
48 El Universal. Caracas, 27 de septiembre de 1932, p. 4.
49 Karl Von Clausewitz. Ob. cit., p. 22
50 Poderosas fuerzas colombianas para el Amazonas. El Universal. Caracas 21 de octubre de 1932, p.1.
51 Colombia compró barco de guerra a Estados Unidos. El Universal. Caracas, 24 de octubre de 1932, p.4.
52 Adolfo Atehortúa. El Conflicto Colombo-Peruano. Apuntes acerca de su desarrollo e importancia histórica, en Revista Historia y Espacio. Colombia. Fascículo 29, 2007, s/p
53 Licencia para incorporarse al ejército colombiano. El Universal. Caracas 18 de octubre de 1932, p. 5.
54 El Comercio cree en una solución pacífica del problema de Leticia. El Universal. Caracas, 30 de diciembre de 1932, p.1.
55 La movilización de fuerzas por el Amazonas. El Universal. Caracas, 28 de diciembre de 1932, p.1.
56 Adolfo Atehortúa. Ob. cit., s/p.
57 La expedición militar colombiana hacia Leticia. El Universal. Caracas, 31 de diciembre de 1932, p.1.
58 Adolfo Atehortúa. Ob. cit., s/p.
59 Colombia y Perú van fatalmente a una próxima guerra El Universal. Caracas, 9 de enero de 1933, p.1.
60 Ídem.
61 Comenzó la Batalla de Leticia, Anuncia el General Vásquez Cobo. El Universal. Caracas, 15 de Febrero de 1933, p.1.
62 Las Hostilidades Colombo-Peruanas. La Esfera. Caracas, 16 de Febrero de 1933, p.1.
63 Adolfo Ateorthúa. Ob. cit. s/p
64 Ídem.
65 Ídem.
66 Ídem.
67 Karl Von Clausewitz. Ob. cit., p.48
68 Ver Protocolo de Río de Janeiro. Proyecto de Ley y Exposición de Motivos. Bogotá. Imprenta Nacional, 1934.
69 Ídem.
70 Gobierno colombiano construye grandes carreteras en las Regiones del Sur. El Universal. Caracas, 17 de enero de 1933.
71 Ver nota de prensa del diario El Tiempo, en Danilo Atehortúa. Ob. cit., s/p
72 Ídem.













