Servicios Personalizados
Revista
Articulo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO -
 Accesos
Accesos
Links relacionados
-
 Similares en
SciELO
Similares en
SciELO
Compartir
Revista de Ciencias Sociales
versión impresa ISSN 1315-9518
Revista de Ciencias Sociales v.16 n.4 Marcaibo dic. 2010
Emprendimiento social: integrando a los excluidos en el ámbito rural
Palacios Núñez, Guadalupe*
* Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. División de estudios de posgrado de la Facultad de Economía Vasco de Quiroga. E-mail: guadalupe_palacios@fevaq.net
Resumen
El emprendimiento social pude ser definido como la habilidad de reconocer oportunidades para resolver problemas sociales. El emprendimiento social y su modelo de empresa es una novedosa solución a un problema social que se considera efectiva, eficiente, sustentable y crear valor social. El objetivo de este artículo es mostrar que el emprendimiento social puede ser un modelo innovador para enfrentar la fuerte exclusión campesina que se da en el agro mexicano, desde que se inició la fase agroexportadora y se adoptó el modelo neoliberal. La revisión del caso de estudio está basada en el análisis del término emprendimiento social y sus implicaciones, vinculado al análisis de la problemática rural mexicana. Para corroborar el análisis teórico, se realizaron entrevistas a profundidad a los activistas comunitarios, así como observación de campo y revisión de las bases de datos de información de la red de empresas que se ha formado. Los hallazgos parecen mostrar que la empresa social puede ser una respuesta muy plausible para lograr que los pequeños productores vuelvan a producir y ser competitivos.
Palabras clave: Emprendimiento social, empresa social, agroindustria, excluidos.
Social Entrepreneurship: Integrating the Excluded in Rural Areas
Abstract
Social entrepreneurship can be defined as the ability to recognize opportunities for solving social problems. Social entrepreneurship and its business model are a novel solution for a social problem; they create social value and are considered effective, efficient, and sustainable. The objective of this paper is to show that social entrepreneurship can be an innovative model for addressing the marked rural exclusion that has existed in Mexican farming ever since the agro-exporting phase began and the neoliberal model was adopted. Review of the case under study is based on an analysis of the term social entrepreneurship and its implications, linked to an analysis of rural Mexican problems. To corroborate the theoretical analysis, in-depth interviews with community activists, as well as field observations and a review of information databases on the company network that has been formed, were carried out. Findings seem to show that a social enterprise can be a very plausible response to help small producers return to production and be competitive.
Key words: Social entrepreneurship, social enterprise, agroindustry, the excluded.
Recibido: 09-10-01 · Aceptado: 10-05-01
Introducción
El emprendimiento social y su principal forma de organización, la empresa social, emerge en el siglo XXI como modelo híbrido novedoso que se enfoca en resolver problemas sociales de manera sustentable. La estructura del sistema capitalista y la competencia por los recursos que se da dentro de éste, no permite que las empresas sean cien por ciento no lucrativas sin que enfrenten problemas en el corto plazo y perezcan. Esto ha llevado a los activistas comunitarios a adoptar un equilibrio entre misión social y rentabilidad. El presente artículo pretende analizar el significado e implicaciones del emprendimiento social, para posteriormente analizar su aplicación al ámbito rural. El caso de estudio en Michoacán, que se abordó partiendo del supuesto de considerar al emprendimiento social como una alternativa para superar los rezagos sociales en la actividad agropecuaria mexicana, muestra que para ésta región se está convirtiendo en una respuesta innovativa a la exclusión que padecen los productores rurales.
1. Procesos de emprendimiento social
El emprendimiento es un constructo multidimensional cuya definición puede estar basada en los resultados logrados. Los académicos parecen estar de acuerdo en que estos resultados buscados son tratar necesidades sociales, pero conseguir un consenso respecto al proceso para lograrlo parece ser más problemático (Roberts et al., 2005). En el emprendimiento social (ES) no existe un método, código de práctica o un modelo esencial de negocios a seguir; empero, la falta de consenso respecto al significado de emprendedor social y empresa social ha generado que la investigación este polarizada; por un lado, hacia los atributos personales que distinguen al emprendedor tradicional del emprendedor social, y por el otro, hacia la comprensión del modelo de negocio que funda el emprendedor social, el cual se basa en la integración de una red social. En este artículo se abordan ambas perspectivas, pues se considera que polarizar la investigación puede generar análisis parciales de una realidad que nos ha mostrado su funcionamiento sistémico.
Entre los estudios del ES, que se enfocan en las características que un emprendedor social debe tener, los hallazgos de Charles Handy muestran el predominio en las entrevistas de convicción, la habilidad de saltar mas allá de lo racional y de lo lógico, así como la pasión por apegarse a sus sueños, obstinación e incluso arrogancia, que son la clave de la creatividad, para mantener el sueño contra la evidencia. Tanto los emprendedores sociales como los convencionales son visionarios, tienden a ser oportunistas más que apegados a un plan o estrategia predeterminada, y se enfocan en construir alianzas y redes de contacto. Los emprendedores sociales tienden a comunicar su visión en términos morales, guiados por el deseo de justicia social más que por el dinero. El título de emprendedor social puede ser nuevo, pero este tipo de personas han estado siempre con nosotros, ellos combinan la creatividad con habilidades pragmáticas para traer nuevas ideas y servicios a la realidad. Como activistas comunitarios, ellos tienen la determinación para perseguir su visión de un cambio social implacablemente hasta que se convierte en una realidad social extendida (Roberts et al., 2005).
El emprendimiento social puede ser definido como la habilidad de reconocer oportunidades para crear valor social. Para entender el emprendimiento se puede visualizar como una estructura, donde el emprendimiento es percibido como un proceso, más que como un evento, y la búsqueda de una oportunidad es central, donde la oportunidad es un estado futuro deseable que requiere la introducción de nuevos bienes y servicios, materias primas y métodos de organización a través de la creación de alianzas (Marijek et al., 2004). El proceso de emprendimiento social puede ser definido como la construcción, evaluación y persecución de oportunidades para un cambio social (Roberts et al., 2005). El rol del emprendedor es central a través del proceso y es influido por el contexto social en el cual está incrustado, ya que factores socio-económicos, culturales, tecnológicos y políticos afectan el proceso de reconocimiento de una oportunidad. Los emprendedores usan sus redes para conseguir ideas y recolectar información para reconocer oportunidades. El emprendedor activa diferentes tipos de contacto durante los diferentes pasos del proceso de desarrollar una oportunidad (Marijek et al., 2004).
Ahora bien, los emprendedores sociales son importantes por la misma razón que otros empresarios lo son, porque genera nuevos modelos para organizar la actividad humana, que se considera que rompen con los modelos tradicionales. La diferencia entre emprendedores sociales y convencionales o comerciales es que los primeros evalúan y persiguen oportunidades para un cambio social y los segundos para un negocio rentable; es decir, los emprendedores convencionales se enfocan en crear valor financiero, mientras que los emprendedores sociales se enfocan en crear valor social (Auerswald, 2009; Roberts et al., 2005).
¿Pero qué es exactamente valor social, y como lo crean los emprendedores sociales? En el otoño de 2008 en Stanford Social Innovation Review, James A. Phills Jr., Kriss Deiglmeier, y Dale T. Miller, ampliaron el ámbito de investigación de emprendimiento social a innovación social, definiéndola como una novedosa solución a un problema social que es más efectiva, eficiente, sustentable, y el valor creado en las soluciones se acumula fundamentalmente para la sociedad como un todo, más que para individuos privados.
Este punto de vista de la creación del valor hace una gran diferencia entre problemas sociales y privados a ser resueltos, y por ende, el valor social y privado creado como consecuencia de la solución novedosa. En este sentido, el valor privado se crea a través de la provisión de bienes y servicios a través de un mercado (Auerswald, 2009). El valor social que genera el emprendimiento social corresponde a la equidad. La contribución de Amartya Sen sobre la noción de capacidades humanas y su contraparte, las privaciones, amplia el ámbito de información en el cual la determinación del valor social puede ser basado, sugiriendo métricas potenciales para la creación del valor que van más allá del valor del dinero del consumidor y que producen valor. No todos los beneficios del emprendimiento funcionan a través del mercado; en muchos casos el emprendimiento puede actuar directamente mejorando las capacidades humanas, incrementando la libertad, o construyendo niveles de confianza. Tales emprendimientos, y los emprendedores que los crean, generan impactos no desde el intercambio de mercado, pero si desde el valor inherente de las vidas humanas que sus acciones ayudan a preservar o mejorar (Auerswald, 2009).
Es importante recalcar que el emprendimiento social no es lo mismo que la caridad o la benevolencia, tampoco es necesariamente no rentable. Los emprendedores sociales actúan a través de empresas sociales, las cuales, según Trexler (2008) se caracterizan por utilizar los fondos públicos y privados de manera eficiente; tienen una estructura, estrategia, normas y valores significativamente diferentes a las organizaciones con fines de lucro. Difiere del clásico concepto de empresa sin fines de lucro en el sentido de buscar ser rentables para sostenerse y crear valor. Sus operaciones tienen un alto impacto social y son resultado de una acción colectiva que persigue el bienestar de una comunidad a través de la auto-ayuda. Desarrollan una gran variedad de actividades – programas, servicios, diseño y comercialización de productos –con el fin de crear valor social para un grupo específico, una comunidad o una región, así mismo tienen metas cuantificables. Están iniciadas por ciudadanos y cuentan con una administración independiente de la participación del gobierno y las empresas privadas. La matriz de emprendimiento social de Massetti (2008) ayuda a analizar las diferentes tipologías de empresa y comprender el modelo de negocio que funda el emprendedor social.
Con base en la matriz, una empresa puede ubicarse en uno de los cuatro cuadrantes, dependiendo del fin que persiga. En el cuadrante I se encuentra la empresa sin fines de lucro tradicional, se caracteriza por estar motivada por una misión social y no importa la rentabilidad. En el cuadrante II, se ubica la empresa lucrativa tradicional, se caracteriza por ser una empresa orientada a un mercado y motivada por la obtención de ganancias; empero, son empresas conscientes de su responsabilidad social corporativa. La empresa del cuadrante III, se considera como una organización social en transición, pues da respuesta a las demandas de un mercado, pero no está motivada por la necesidad de lograr ganancias; el financiamiento es a través de donaciones, programas gubernamentales y fondos establecidos; más que la creación de una empresa, su objetivo es resolver un problema social que puede o no derivar en ganancias monetarias; así mismo, requieren modificar su oferta según los cambios del mercado. En el cuadrante IV se encuentra el modelo nuevo de organización social. Las empresas sociales son organizaciones motivadas tanto por su misión social como por la necesidad de ser lucrativas para operar y cumplir con sus metas; son empresas en desarrollo que prometen ser el nuevo modelo para la transformación económica y social; utilizan los fondos tradicionales de apoyo social pero reinvierten sus ganancias para financiar su operación y mantenerse independientes; están comprometidas con el cambio social a través de asistir a las comunidades a resolver sus problemas en lugar de proporcionar ayuda directa; promueven el desarrollo participativo al facilitar la relación entre comunidades y los programas de desarrollo socio-económico propuestos por el gobierno, ONGs y empresas privadas; movilizan recursos de calidad para incrementar las capacidades técnicas, productivas y comerciales de las comunidades en desventaja socioeconómica, considerando sus condiciones regionales, sociales y culturales.
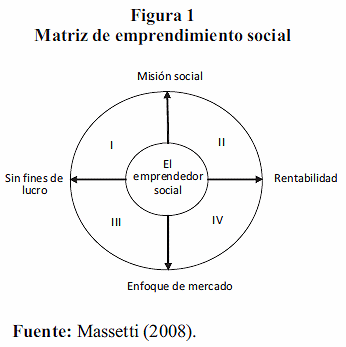
El emprendimiento social hace uso innovativo de los recursos para satisfacer necesidades sociales de manera sustentable y crear un impacto social. Para ser sustentables, las empresas sociales están intentando ampliar este modelo al realizar movimientos estratégicos en nuevos mercados para subsidiar sus actividades sociales, explotando oportunidades rentables en el centro de sus actividades secundarias lucrativas o vía alianzas secundarias rentables (Mukesh et al., 2009). La Empresa social se basa en redes sociales y el valor social es resultado de la información compartida, la eficiente movilización de recursos, así como de la agregación de las capacidades con las que cuentan los integrantes de la red (Arroyo, 2009).
El Estado no ha permanecido indiferente ante los procesos de emprendimiento social y ha pasado a convertirse en agente coadyuvador de éstos. La desinstitucionalización de procesos, ha generado políticas y programas de emprendimiento que facilitan el proceso de desarrollo (Wallace et al., 1999). La conveniencia del emprendimiento social para el Estado, deriva de que éste provee liderazgo y recursos a sus comunidades, aportan modelos organizacionales innovativos y permite al sector público enfocar su energía y atención en otros rubros para los cuales las iniciativas privadas no están habilitadas, tales como regulación ambiental y planeación urbana (Korosec y Bernan, 2006). Sin embargo, para la mayoría de los emprendimientos sociales existen fuerzas que frenan su efectividad para resolver problemas sociales a gran escala, estas pueden ser la legitimidad organizacional, el isomorfismo institucional, la presión moral, la presión política y la presión estructural.
La legitimidad organizacional es una percepción generalizada de que las acciones de una entidad son socialmente deseables, por lo tanto, la legitimidad es el medio por el cual las organizaciones obtienen y mantienen recursos. El emprendimiento social es la más reciente forma de organización, y como tal, aun está buscando la legitimidad dentro del sector no lucrativo, el cual gana legitimidad en un contexto donde los gobiernos no han avanzado en resolver las fallas de mercado. Aunque el sector no lucrativo, por definición, no ha sido conducido por la rentabilidad monetaria, el emprendimiento social representa una innovación fundamental en él al buscar el equilibrio entre la misión social y la rentabilidad para autosostenerse. El emprendimiento social se ha formado para tratar las cuestiones en las que el sector lucrativo, el gobierno y el sector no lucrativo no responden (Mukesh et al., 2009). Desde el punto de vista de Lohmann (2007) debe llamarse a éste ámbito economía social. Sin embargo, en sus esfuerzos por lograr sus objetivos, al depender de los donadores y de los fondos del gobierno, los resultados financieros tienden a subsumir la misión social.
El argumento del isomorfismo se refiere a un proceso obligatorio que fuerza a una unidad en una población a parecerse a otra unidad que enfrenta el mismo escenario de condiciones ambientales, en el cual, una organización compite no solo por recursos y clientes, sino también por poder político, legitimidad institucional y por salud económica y social. Esto va más allá del argumento de legitimidad, las organizaciones no solo necesitan aprobación social para existir, una vez que obtienen esta aprobación, están sujetas a presión para ajustarse a los modos existentes de estructuras y operaciones. Asimismo se identifican tres mecanismos a través de los cuales el isomorfismo institucional opera: 1) isomorfismo coactivo, o presiones políticas y sociales; 2) isomorfismo mimético, uno de los cuales es la imitación de la mejor práctica; y 3) isomorfismo normativo, que es un proceso de racionalización a través estructuras profesionales (Mukesh y Baugous, 2009). Las fuerzas del isomorfismo inhiben la efectividad de la misión social del emprendimiento social, empero, esto se puede superar por efecto de la destrucción creativa en el sentido schumpeteriano, que opera en una amplia variedad de culturas, geografías locales y problemas sociales.
Desde el argumento moral se tiene que dentro de la esfera económica, uno de los indicadores comunes de su condición caótica es la prevalencia continua de prácticas de negocios no éticas. Esperar que cualquier institución de negocios, incluso el ES, puedan proveer el liderazgo necesario para resolver los complejos, grandes, y múltiples problemas sociales es simplemente irracional, dados los requerimientos de la actividad económica. El argumento político es que hasta que sea claramente definido el fin social que se está persiguiendo, es imposible hacer juicios de valor acerca de los beneficios del ES. El punto es que el proceso de establecer fines sociales es político; el proceso político es confuso en valores y estos valores pueden ser diferentes dependiendo de si son concebidos en la esfera pública o privada. Por lo tanto, a menos que el fin social perseguido haya sido determinado por un proceso político, este fin es simplemente la concepción del bien que tiene una persona. Al estar ausente algún método de investigación sobre la deseabilidad de un fin social particular, el ES está sujeto a la variabilidad de grados de aprobación y el apoyo de las entidades externas para los emprendedores sociales. Si el apoyo general de las instituciones es limitado debido a desacuerdos con el propósito social, el ES no será tan efectivo como de otra forma podría serlo.
El argumento estructural es que la estructura económica del capitalismo trabaja contra la idea del ES, pues todos los negocios emprendidos enfrentan la cruz de la ventaja competitiva contra la responsabilidad social, así, la competencia que el mercado genera hace difícil perseguir objetivos sociales (Mukesh y Baugous, 2009). Por lo tanto, se sugiere que el rol de las instituciones se vuelve crítico para asegurar la expansión del ES con resultados deseables por los emprendedores, sin comprometer los motivos iniciales en los cuales ha sido basada su construcción.
2. Problemática social en el ámbito rural en México
México, desde los años ochenta se incorporó a la globalización mundial aplicando un modelo neoliberal, que ha transformado las condiciones de la economía mexicana con enormes repercusiones en la dinámica de los sectores rurales y urbanos (Rubio, 2004: 239). Con esta incorporación se inaugura la fase agroexportadora, neoliberal excluyente, cuyo rasgo principal es el dominio de la agroindustria sobre la agricultura y con él de nuevas formas de explotación. El ascenso de la nueva fase productiva se da bajo ciertas condiciones, tales como el fortalecimiento de las empresas multinacionales; el cambio en la orientación del consumo en los países desarrollados, el cual ha privilegiado las dietas basadas en alimentos naturales; el avance tecnológico en la informática, las comunicaciones y los sistemas de empacado y refrigeración, que proporcionaron las condiciones para impulsar un mercado de producción en fresco para mercados lejanos, que antes resultaba excesivamente costoso. Tales elementos dieron la pauta para la emergencia de la agroindustria impulsora del sistema de frutas, flores y hortalizas frescas, como la punta de lanza de la restructuración productiva en América Latina (Rubio, 2003).
En cada fase del desarrollo industrial se establecen formas particulares de dominio de la industria sobre la agricultura, que determinan la forma de inserción productiva de los agricultores, así como los mecanismos de explotación a los cuales son sometidos (Rubio, 2003). El dominio agroindustrial, en su afán de abaratar costos, genera el declive productivo y la caída de la rentabilidad de los productores al importar insumos del exterior y con ello presiona el precio interno a la baja, con lo cual genera la disminución de los ingresos de quienes le abastecen el producto. La agroindustria ha impulsado una forma de subordinación desestructurante que genera la ruina de la producción agropecuaria nacional. Por esta razón, existe un crecimiento de la agroindustria transnacional exportadora a expensas de la agricultura (De la Tejera, 2003).
Mientras la producción alimentaria nacional decae, emerge un nuevo tipo de producción muy rentable, comandada por la agroindustria exportadora. Grandes empresas agropecuarias vinculadas a las agroindustrias exportadoras producen flores, frutas y hortalizas con tecnología de punta y una combinación de formas flexibles de organización de la fuerza del trabajo. La tendencia concentradora y centralizadora de este sector de agroindustrias se observa en el hecho de que solamente unas cuantas de ellas se convierten en empresas globales, profundizando la exclusión de los productores. Las empresas globales son aquellas cuyo rasgo esencial consiste en que utilizan la ciencia y la tecnología como medio de producción principal (Rubio, 2003). Condiciones productivas que requieren elevados montos de capital y calidad del producto, lo cual, implica la participación únicamente de los grandes empresarios.
Desde sus raíces la fase agroexportadora requiere excluir amplias masas de productores para reproducirse, con lo cual siembra a su paso un profundo descontento social, generando formas de organización social, que cuestionan el modelo de desarrollo de la rama. La exclusión generada por el modelo Neoliberal y la fase de desarrollo agroexportadora ha generado una profundización de la pobreza, la migración, la desnutrición y la concentración del ingreso. La integración o exclusión de los campesinos en cada fase productiva, deriva de la situación política imperante en el ascenso de un nuevo modelo de desarrollo y es resultado esencialmente de una contienda a través de la cual los campesinos ganan o pierden su derecho a pertenecer al sistema (Rubio, 2003).
Como expresión de las contradicciones de la fase agroexportadora se ha generado una serie de formas de organización campesina, las cuales intentan la construcción de propuestas alternativas al neoliberalismo, cuya esencia es la inclusión democrática de los excluidos. Es una lucha por los recursos productivos, y refleja la resistencia de quienes no se resignan a ser condenados a la marginalidad. El estudio de caso de este artículo pretende ser un acercamiento a la lucha tenaz, rotunda, terca y creativa de los campesinos por superar la exclusión, a través de formas de emprendimiento social que han reunido esfuerzos de los campesinos y la sociedad civil para integrar a los excluidos al mercado global a través de redes productivas.
3. Emprendimiento social para enfrentar la exclusión rural, un acercamiento al caso de la Asociación Michoacana de Promotores de la Empresa Social, A.C. (AMPES)
Desde los años noventa, muchos productores se han aventurado a cultivar hortalizas ante la pérdida de rentabilidad de los granos. México exportó en el 2006 un millón veintiún mil quinientas tres toneladas de Jitomate. El 98.94% de las exportaciones fueron hacia Estados Unidos, el 1.05% hacia Canadá y el 0.01% restante se vendió a Cuba (Covarrubias, 2006). Las hortalizas se exportan a Estados Unidos principalmente durante el período de invierno, que es cuando son complementarios en el consumo del país, y representan menos competencia para sus productores. Los principales clientes son los autoservicios y restaurantes estadounidenses, que determinan las características del proceso agrícola. Esta alternativa de sobrevivencia o de reconversión productiva es imposible para la mayoría de los pequeños productores de México, dados los altos costos de producción que el cultivo de las hortalizas demanda. Esto ha propiciado un incremento de los flujos migratorios, debido a que ésta es una de las principales estrategias de los trabajadores para enfrentar las graves condiciones de pobreza y así incrementar sus ingresos (Rubio, 2004).
En éste marco del ámbito rural, diferentes sectores sociales, motivados por un emprendedor social, han iniciado la construcción y expansión de la empresa social en Michoacán como modelo de producción rural, tejiendo redes intersectoriales entre pequeños productores michoacanos y sus paisanos migrantes, ayudados por una ONG (AMPES), universidades y organismos gubernamentales. El caso que a continuación se describirá, muestra que los procesos de emprendimiento social pueden ser una alternativa de inclusión de los excluidos, y que los pequeños productores pueden adoptar la reconversión productiva que les había sido negada por los altos costos que implica, a través de redes productivas y de cooperación, donde las instituciones han jugado un rol importante en la expansión del modelo.
Bill Drayton, fundador de Ashoka, considera que son las nuevas ideas radicales las que hacen diferente a un emprendedor social de una buena persona que simplemente participa en causas caritativas. Sin duda la experiencia que inicia en Atacheo de Regalado, en el municipio de Zamora en Michoacán, con los trabajos comunitarios que emprendió el presbítero Marcos Linares a finales del año 1999, muestran que es así. Atacheo en el año 2000 era considerada una localidad con altas tasas de emigración; según datos del INEGI, poco más de 4.000 migrantes en los Estados Unidos de Norteamérica eran oriundos de Atacheo. La actividad comunitaria del presbítero comienza con la promoción de la construcción de infraestructura básica para la localidad, lo cual fue posible, por las redes de cooperación que el presbítero había tejido con los migrantes estadounidenses, quienes aportaban dinero. Durante los seis años que el presbítero permaneció en Atacheo (de 1999 a 2005), se realizaron 56 obras importantes que tienen que ver con el bien común, con una inversión de más de 6 millones de dólares. De estos, cuatro millones con participación directa de los migrantes y dos millones con participación del gobierno federal, estatal y municipal, a través del programa 3x1. El programa de migrantes 3x1 de la Secretaria de Desarrollo Social, brinda a los migrantes la oportunidad de canalizar recursos a México, en obras de impacto social que benefician directamente a sus comunidades de origen. Por cada peso que aportan los migrantes, los gobiernos federal, estatal y municipal ponen 3 pesos; por eso se llama 3x1. Sin embargo, el presbítero observó que el problema de la migración continuaba por la falta de empleo y la imposibilidad de conseguir recursos para adoptar los modelos tecnificados que se utilizan en el cultivo de hortalizas. Es en éste punto donde detecta la oportunidad de organizar a las personas y utilizar las remesas junto a los programas gubernamentales para dirigirlos a la agricultura. La visión que guiaba al emprendimiento era iniciar proyectos productivos generadores de fuentes de trabajo mediante una red de proyectos productivos junto a alianzas intersectoriales (Sector privado-gobierno-sociedad civil-Institutos de Estudios Superiores), que permitiera la unión de recursos tangibles e intangibles (información y conocimiento) de manera solidaria, como una alternativa para conseguir tecnificar los procesos productivos de los pequeños productores y consolidar una economía solidaria en las región.
Inicialmente se arrancó con 5 proyectos productivos en el 2003 para poder resolver el problema de desempleo y migración. En el mismo año se constituyó una empresa integradora, la cual es una institución legal que se instaura en México a partir de 1993 con el objetivo de combatir las altas tasas de mortalidad de las Pymes. La empresa integradora forma parte del modelo de empresa social que se persigue en la visión del emprendedor social que inició el proyecto y forma parte de la estrategia de la Asociación Michoacana de Promotores de la Empresa Social (AMPES). Ésta ONG, que actúa en coordinación permanente con las integradoras, tiene como director y fundador al presbítero Linares, líder moral que inicio la actividad comunitaria y el movimiento de la empresa social en Zamora, y que fue requerido por el gobierno estatal en el 2005 para formar la asociación y extender el proyecto a todo el estado. El gobernador del estado de Michoacán consideró que el modelo de empresa social que se había construido para producir jitomate en Atacheo era bastante prometedor para superar los rezagos del agro, por lo cual facilitó la formación de la ONG. De éste modo, el emprendedor social que arrancó el proyecto ha podido hacer extensivo el modelo a todo el estado en otros rubros de producción. En el 2010 se tienen registrados en AMPES a más de 200 grupos de productores en 90 municipios de Michoacán. La extensión y realización de la visión del emprendedor social que inició el movimiento ha sido posible gracias al rol que han jugado las instituciones: la conformación de AMPES en ONG donde el presbítero promueve la conformación de empresas sociales y de una economía solidaria, el programa de migrantes 3x1, el decreto que desde 1993 facilita la creación de empresas integradoras en México y los apoyos que se han conseguido de programas gubernamentales (FIRCO, SAGARPA); todas ellas reflejan la importancia del rol de las instituciones para fortalecer el emprendimiento social en el estado. La visión de la Empresa Social es mejorar las condiciones de vida en la región, a partir de la organización de los pequeños productores, integrándolos en varios grupos que tienen que ver con la complementación de la cadena productiva, mediante la aplicación de modelos solidarios organizacionales, que apunten al logro de la rentabilidad del negocio y la mejora de sus condiciones de vida; a través de los valores de justicia y equidad.
Las empresas sociales son organizaciones motivadas tanto por su misión social, como por la necesidad de ser lucrativas para operar y cumplir con sus metas. Los emprendedores sociales de estas empresas, están comprometidos con el cambio social a través de su asistencia a las comunidades para resolver sus problemas en lugar de proporcionar ayuda directa; lo cual se ve claramente reflejado en la estrategia que ha seguido el presbítero Linares y los pequeños productores, pues se ha promovido el desarrollo participativo al facilitar la relación entre los diferentes sectores para generar sinergias: Sector Privado (pequeños productores que conforman la red), Gobierno (a través de los diferentes programas de desarrollo rural), Sociedad civil (ONG de migrantes y AMPES) y Universidad (la cual brinda el conocimiento experto que requiere la red) . Al mismo tiempo, la integradora y la ONG, han movilizando recursos para incrementar las capacidades técnicas, productivas y comerciales de las comunidades en desventaja socioeconómica. Las funciones que desempeña AMPES con los pequeños productores del estado de Michoacán son a grades rasgos: motivación, concientización social, asesoría, acompañamiento, capacitación y formación de las integradoras. Se pretende formar emprendedores con un gran espíritu humanista; que pongan todo su potencial humano al servicio de los demás, logrando su desarrollo integral, en su familia, trabajo y sociedad, conscientes de lograr un bien común. La capacitación técnica pretende que los productores tengan mejor calidad en sus productos. Con esto se logra la aplicación de un mejor paquete tecnológico en sus siembras y la realización de proyectos productivos alternativos viables en la actividad rural, como es el caso de las hortalizas.
Los campesinos se organizan en empresas sociales para poder cubrir necesidades económicas que no pueden satisfacer en forma individual. En la empresa social se produce colectivamente para tener mayor producción de la que se obtendría si se trabajara individualmente, obtener más fácilmente los insumos que el proceso productivo requiere y conseguir precios justos para sus productos. El fin es conducirlos a la conformación de la empresa social, que desde la visión de su fundador es la integración de varios grupos de complementación de la cadena productiva, mediante la aplicación de modelos organizacionales, que apunten al logro de la rentabilidad del negocio y la mejora de sus condiciones de vida, a través de los valores, justicia y equidad.
Como se mencionó antes, inicialmente se arrancó con 5 proyectos productivos en el 2003 para poder resolver el problema de desempleo y migración, entre ellos, el que ha logrado mayor consolidación es el que se dirigió al cultivo de jitomate en invernaderos. El proyecto de los invernaderos inicia con grupos informales de trabajo. Se constituyeron formalmente como Sociedades de Producción Rural (SPR) en el mismo año después de formar una empresa integradora, la cual aglutina a las SPR y permite que estas compartan beneficios y riesgos a través de una red productiva, actuando como punto de conexión entre las SPR, AMPES y el gobierno. Su objetivo principal es facilitar las actividades comunes a las SPR; tales como la formación y constitución legal de las SPR, asesoría y asistencia técnica a los grupos, gestión del apoyo financiero e interinstitucional, para poder lograr la conformación de la infraestructura, entre otras necesidades comunes a los grupos. La integradora funge como parte del modelo de empresa social, pues no actúa con fines de lucro; su principal función es ayudar a los pequeños productores en actividades que no podrían realizar por la falta de información y conocimiento; y que los lleva a desaparecer en un mercado competitivo donde la clave reside en la ciencia y la tecnología; a la cual, por su condición social los pequeños productores difícilmente tendrían acceso. Los costos administrativos de la integradora se cubren mediante pequeñas aportaciones que realizan los socios de toda la red y la regla es no generar ganancias. De éste modo la integradora intenta crear un equilibro entre misión social (ayudar a los pequeños productores que no tienen acceso a la información necesaria para producir en un mercado competitivo) y rentabilidad o autosostenibilidad (mediante las pequeñas aportaciones de los socios).
Como estrategia, la integradora ayuda a los pequeños productores a conseguir el monto de la inversión, el cual se cubre mediante tres instrumentos: financiamiento público y privado; apoyos gubernamentales; e inversión o aportación directa de los socios, tanto locales como migrantes. La integradora es considerada una empresa social creada para la tecnificación de la actividad agrícola por medio de invernaderos y la asociación de grupos. La red productiva involucraba al principio 3 comunidades organizadas. En el acta constitutiva, para el año 2010 tan solo en la rama de producción de hortalizas, se tienen registradas 23 SPR de 10 municipios michoacanos, abarcando 13 localidades michoacanas. El número de socios supera los 290, parte de los cuales son migrantes. En el 2009 se produjeron 5.000 toneladas, para cubrir cuatro niveles de mercado: 1) local; 2) nacional, que tiene por destino las centrales de abasto de Morelia, Zamora, Guadalajara, Monterrey y México; 3) nacional selecto, que tiene por destino las tiendas de autoservicio Wal-Mart; 4) mercado de exportación, en el que los principales destinos son Texas, Chicago y Los Ángeles.
En este sentido, se puede decir que el modelo de empresa que se ha formado se ubica en el cuadrante IV de la matriz de análisis de Massetti. La empresa tiene una fuerte misión social, sin dejar de lado la rentabilidad que la puede llevar a la sustentabilidad. Por otro lado, es claro que el rol del emprendedor ha sido central para generar alianzas, pues ha conseguido movilizar recursos de los diferentes sectores para lograr implementar el modelo de empresa social, que ha difundido su líder moral en términos de justicia social. Si el proceso de emprendimiento social inicia con la habilidad de una persona de reconocer oportunidades para resolver un problema social, el caso descrito bien puede ser considerado como tal; pues se tiene que ante el problema de exclusión rural que padecían los pequeños productores y ante la migración por la que estos optaban, el presbítero Linares vio la oportunidad de crear redes solidarias de ayuda mutua entre todos los sectores que podían adoptar la visión de una economía más justa. Aunado a esto, se puede decir que se ha generado innovación social, ya que se ha dado una solución efectiva y eficiente a un problema social por medio de novedosas formas de organización social. Así mismo, se han generado capacidades humanas, es decir, se ha recuperado la capacidad de volver a producir y, más aún, de exportar, lo cual estaba negado por los altos costos y la falta de conocimiento de los pequeños productores.
4. Conclusiones
El término de emprendimiento social se adopta fuertemente en el siglo XXI, para designar formas de organización novedosas que resuelven problemas sociales. Ante la incapacidad gubernamental y la falta de recursos del tercer sector para resolver problemas sociales específicos de cada comunidad, surge el emprendimiento social como la esperanza de un modelo de empresa más humano y sustentable. La empresa social al combinar rentabilidad y misión social, ofrece la posibilidad de resolver problemas sociales y no perecer ante un capitalismo rapaz que no permite la sobrevivencia a largo plazo de los que sólo se concentran en el bien común. El estudio de caso muestra que el emprendimiento social puede ser una alternativa para superar los rezagos y la exclusión que sufre el agro mexicano, pues el hecho de unirse y organizarse con la finalidad de construir una economía solidaria, les ha permitido a los pequeños productores accesar a niveles de mercado que antes les estaban negados por los altos costos que implica el modelo de reconversión productiva que ha adoptado México. Sin duda, el rol del emprendedor es fundamental, así como el de las instituciones que respaldan las acciones de éste. Aunque no hay un modelo único a seguir en el emprendimiento o un the best way, los estudios de caso nos muestran lo importante que es analizar lo que este tipo de procesos pueden lograr en materia de desarrollo.
Bibliografía citada
1. Arroyo, Pilar (2009). Conferencia: El rol de los emprendedores sociales en la formación de redes productivas, impartida el 15 de junio de 2009. Michoacán, México: Facultad de Economía Vasco de Quiroga, UMSNH. [ Links ]
2. Auerswald, Philip (2009). Creating Social Value. Stanford Social Innovation Review. Stanford, Spring. Vol. 7, Iss. 2; pg. 51. [ Links ]
3. Covarrubias, Gilberto (2006). Enlaces agropecuarios. Documento disponible en http://webkreator.com.mx/enlaces/jitomate.html [ Links ]
4. De la Tejera, Beatriz (Coord.) (2003). Dimensiones del desarrollo rural en México, aproximaciones teóricas y metodológicas. México: CIDEM, UACH, SEPIDER, Secretaria de Urbanismo y Medio Ambiente. [ Links ]
5. Korosec & Berman (2006). Municipal Support for Social Entrepreneurship. Public Administration Review. Vol. 66, Iss.3; pg. 448. [ Links ]
6. Lohmann, Roger (2007). Charity, Philanthropy, Public Service, or Enterprise: What are the big question of Nonprofit Management today?. Public Administration Review; May/Jun, 67,3; ABI/INFORM Global. pg. 437. [ Links ]
7. Marijek van der Veen & Ingrid Wakkee (2004). Understanding the Entrepreneurial Process. Annual Review of Progress in Entrepreneurial Research, Volume 2: 2002-2003. Bradford, UK: Emerald Group Publishing Limited. pg. 114. [ Links ]
8. Massetti, Brenda L. (2008).The Social Entrepreneurship Matrix as a Tipping Point for Economic Change. St. Johns University, USA. E:CO Issue Vol. 10 No. 3 pp. 1-8 [ Links ]
9. Mukesh, VanSandt, C. & Baugous, A. (2009). Social Entrepreneurship: The Role of Institutions. Journal of Business Ethics. 85:201–216 Springer DOI 10.1007/s10551-008-9939-1 [ Links ]
10. Roberts, Dave and Woods, Christine (2005). Changing the world on a shoestring: The concept of social entrepreneurship. University of Auckland. Business Review. AUTUMN 2005. Pp. 45-51. [ Links ]
11. Rubio, Blanca (2003). Explotados y excluidos. Los campesinos latinoamericanos en la fase agroexportadora neoliberal. Universidad Autónoma de Chapingo, Plaza y Valdés editores. México. [ Links ]
12. Rubio, Blanca (Coord.) (2004). El sector agropecuario mexicano frente el nuevo milenio. Universidad Nacional Autónoma de México, Plaza y Valdés editores. México. [ Links ]
13. Wallace, Sherri (1999). Social Entrepreneurship: the role of social purpose enterprises in facilitating community economic development. ABI/INFORM. Vol. 4, No. 2; Pp. 153. [ Links ]













