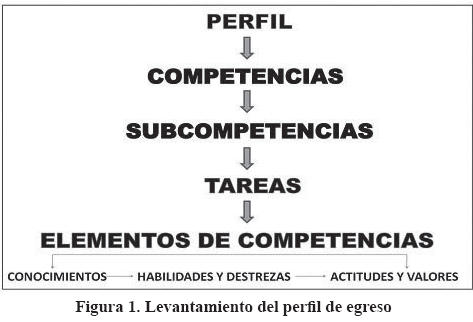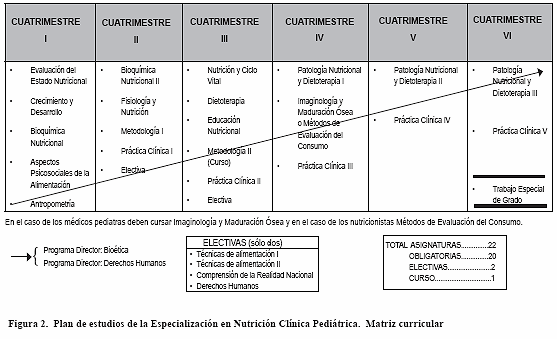Servicios Personalizados
Revista
Articulo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO -
 Accesos
Accesos
Links relacionados
-
 Similares en
SciELO
Similares en
SciELO
Compartir
Investigación y Postgrado
versión impresa ISSN 1316-0087
Investigación y Postgrado vol.26 no.1 Caracas jun. 2011
Nutrición clínica pediátrica: Docencia con enfoque de país
Elizabeth Dini Golding*; Aura Marina Reverón**Gladys Henríquez Pérez ***
* Pediatra nutrólogo. Magíster en Docencia en Salud. Magíster en Currículum, magíster en Andragogía. PhD en Educación. Gerente de Gestión del Conocimiento. Centro de Atención Nutricional Infantil Antímano CANIA, Caracas-Venezuela.
** Magíster y Doctorado en Andragogía. Magíster en Currículun, mención Diseño Curricular. Doctor en Educación, mención Planificación Educativa Profesor y asesor curricular del Centro de Atención Nutricional Infantil (CANIA) Antímano. Caracas-Venezuela.
*** Magíster en Puericultura y Pediatría; magíster en Nutrición. Centro de Atención Nutricional Infantil Antímano (CANIA), Caracas-Venezuela.
RESUMEN
La necesidad de formar recursos humanos en el área, motivó el diseño curricular de una especialización en Nutrición Clínica Pediátrica que consideró como fundamento el modelo de intervención del programa Atención a la Malnutrición del Centro de Atención Nutricional Infantil Antímano. El estudio se apoyó en una investigación de campo, que condujo al levantamiento del perfil de egreso estructurado por competencias: generales, unidades de competencias y sus correspondientes descriptores o elementos de competencia (conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores). Los conocimientos identificados se agruparon según su naturaleza y se generaron unidades curriculares, organizadas para conformar el plan de estudio: 20 asignaturas obligatorias, 2 electivas, 1 curso y el Trabajo Especial de Grado. Se incluyeron dos programas directores (Bioética y Derechos Humanos) como ejes transversales que permean el currículo. Este diseño se caracteriza por su coherencia interna, flexibilidad y factibilidad de ser replicado; promueve las interrelaciones de las áreas de conocimiento, integralidad, interdisciplinariedad e investigación.
Palabras clave: educación superior; currículum; nutrición.
Pediatric clinical nutrition: Teaching with an approach in the country
ABSTRACT
The need to develop human resources in the area motivated the curriculum design of a specialization in Pediatric Clinical Nutrition that considered as a fundament the program intervention model Malnutrition Care Child Nutrition Care Center Antímano. The study was based on field research that led to the lifting of the graduate profile structured skills: general skills units and their corresponding descriptors or elements of competency (knowledge, skills, attitudes, values). The identified skills were grouped according to their nature and generated curriculum units, organized to form the plan of study: 20 compulsory courses, 2 electives, 1 course and degree thesis. Programs included two directors (Bioethics and Human Rights) as keystones that permeate the curriculum. This design is characterized by its internal coherence, flexibility and feasibility to be replicated; also promotes the interrelationships of the areas of knowledge, integrity, and interdisciplinary research.
Keywords: higher education; curriculum; nutrition.
Nutrition clinique pédiatrique: Enseignement tenant compte du pays
RÉSUMÉ
Le besoin de former des ressources humaines dans le domaine a encouragé le développement dun programme pour une spécialisation en Nutrition clinique pédiatrique fondé sur le modèle dintervention du programme « Attention à la malnutrition » du Centre dattention nutritionnelle infantile « Antímano ». Létude est appuyé sur une recherche sur le terrain qui a poussé la définition du profil du diplômé structuré suivant des compétences: générales, unités de compétences et leurs descripteurs ou éléments de compétence (connaissances, habilités, capacités, attitudes, valeurs, etc.). Les connaissances identifiées ont été regroupées suivant leur nature et dunités de programme ont été définies et organisées pour le plan détudes: 20 matières obligatoires, 2 matières à choisir, 1 cours et un Travail spécial final. Deux programmes directeurs (Bioéthique et Droits humains) ont été inclus comme daxes transversaux du programme. Celui-ci se distingue par sa cohérence interne, sa flexibilité, et la possibilité dêtre employé dans dautres lieux. Le programme encourage aussi les rapports entre les domaines de savoirs, dintégralité, dinterdisciplinarité et de recherche.
Mots clés: éducation universitaire; programme; nutrition.
Nutrição clínica pediátrica: Docência com perspectiva de país
RESUMO
A necessidade de formar recursos humanos neste âmbito levou ao delineamento do currículo de uma especialização em Nutrição Clínica Pediátrica que teve como fundamento o modelo de intervenção do programa Atenção à Desnutrição do Centro de Atenção Nutricional Infantil Antímano. O estudo se baseou numa pesquisa de campo, que levou ao levantamento do perfil de saída baseado nas competências: gerais, unidades de competências e seus correspondentes descritores ou elementos de competência (conhecimentos, aptidões, destrezas, atitudes, valores). Os conhecimentos identificados foram agrupados segundo seu tipo e deles vieram as unidades curriculares, organizadas para constituir o plano de estudo: 20 matérias obrigatórias, 2 opcionais, 1 curso e o Trabalho Final para a Formatura. Foram incluídos dois programas fundamentais (Bioética e Direitos Humanos) como eixos transversais do presente currículo. Este delineamento está caracterizado por sua coerência interna, flexibilidade e viabilidade de ser replicado; promove as inter-relações das áreas do conhecimento, a integralidade, a interdisciplinaridade e a pesquisa.
Palavras chave: educação universitária; currículo; nutrição.
Recibido: 17/05/2010 Aprobado: 28/09/2010
Introducción
Comprometido con el reto de promover la formación de recursos humanos de alto nivel en el área de la Nutrición Infantil, con una visión integral y ética del ser humano y consciente de su responsabilidad en el apalancamiento del desarrollo social de nuestro país, el Centro de Atención Nutricional Infantil Antímano (CANIA), patrocinado por Empresas Polar, se planteó entre sus metas promover una Especialización en el área de la Nutrición Clínica dirigida a pediatras y licenciados en Nutrición y Dietética.
Este proyecto responde a la misión del Centro de contribuir con el desarrollo del capital humano y social a través de la atención integral de la condición nutricional y la producción y difusión de conocimientos que logren cambios positivos sostenibles en la comunidad, organizaciones, gremios científicos y académicos (www.cania.org.ve).
A través del Programa de Gestión del Conocimiento, el Centro gerencia las acciones de investigación, capacitación y actualización de conocimientos en el área de la nutrición infantil y el desarrollo social, para la generación, difusión y aplicación de saberes desde una perspectiva inter, multi y transdisciplinaria y coadyuva en la formación integral de grupos de profesionales, docentes e investigadores, con la finalidad de dar respuestas de calidad, pertinentes e innovadoras a las necesidades y las expectativas de la comunidad local y nacional.
En concordancia con esta intención, se diseñó la especialización cuyo objetivo es formar especialistas altamente calificados en Nutrición Clínica Pediátrica con competencias en el área clínica, para prevenir y abordar los problemas nutricionales que pueda presentar el individuo desde la etapa de la vida fetal hasta la adolescencia, con un enfoque interdisciplinario e integral, que les permita sopesar la influencia de los diversos factores condicionantes y sus determinantes en el marco de su grupo familiar y su comunidad, para el diseño e implementación de la estrategia de intervención más efectiva tomando en cuenta los últimos avances en herramientas diagnósticas, terapias médicas y dietéticas que posibiliten la aplicación de intervenciones nutricionales que favorezcan el crecimiento físico y el desarrollo mental del individuo.
Marco teórico
La malnutrición por déficit en edades pediátricas sigue constituyendo un problema de Salud Pública en el país como lo evidencian las cifras publicadas de prevalencia nacional y en los estados. Según los datos del Sistema de Vigilancia Alimentaría y Nutricional (SISVAN, 2008), con base en el indicador peso para la talla desde 1995 al 2000, el déficit agudo se mantuvo alrededor del 11%, a partir de este año inicia un ascenso sostenido hasta alcanzar 13% en el 2004 y de nuevo desciende en el 2007 a 10,59%. En el mismo periodo el déficit crónico compensado en el grupo de 7 a 14 años varió de 17,2% a 13,9% en el 2000 presentando a partir de entonces un incremento discreto pero sostenido para alcanzar un 15,9% en el 2004 y con un decremento de 12,96% en el 2007; mientras que en los niños de 2 a 6 años varió de 12,25% a 10,40% de 1995 al 2000, estabilizándose en este valor hasta el 2004, debiéndose destacar en este último grupo que en el mismo decenio el déficit agudo se incrementó hasta en 3 puntos porcentuales, lo que permite especular que la aparente estabilización en el déficit crónico puede estar condicionada por un incremento del déficit agudo. Posterior a este año se inicia un descenso a cifras de 8,85% en el 2007.
Simultáneamente, aunque las cifras nacionales (SISVAN) también con base en el indicador peso para la talla, señalan que el sobrepeso sólo ha variado de 9,6% a 10,7% hasta el 2004; se aprecia un ascenso a 13,12% para el 2007; la situación en los estados es muy disímil. Para el mismo lapso en el Distrito Federal la malnutrición por exceso varió de 12,6% a 15,7% (2000–2004) para luego incrementar a 17,80% en el 2007, lo cual condiciona que se tenga una característica de país con perfil epidemiológico de transición.
Con respecto a la prevalencia de peso bajo al nacer, aunque la cifra máxima a nivel nacional fue de 10,5% en 1998 y a partir de allí se ha estabilizado alrededor del 8%, en los estados la situación ha sido muy variable todos los años, pudiéndose encontrar un rango de variación porcentual de hasta 14,3% entre las diferentes entidades federales; esta situación unida a una cobertura de sólo 20,5% en relación con el total de nacidos vivos registrados; estas cifras pudieran no reflejar con exactitud la magnitud del problema en el país.
Todas estas cifras unidas a las de morbi-mortalidad infantil, tanto en menores de 1 año como de 1 a 4 años, que ubican dentro de sus 10 primeras causas a las enfermedades relacionadas con la malnutrición (las enfermedades infecciosas intestinales, las neumonías, y las mismas deficiencias nutricionales) corroboran también la importancia de la problemática nutricional en el ámbito de la salud pública del país, a lo que podría añadirse el impacto negativo de la desnutrición en el pronóstico de los niños hospitalizados, más aún, en el contexto de la alta frecuencia de desnutrición hospitalaria en el país.
Al margen de los indicadores anteriores, demostrativos de la problemática nutricional evidente en el país, existen otros dos aspectos que deben ser considerados en función del efecto deletéreo de la malnutrición en la población, uno es la asociación entre sobrepeso y obesidad con enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) y el otro, la asociación muy frecuente de desnutrición a los cuadros de patologías crónicas, lo cual impacta tanto la calidad de vida como el pronóstico de los cuadros subyacentes en estos casos.
Por último, la importancia definitivamente evidenciada a nivel mundial del efecto de una nutrición equilibrada en el estado de salud a lo largo del ciclo de vida, apunta a la necesidad de fortalecer el aspecto preventivo en esta área con la formación de profesionales especialistas, ya que en la actualidad constituye una herramienta indispensable para el ejercicio profesional.
A pesar de la magnitud e impacto negativos de la malnutrición por déficit, ampliamente demostrados, tanto en el potencial de crecimiento y desarrollo en las diferentes edades pediátricas como en la realización final del individuo y, en consecuencia, en el desarrollo del país y de la interrelación entre la malnutrición por exceso y las ECNT, preocupa la baja disponibilidad de recursos humanos de alta competencia en el área capaces de identificar precozmente el problema y abordarlo de manera efectiva como lo demuestra el bajo número de pediatras nutrólogos y nutricionistas clínicos incorporados a los servicios de Pediatría de nuestros hospitales, inclusive los de cuarto nivel.
Tal escasez de recursos es perfectamente comprensible si se analiza que para el año 2008 del total de tres (3) cursos de postgrado en el área de Ciencias de la Salud, solo dos (2) estaban dirigidos exclusivamente a formar especialistas en Nutrición Pediátrica, los cuales fueron: la Especialización en Nutrición del Departamento de Procesos Biológicos y Tecnológicos de la Universidad Simón Bolívar y la Especialidad en Nutrición, Crecimiento y Desarrollo del Hospital J.M. de los Ríos, ya que la Residencia Programada en Nutrición y Salud Pública del Instituto Nacional de Nutrición está dirigida a la atención de la problemática nutricional en todo el ciclo de la vida de modo que a ésta pueden ingresar médicos generales y tiene, además, un enfoque de Salud Pública. De dichos cursos egresaron para ese año aproximadamente 220 especialistas, cifra que resulta insuficiente para dotar de este talento humano a todos los hospitales que conforman la red hospitalaria del país, mucho menos a todos los niveles de la red de atención en salud.
En el año 2004, la Federación Médica Venezolana (FMV) realizó cinco talleres de calidad en la formación del médico a lo largo del país (FMV, 2004), actividad que a la vez favoreció la elaboración de un diagnóstico de la situación y la delimitación de los principales problemas en la formación de estos profesionales a nivel de postgrado. Con respecto al currículo se encontró: ambigüedades en los objetivos, poca pertinencia en el perfil de formación, ausencia de criterios mínimos y homologados en cuanto a las competencias que debe tener el egresado por especialidad, planes de estudios con falta de criterios y competencias mínimas a desarrollar, carencia de estudios de bioética y ausencia de diseños curriculares en algunas de las residencias universitarias y en las residencias asistenciales programadas no universitarias conducentes sólo a reconocimiento como especialistas por parte de la FMV. Dentro de los problemas relacionados con el estudiante se encontró:
falta de evaluación y seguimiento de los programas y de los egresados. No se corresponden las estrategias de aprendizaje con el perfil del egresado y (...) no son evaluados de acuerdo a un perfil de competencias en su prosecución profesional. (FMV, 2004, p. 32)
Aunado a lo anterior, se estimó conveniente realizar una investigación orientada a evaluar los diseños curriculares de dos Especializaciones y una Residencia Asistencial Programada que se administran en el país para la formación de talento humano en el área de la Nutrición Infantil. En cada caso se determinó la validez interna para establecer hasta qué punto existía articulación entre los componentes del diseño curricular (perfil – plan – programas); para ello se utilizó el Modelo de Ajuste y Control Permanente del Curriculum. Se encontró ausencia de articulación horizontal y vertical en dos de ellos, sin coherencia interna entre el perfil profesional y el plan de estudio. Ninguno considera los rasgos básicos deseables en la personalidad del egresado ni dentro de los objetivos terminales ni específicos y presentan debilidades en la definición de las funciones, destrezas y roles (Dini Golding, 2006).
Por otra parte, ha sido ampliamente demostrado que las alteraciones del estado nutricional se deben a una variada gama de factores condicionantes: socioeconómicos, psicológicos, educativos, dietéticos y biomédicos (factores genéticos y orgánicos) que interactúan entre sí a través de un proceso muy complejo; los tres primeros usualmente no son considerados en la implementación de estrategias orientadas al abordaje de este tema. En la experiencia del Centro de Atención Nutricional Infantil Antímano estos factores han sido considerados como elementos claves en el impacto generado por la búsqueda de soluciones y respuestas a su favor.
Esta multicausalidad de la problemática nutricional, tanto de sus factores condicionantes como determinantes, hace imperativo el abordaje multidisciplinario, interdisciplinario e integral de la misma e inseparable de una visión holística del concepto salud–enfermedad como única vía para lograr la toma de conciencia, los cambios actitudinales y la movilización de la madre y el grupo familiar, necesarios para mantener la recuperación o el buen estado nutricional; idea fundamental del modelo de intervención que en la atención al problema nutricional en todos sus aspectos ha sido afrontado por CANIA. Este modelo de intervención del programa de atención a la malnutrición en esta institución, producto del conocimiento de la realidad a intervenir, del conocimiento profundo y actualizado del problema con el valor agregado de la generación de nuevas metodologías para el abordaje del tema, validadas y aplicables en los distintos niveles de la atención en salud y la evaluación continua del entorno y de los resultados de la intervención como tres grandes procesos inscritos en la conceptualización del modelo (Henríquez Pérez, 2007), fue considerado como fundamento para el diseño de una especialización en Nutrición Clínica Pediátrica, modelo innovador que hasta ahora no se había considerado en los postgrados existentes en esta área.
Por último, en el país hay una buena producción científica en el área de la Nutrición, como se puede deducir del análisis bibliométrico de la revista Archivos Latinoamericanos de Nutrición, órgano de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición (SLAN), editado en Venezuela desde 1955 (Díaz Mujica, 2007) y de la revista Anales Venezolanos de Nutrición (Díaz Mujica, 2010); sin embargo, la investigación y la efectividad en la generación de conocimientos es mucho menor en las materias relacionadas con: malnutrición secundaria a patologías orgánicas, los factores condicionantes o determinantes de la malnutrición por déficit o exceso y en seguridad alimentaria en el hogar en zonas urbanas. Es, precisamente, en estas temáticas en las que pudieran desarrollarse muchas actividades de investigación.
Los hechos descritos fortalecieron en el CANIA la convicción sobre la necesidad perentoria de desarrollar una Especialización en Nutrición Clínica Pediátrica, que no sólo permitiera la formación de talento humano de alto nivel en esta área, capacitados en los aspectos cognitivos y tecnológicos requeridos para el manejo efectivo del problema a través de la evaluación, diagnóstico oportuno y tratamiento de la malnutrición desde la etapa de la vida fetal hasta la adolescencia, con un enfoque interdisciplinario e integral que impacte en el desarrollo social del país, identificando e integrando en el abordaje los factores condicionantes del mismo en todos los niveles de atención de nuestro sistema de salud, sino que además disponga de las herramientas necesarias para manejar los aspectos preventivos, tanto en el ámbito individual como comunitario dentro de la actual conceptualización de la SALUD (Peralta, Breilh, Hurtig y San Sebastián, 2005).
Todo ello, en el marco de una formación que integre los aspectos éticos y humanísticos y la adquisición de herramientas que le permitan al cursante aumentar el conocimiento del problema a través de procesos de investigación al mismo tiempo que pueda difundirlos de manera responsable tanto en ámbitos académicos como comunitarios e individuales. Esto último adquiere particular importancia ya que a través de la educación en salud de nuestra población se consolidará el capital humano indispensable para el desarrollo social sostenido.
El objetivo de este trabajo fue diseñar un programa educativo orientado a la formación de especialistas en Nutrición Clínica Pediátrica con competencias para abordar los problemas nutricionales que pueda presentar el individuo desde la etapa de la vida fetal a la adolescencia, con un enfoque interdisciplinario e integral, que les permita sopesar la influencia de los diversos factores condicionantes y determinantes de los mismos en el marco de su grupo familiar y su comunidad para desarrollar e implementar la estrategia de intervención más efectiva, sustentado en el modelo de intervención del CANIA.
Metodología
Desde el punto de vista metodológico el estudio se apoyó en una investigación de campo, que condujo al levantamiento del perfil de egreso estructurado por competencias como principio organizativo (Figura 1). Se asumió por competencia la definición de Gonczi y Athanson (1996, p. 7) quienes expresan que es una compleja estructura de atributos necesarios para el desempeño donde se combinan conocimientos, actitudes, valores y habilidades con las tareas que se tienen que desempeñar en situaciones determinadas tenemos así, que las competencias constituyen procesos complejos de desempeño con idoneidad, en determinados contextos y tienen como fundamento la responsabilidad (Tobón, 2007, p. 100). En tal sentido, se articula en forma sistémica y como una trama, la dimensión afectivo-motivacional (actitudes y valores), con la dimensión cognoscitiva (conocimiento) y la dimensión actuación (habilidades procedimentales y técnica).
Por otra parte, Frank, Mungroo, Ahmad, Wang, De Rossi, y Horsley, proponen en su definición de educación en medicina basada en competencias para el siglo XXI, que ésta debe derivar de un análisis de las necesidades sociales y de los pacientes.
La formación basada en competencias se centra en el individuo en acción (Jonnaert, Masciotra, Barrette, Morel y Mane, 2007) y constituye una propuesta que parte del aprendizaje significativo y se orienta a la formación humana integral como condición esencial de todo proyecto educativo, imbrica teoría y praxis, fomenta la construcción del aprendizaje autónomo, orienta la formación y el afianzamiento del proyecto ético de vida y busca el desarrollo del espíritu emprendedor como base del desarrollo personal (Valli y Rennert-Ariev, 2002). No sólo tiene como eje esencial la ejecución de actividades profesionales, sino también educar para aprender a analizar y resolver problemas lo cual implica un enfoque investigativo, además de tener ejes transversales que permean el curriculum, tal es el caso de la ética.
El Consejo Americano de Especialidades Médicas y el Consejo de Acreditación para la Educación Médica de los Graduados en EE.UU han adoptado 6 áreas de competencia como esenciales para el médico: los cuidados del paciente, el conocimiento médico, el aprendizaje basado en la práctica (continua mejoría de su práctica clínica basado en la investigación y el análisis de sus casos), herramientas interpersonales y de comunicación, profesionalismo (adherido a principios éticos) y prácticas basadas en sistemas o modelos de salud y cuidados orientados a mejorar la calidad de vida del paciente; de tal manera que son consideradas en las actividades de aprendizajes como los ejes del entrenamiento que lo harán competente para la práctica clínica (Jackson, Gallis, Gilman, Grossman, Holzman, Marquis y Trusky, 2007) y así lograr el fin último que es la atención al paciente con alta calidad en un sistema de salud con óptimo funcionamiento (Weinberger, Pereira, Lobst, Mechaber y Bronze, 2010).
Por constituir el perfil el elemento clave para la selección de las experiencias de aprendizajes que deben considerarse en la formación del especialista, se especifican en el mismo las competencias generales y sus unidades de competencias así como sus correspondientes descriptores o elementos de competencia: conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores requeridos para un adecuado desempeño. Para su levantamiento se siguió el siguiente procedimiento:
Se seleccionaron informantes claves de la institución con conocimiento y experiencia en la nutrición clínica pediátrica desde el enfoque del pediatra nutrólogo, nutricionista clínico, psicólogo clínico y sociólogo-trabajador social según el modelo de intervención de esta institución para determinar las competencias funcionales que debería tener al egreso el profesional en cuestión en su práctica diaria.
Se establecieron las subcompetencias asociadas a cada competencia funcional y a su vez se desarrollaron las unidades de competencia, constituidas por las tareas y subtareas requeridas por el especialista para la ejecución del trabajo diario.
El análisis de tareas condujo a la determinación de los conocimientos, habilidades – destrezas y actitudes - valores necesarios para el desempeño adecuado en el quehacer actual y con visión a largo alcance. Identificados los conocimientos para cada tarea, se agruparon según su naturaleza, lo que generó finalmente las unidades curriculares, las cuales se organizaron para conformar el plan de estudio en forma gradual y secuencial.
Se incluyeron en el plan de estudios dos programas directores que como ejes transversales deben ser propiciados por las diversas unidades curriculares.
Establecido el plan de estudio, se elaboraron los programas analíticos que contienen la formulación detallada de la unidad curricular.
Con la intención de lograr a cabalidad los objetivos de las unidades curriculares que conforman el Plan de Estudios de la Especialización en Nutrición Clínica Pediátrica y para consolidar los rasgos del perfil se crearon: -Líneas de Trabajo- que representan una estrategia curricular que le permitirá al estudiante de postgrado integrar teoría y praxis a nivel de una realidad concreta al utilizar como vía la investigación.
Finalmente, el trabajo realizado fue sometido a un proceso de validación en el que participaron expertos internos y externos a la institución.
Resultados, análisis e interpretación
Como producto de la investigación realizada se configuró el perfil por competencia del especialista en Nutrición Clínica Pediátrica.
Se elaboró el plan de estudio de la especialización constituido por 20 asignaturas obligatorias y 2 asignaturas electivas resultantes de aplicar la metodología señalada. Está guiado por un programa director que incorpora conceptos y situaciones puntuales del campo de la Bioética y de los Derechos Humanos lo cual confiere a la Especialización el valor agregado de contribuir a la formación de profesionales, que además de resolver de manera efectiva alteraciones del estado de salud y nutrición, sean capaces de desarrollar actitudes y conformar valores que los transformen en especialistas con una visión holística del problema y les permita asumir la responsabilidad de concientizar y movilizar a los usuarios de sus servicios, de su obligación en prevenir la situación de enfermedad y construir, acorde a su entorno y condición particular, un nivel de vida con calidad (Figura 2).
El convencimiento de la importancia del modelo de intervención que se desarrolla en el Centro para enfrentar el problema y las situaciones de malnutrición en los niños y adolescentes, demandó que en la concepción del postgrado y en su diseño se incluyeran temas correspondientes a otras disciplinas como lo son Psicología, Trabajo Social y Educación, lo cual constituye un valor agregado para el mismo, no siempre considerado en otros postgrados existentes en el país.
El curso de Especialización en Nutrición Clínica Pediátrica, aprobado por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) según Gaceta Oficial N° 378.757 del 13 de agosto de 2010, tiene su sede en el Centro de Atención Nutricional Infantil Antímano (CANIA) y está enmarcado dentro del área del conocimiento de las Ciencias de la Salud (Clínica), en alianza estratégica establecida con la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, institución de Educación Superior responsable de la administración académica de la Especialización.
El curso quedó estructurado en seis (6) cuatrimestres de 15 semanas de duración cada uno, con un régimen de estudio presencial a dedicación exclusiva; la Especialización se inicia con un Curso Introductorio elaborado con la intención de favorecer la adaptación del estudiante a las exigencias del postgrado; en tal sentido, desarrolla actividades orientadas a favorecer el autoconocimiento y el aprendizaje eficaz en el nivel en referencia, lo cual supone comprender la metodología andragógica, vector directriz del proceso de orientación-aprendizaje y reafirmar las competencias básicas requeridas para abordar con éxito el plan de estudios de la especialización.
El egresado obtendrá el grado académico de Especialista en Nutrición Clínica Pediátrica luego de aprobar las unidades créditos y presentar públicamente, defender y aprobar el Trabajo Especial de Grado individualmente.
Entre las fortalezas del diseño se encuentran su coherencia interna, su factibilidad y flexibilidad a cambios futuros producto de nuevos conocimientos o adaptaciones del perfil profesional a nuevas realidades, porque su concepción parte del quehacer diario del especialista. Igualmente, hay coherencia entre el perfil de ingreso en cuanto a las actitudes, intereses y motivaciones manifiestas por el candidato frente al quehacer que supone la especialización en Nutrición Clínica y lo que se pretende que desarrollen los estudiantes durante el curso. En el enfoque sistémico se destacan las interrelaciones de las áreas de conocimiento y la interdisciplinariedad como herramienta de trabajo e investigación produciéndose así la comprensión totalizadora del fenómeno a estudiar.
El especialista en Nutrición Clínica Pediátrica será un profesional capaz de desempeñarse en forma responsable y ética en la evaluación, tratamiento y prevención de los problemas nutricionales desde la etapa de la vida fetal hasta la adolescencia, con un enfoque interdisciplinario e integral.
Entre las fortalezas de la sede de la especialización están las siguientes: es financiado por una empresa privada de sólida trayectoria y consciente del compromiso social que tiene hacia el país, opera en una institución especializada y orientada al problema nutricional desde el punto de vista de la prevención, la asistencia, la docencia y la investigación que aplica un modelo integral adaptado a la realidad nacional en diversos niveles de intervención; además la institución sede es responsable de la totalidad de la plantilla de profesores del curso.
En cuanto a sus debilidades, necesita de la alianza con instituciones hospitalarias cercanas a la institución para que el estudiante desarrolle dos unidades curriculares, la acreditación definitiva del CNU como postgrado universitario y mayor número de becas para los estudiantes que permita aumentar la plantilla de profesionales egresados.
Conclusiones
Siguiendo el modelo de competencia y bajo la perspectiva de una visión holística del problema nutricional, se elaboró el diseñó curricular de la Especialización en Nutrición Clínica Pediátrica sustentado en el modelo de intervención de CANIA, con un enfoque integral, interdisciplinario y ético que permita a los egresados estar altamente calificados en Nutrición Clínica Pediátrica con competencias en el área clínica, para prevenir y abordar los problemas y resolver de manera efectiva las alteraciones del estado de salud y nutrición desde la etapa de la vida fetal a la adolescencia, la adquisición de herramientas que les habilite un conocimiento mayor del problema a través de procesos de investigación y su difusión tanto en ambientes académicos como en el entorno de los individuos objeto de su acción.
Este diseño curricular es factible de ser replicado en cualquier institución docente del país porque su contenido y forma de administrarlo responde a la realidad, pues es producto de un modelo de intervención de la problemática nutricional en una institución de salud con 16 años de experiencia en el área de la nutrición.
Referencias
1. Centro de Atención Nutricional Infantil Antímano (CANIA). (2010). Página Web en Línea. Disponible: http://www.cania.org.ve/ Consulta: 2010, Febrero 2. [ Links ]
2. Díaz Mujica, D. (2007). Análisis bibliométrico de la revista Archivos Latinoamericanos de Nutrición. Anales Venezolanos de Nutrición, 20(1), 22-29.
3. Díaz Mujica, D. (2010). Análisis bibliométrico de la revista Anales Venezolanos de Nutrición. Anales Venezolanos de Nutrición, 23(1), 34-41.
4. Dini Golding, E. (2006). Evaluación de los currículos de tres especializaciones en Nutrición Clínica Pediátrica. Tesis de Grado no publicada, Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá, Panamá.
5. Federación Médica Venezolana. (2004, Octubre). Evaluación de los Estudios Médicos de Postgrado Universitarios y no Universitarios en Venezuela, papel de la Federación Médica Venezolana. Ponencia presentada en la LIX Reunión Ordinaria de la Asamblea, Cumaná.
6. Frank, J.R., Mungroo, R., Ahmad, Y., Wang, M., De Rossi, S. y Horsley, T. (2010). Toward a definition of competencybased education in medicine: a systematic review of published definitions. Medical Theacher, 32, 613-637.
7. Gonczi, A. y Athanason, J. (1996). Instrumentación de la educación basada en competencias. Perspectivas de la teoría y práctica en Australia. México: Editorial Limusa.
8. Henríquez-Pérez, G. (2007). Once años de gestión en CANIA. Un informe. Boletín de Nutrición Infantil, 16, 39-47.
9. Jackson, M.J., Gallis, H.A., Gilman, S.C., Grossman, M., Holzman, G.B., Marquis, D. y Trusky, S.A. (2007). The need for specialty curricula based on core competencies: a white paper of the Conjoint Committee on Continuing Medical Education. Journal of Continuing Education in the Health Professions, 27(2), 124-128.
10. Jonnaert, P., Masciotra, D., Barrette, J., Morel, D. y Mane, Y. (2007). From competence in the curriculum to competence in action. Prospects, XXXVII(2), 187-203.
11. Peralta, A.Q., Breilh, J., Hurtig, A.K. y San Sebastián, M. (2005). El movimiento de Salud de los pueblos: salud para todos ya. Revista Panamericana de Salud Pública, 18(1), 45-49.
12. Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (SISVAN). (2008). Instituto Nacional de Nutrición [Documento en Línea]. Disponible: http://inn.gob.ve/pdf/sisvan/anuario2007/pdf Consulta: 2009, Mayo 2.
13. Tobón, S. (2007). Formación basada en competencias. Bogotá, Ecoe Ediciones.
14. Valli, L. y Rennert-Ariev, P. (2002). New standarts and assessments? Curriculum transformation in teacher education. Journal of Curriculum Studies, 34(2), 201-225.
15. Weinberger, S.E., Pereira, A.G., Lobst, W.F., Mechaber, A.J. y Bronze, M.S. (2010). Alliance for Academic Internal Medicine Education Redesign Task Force II. Competency-based Education and Training in Internal Medicine. Annals of Internal Medicine, 153(11), 751-756.