Servicios Personalizados
Revista
Articulo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO -
 Accesos
Accesos
Links relacionados
-
 Similares en
SciELO
Similares en
SciELO
Compartir
Revista Venezolana de Estudios de la Mujer
versión impresa ISSN 1316-3701
Revista Venezolana de Estudios de la Mujer v.14 n.32 Caracas jun. 2009
Vivir en la ausencia
Silvia Orozco Pabón
Acerca del film Los Girasoles ciegos (2007) del director español José Luis Cuerda
Basada en la obra de Alberto Méndez
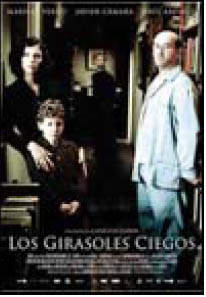
La imagen de los «Girasoles ciegos» representa a aquellos que no pueden ver la luz y que por lo tanto, se hallan desorientados. La pérdida del horizonte se confunde con la pérdida de la humanidad en un entorno cargado de dureza y represión, donde todas las expresiones del ser se reducen al miedo, al silencio y a la ocultación, es decir, a una pérdida total de identidad y de la existencia.
Vivir en una realidad donde no se posee ningún tipo de derecho, a nivel objetivo como lo es a nivel constitucional, ni subjetivo en cuanto al valor humano esencial, equivale a una negación de los derechos básicos del ser y de alguna manera u otra, su anulación. Esta dimensión era evidente en el patrón social que delimitaba a la mujer en la España de la posguerra, periodo en el cual se inicia la dictadura Franquista y se generan gran variedad de cambios sociales, donde la mujer es supeditada a la figura del hombre; individuo que, inclusive, era tratado como objeto dentro de un estado totalitario, donde no estaba permitido salirse de la norma político-religiosa imperante, para pasar a un plano de invisibilidad total, a un estado de nulidad social que sólo le otorgaba un determinado y poco valor como figura subordinada al esposo, los hijos y a la iglesia.
Dicho panorama nos lo muestra José Luis Cuerda en el film «Los girasoles ciegos», acontecer ambientado en la comunidad de Ourense, España, durante el año de 1.940. En la historia, el personaje de Elena López Reinaris, interpretado por Maribel Verdú, ejemplifica el silencio y la carencia en la cual transcurrían los días de una mujer en dicha época, despojada de su independencia y poder de opinión; cuyo esposo vivía oculto en el hogar por ser un perseguido político debido a su tendencia Republicana. Éste, Ricardo Lazo, interpretado por Javier Cámara, se muestra como un ser en completa depresión, que prácticamente pena por los pasillos de su hogar-escondite, tratando de incorporarse a la vida y al cumplimiento de sus responsabilidades económicas traduciendo textos de enseñanza fascista, que desdeña, pero que debe transcribir para ganar dinero y enviar a través de su esposa, ya que ante el entorno, él había desaparecido a manos de los «rojos» en un intento de defender su postura política.
Ambos personajes sobreviven a sus calamidades centrándose en las labores cotidianas y bajo la esperanza de que las circunstancias van a cambiar. En el caso de Elena, ella cumple con las labores del hogar, trabaja a destajo como costurera y cuida del hijo menor de ambos, un niño llamado Lorenzo. Durante ese transcurso de la cotidianidad Elena conoce al diácono Salvador, un ex soldado combatiente de las fuerzas de Franco que ha decidido incorporarse a la vida religiosa en un afán de expiar culpas. Salvador ejerce, dentro de su deber religioso, como profesor en la escuela donde estudia Lorenzo, motivo por el cual conoce a Elena y se obsesiona con ella desde el primer momento.
Dicha obsesión va a desencadenar una serie de hechos que van a irrumpir con la «tranquilidad» de la familia Lazo, ya que ante el acoso lascivo de Salvador a Elena, se va a descubrir que Ricardo permanece escondido en su hogar y se va a propiciar, posteriormente, el suicidio de éste en un intento de proteger a su familia de represalias militares; momento que va a generar un desenlace dramático pero cargado de simbolismos sobre la verdad, la mentira y la esperanza.
La mayoría de los acontecimientos se desarrollan a partir de la figura de Elena, ya que a través de su experiencia diaria logramos observar las tendencias, valores, complejidades, los verdaderos rostros y las máscaras cotidianas de los otros, los de sí misma y los del entorno en general. Dado el caso, parecen señalarnos que es la mirada femenina quien recoge gran parte de esa «memoria colectiva » que fungió de asiento para generaciones posteriores y como registro de dicha época de guerra y patriarcalismo extremo; a modo de puente entre lo que estaba dicho y lo que no, como relato de una realidad cruel y asfixiante.
No obstante, en la trama Elena nos muestra un testimonio que parte desde la invisibilidad, desde un no-ser, es decir, desde la ausencia de sí. Su vida transcurre tras la sombra de los demás sin ser tomadas en cuenta sus necesidades mínimas, como por ejemplo, su necesidad de amor, de por lo menos sentirse amada y valorada por su pareja; sin embargo, Ricardo se encuentra demasiado lejano del mundo, perdido en un laberinto interno donde es incapaz, incluso, de amarse a sí mismo. Surge en ella un vacío que Salvador intenta llenar sin percatarse nunca, que él mismo carece de sí y que no puede ser sustento de otro al encontrarse tan desorientado con respecto a su vida, su vocación y sus inclinaciones, al estar tan envenenado con ideas bélicas y totalitaristas que lo hacen ser un peón mas del sistema. Cada uno de ellos «vive en la ausencia» personal de ser lo que no son debido a las circunstancias. Conviven en la distancia pautada por la reprimenda de expresiones y sensaciones y en la lejanía de aquello que se fue y no se sabe cuándo va a volver, bajo la sombra de aquello que no está: su libertad de ser.
Todos sobrellevan el peso de una realidad particular desde la cual hacen conciencia de sus limitaciones, y que a modo de artificio, les permite saberse incompletos, aspecto por el cual, intentan encausar los acontecimientos para refugiarse en su verdad, única construcción que les pertenece y de la que intentan valerse para sobrevivir.
La película nos muestra poéticamente, la fragilidad, y a la vez la fortaleza, de los lazos que nos unen familiar y socialmente con los otros, permitiéndonos observar a través del testimonio manifestado por los diferentes personajes que donde hay vida hay esperanza, es decir, que siempre partimos de nosotros mismos y de nuestros vínculos para reformularnos y formarnos una opción de vida. Para crear y recrearnos.
Quizás esa idea de que es necesaria la oscuridad para hallar la luz, sea la que permita trascender a los hechos, reconocer y reconstruir el presente para seguir adelante y mantener el hilo de la vida. El apreciar que siempre habrá luz y que siempre podrá guiarnos.













