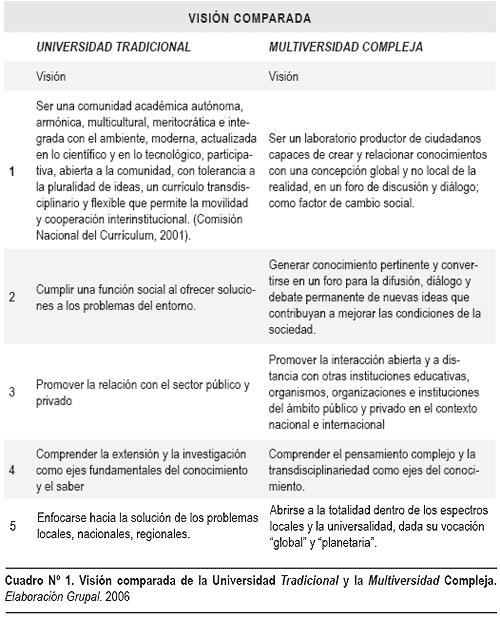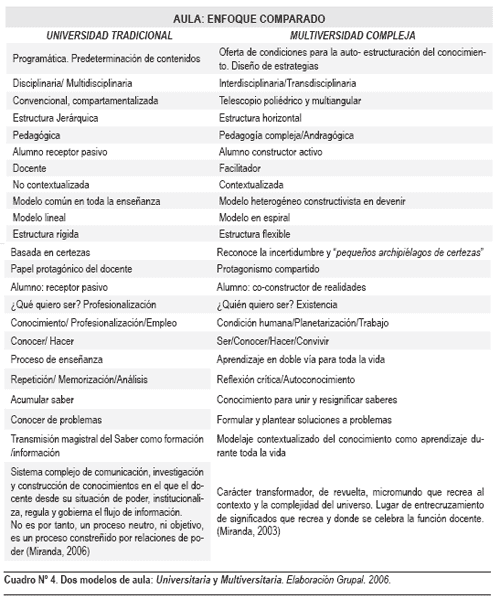Servicios Personalizados
Revista
Articulo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO -
 Accesos
Accesos
Links relacionados
-
 Similares en
SciELO
Similares en
SciELO
Compartir
Educere
versión impresa ISSN 1316-4910
Educere v.12 n.40 Meridad mar. 2008
El aula de la educación superior: Un enfoque comparado desde la visión y misión de la universidad tradicional y la multidiversidad compleja.
Raizabel Méndez Andrade *; Don Rodrigo Martínez **; María Inés De Jesús Gonzáles *** y Raiza Andrade ****
Universidad de Los Andes. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Edo. Mérida - Venezuela raiza99@yahoo.com / donmarta@yahoo.com / mari_je@yahoo.com / raizaandrade@yahoo.com
* Licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas. Profesora de Pregrado y Postgrado en Propiedad Intelectual. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes. Coordinadora Técnica y Consultora de la Unidad de Consultoría y Proyectos en Propiedad Intelectual (Un©oPPi). Líneas de Investigación: Ciencias de la Educación y Propiedad Intelectual.
**Licenciado en Administración. Facilitador del Diplomado Internacional en Creatividad y Liderazgo (DICYL), en la Universidad de Los Andes. Líneas de Investigación: Filosofía, Estética, Creatividad y Educación.
*** Abogada. Profesora Postgrado en Propiedad Intelectual. Coordinadora Revista Propiedad Intelectual. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes. Consultora de la Unidad de Consultoría y Proyectos en Propiedad Intelectual (Un©oPPi). Líneas de Investigación: Ciencias de la Educación y Propiedad Intelectual.
**** Socióloga. Profesora titular de la Universidad de Los Andes. Coordinadora de los Estudios Postgrado en Propiedad Intelectual (EPI) y del Diplomado Internacional en Creatividad y Liderazgo (DICYL), Universidad de Los Andes Líneas de Investigación: Ciencias de la Educación, Creatividad y Propiedad Intelectual, Organización y Gestión.
Resumen
¿Se hace necesaria la transformación de la universidad en una organización proactiva, innovadora, flexible, con capacidad crítica para evaluar su propio desempeño a los fines introducir los cambios que demanda la dinámica sociedad del conocimiento? De la comparación en espejo de dos instituciones educativas: una bicentenaria universidad tradicional y una recientemente creada multiversidad compleja, analizadas ambas desde la perspectiva de sus fines, objetivos, misión, visión y modelo de aula, reseñados en sus portales de Internet y otros documentos, pueden derivarse señales que orienten el aprendizaje institucional para dar respuestas a un siglo XXI pleno de incertidumbre, esperanza y multiconocimiento.
Palabras clave: universidad, multiversidad, misión, visión, aula
University education classroom, a compared approach from the traditional. University’s vision and mission and the complex multi-diversity.
Abstract
Is it necessary to transform university into a proactive, innovative, flexible organization with critical capacity to evaluate its own development aiming to introduce the changes required by the dynamic society of knowledge? From comparing face to face two educational institutions: a bicentenary traditional university and a recently created complex multi university, both analyzed from their goals, objectives mission, vision and classroom module’s perspective, reviewed on their internet web sites and other documents; signs guiding institutional learning can be derived to provide answers to a 21st century filled with uncertainty, hope and multi-knowledge.
Key words: university, multi-university, mission, vision, classroom
Fecha de recepción: 17-04-07 • Fecha de aceptación: 21-06-07
1. Aspectos preliminares
La sociedad del conocimiento surge como un nuevo elemento dentro de los factores tradicionales de riqueza: tierra, trabajo y capital, posibilitando la producción de nuevos desarrollos tecnológicos, el manejo eficiente de la información y el saber en ese ciclo vertiginoso de desarrollo y producción de nuevo conocimiento (Louiza y Restrepo, s.f.). Se trata de una sociedad en la que
... la base de la producción son los datos, las imágenes, los símbolos, la ideología, los valores, la cultura, la ciencia y la tecnología. El bien más preciado no lo es la infraestructura, las máquinas, los individuos, sino las capacidades de los individuos para adquirir, crear, distribuir y aplicar críticamente y con sabiduría los conocimientos en un contexto donde el veloz ritmo de la innovación científica los hace obsoletos (Toffler, citado en Inciarte y Villalobos, 2005, p. 2).
El conocimiento pasa a ser el elemento central de los sistemas productivos, lo cual exige que las organizaciones educativas se aboquen a la formación de individuos creativos y capacitados para generar conocimiento y para utilizarlo competitivamente. Se produce una brecha cada vez menor entre las que tradicionalmente se consideraban disciplinas separadas y aisladas, y una tendencia cada vez mayor hacia la transdisciplinariedad.
En un contexto como el descrito, las instituciones de educación superior pasan a desempeñar un papel crucial, toda vez que en su propósito fundamental, como lo es el de la formación de ciudadanos, debe estrechar lazos, tanto con los cambios tecnológicos y científicos, como con las circunstancias imperantes, impregnadas de gran complejidad e incertidumbre. Como señala Burbano:
La creciente mundialización de los problemas, caracterizada por la extrema complejidad de las situaciones, hace que la universidad torne su mirada hacia el fenómeno de la internacionalización, forzando a que implemente cambios que respondan a estos nuevos desafíos. [...]
Ante este panorama, si las instituciones de educación superior no adoptan la nueva cultura internacional y no establecen políticas y estrategias que las integren a la dimensión internacional, abandonarán su vocación primaria: la universalidad del conocimiento (1999, sec. 6).
Los conceptos, de alguna manera encierran predeterminaciones que contienen su destino. Hay una fuerza teleológica en la palabra que los arropa. No resulta casual que el concepto de universidad provenga etimológicamente del latín tardío universitas: conjunto de personas asociadas, gremio, uno, un todo, totalidad, universo (Gómez de Silva, 1998). Universus-a-um: Todo, entero, universal, derivado a su vez de Unus-a um que significa uno y se le agregaba el adjetivo Magistrorum et Scholarum cuando se hacía referencia a una asociación o gremio cuya finalidad era la enseñanza (Universidad de Sevilla, s.f.) y cuya misión según el cardenal Newman era la búsqueda de un conocimiento que llevaba su propio fin para transformar al hombre por obra de la ciencia y el saber (González Cuevas, s.f.), es decir, “(…) una comunidad académica unificada de profesores y alumnos con un solo objetivo y un espíritu único, la “alma mater”. ” (Meller, 2004, 36).
Por su parte, el concepto de Multiversidad es propuesto por primera vez en 1963 por Clark Kerr en sus clases de la Universidad de Harvard (Wagner, 2007). La “Multiversity” aparece en contraposición al concepto de Universidad de Newman, como una propuesta de institución moderna, pluralista, de varias dimensiones que “(…) no tiene un solo propósito, tiene varios centros de poder y tiene distintos clientes”. “No adora a un solo Dios; tiene distintas visiones de la Verdad, del Bienestar Social y de la Belleza, y acepta trayectorias diferentes para alcanzar dichas visiones” (Kerr, 1995, p. 103).
No será hasta 1989 cuando se haga realidad en Montevideo, Uruguay, la Multiversidad Franciscana de América Latina, orientada a combinar “(…) la enseñanza con la práctica, la investigación con la promoción, y la reflexión con la afectividad. Todo ello desde un profundo compromiso ético de reencuentro con toda la vida.” (s.f.).
En 1999 surge en México la Multiversidad Moriniana que cristaliza en una institución formal en el año 2005.
El trabajo gira en torno al análisis de dos modelos de aula: el manejado por la Universidad Tradicional, representada en la Universidad de Los Andes, ULA, Mérida, Venezuela (http://www.ula.ve) y el propuesto por la Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, de Hermosillo, Sonora, México (http://www.edgarmorin.org) en el marco de los fines y objetivos, misión y visión de ambas instituciones, con la intención de ofrecer elementos para análisis futuros en torno a la pertinencia institucional de estas universidades en el contexto de la sociedad del conocimiento.
2. Fines y objetivos de la Universidad Tradicional y la Multiversidad Compleja
La visión de las instituciones de Educación Superior está referida al “ideal” de organización que se desea alcanzar. Permite imaginar el tipo de organización anhelado en el futuro, lo que orienta su quehacer hacia el logro de sus objetivos. La misión, guarda íntima relación con los propósitos principales, las intenciones, los valores y principios que deberían ser conocidos, reconocidos, compartidos y practicados por los miembros de la universidad, con la finalidad de optimizar la capacidad de respuesta de la Institución ante los sucesos del entorno. Ambos conceptos deben estar articulados con los fines y objetivos perseguidos y se constituyen en instrumentos para su logro.
La Universidad Tradicional, es un modelo educativo al que le es inherente la lógica disciplinaria, es decir, aquella que clasifica y organiza el conocimiento de acuerdo con parcelas dotadas de una racionalidad que es la que le proporciona sentido. Como señalan Lanz y Ferguson,
... las ciencias –sus objetos y sus métodos– ocupan unos determinados espacios académicos legitimados a priori por los presupuestos epistemológicos que están allí reposando. [...] toda la trayectoria de los sistemas de educación superior en los últimos siglos ha estado cimentada en la lógica disciplinaria que alimenta y justifica el desempeño de las plataformas curriculares típicas de estos espacios. (2005, sec.4. 1)
Asimismo, es un modelo cuyo propósito fundamental es el de llevar a cabo una función social, mediante la formación de ciudadanos útiles al entorno, específicamente, en el contexto local, regional o nacional. En virtud de ello, se plantea la necesaria pertinencia del conocimiento que se produce en su seno.
En el caso de las universidades venezolanas, se observa que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en su artículo 102, reconoce la educación como un derecho, al cual todos pueden tener acceso. De igual manera, como un deber social fundamental que debe ser asumido por el Estado como función indeclinable y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. Debe fundamentarse en el respeto a las distintas corrientes del pensamiento, su norte es el desarrollo de las capacidades creativas del educando, su formación integral y la participación activa en los procesos de transformación social, en clara sintonía con los valores nacionales, latinoamericanos y una visión universal.
En lo que respecta a la Universidad de Los Andes, de acuerdo con la Ley de Universidades (1970) en su artículo 1, es definida como “... una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre”. Asimismo, de acuerdo con el artículo 2, las universidades son concebidas como instituciones al servicio de la Nación, a las que les es dado “(...) colaborar en la orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales”. Su misión, como bien lo indica el artículo 3 del texto en comento, se traduce en que las instituciones universitarias “... deben realizar una función rectora en la educación, la cultura y la ciencia. Para cumplir esa misión, sus actividades se dirigirán a crear, asimilar y difundir el saber mediante la investigación y la enseñanza; a complementar la formación integral iniciada en los ciclos educacionales anteriores; y a formar los equipos profesionales técnicos que necesita la Nación para su desarrollo y progreso”. En el cumplimiento de los artículos 2 y 3 citados anteriormente, establece el Reglamento Parcial de la Ley de Universidades (1967) que éstas,
... deberán orientar sus programas de formación profesional a la satisfacción de las necesidades del país y en sus actividades de investigación y extensión, propender especialmente a la resolución de los problemas de interés nacional. En sus labores se conservará la continuidad del proceso educativo, asegurando la formación física, intelectual, cultural y social del estudiante por medio de actividades adecuadas a estos fines.
De acuerdo con lo anterior, la universidad cumple una función rectora y el conocimiento se construye y transfiere en ella, toda vez que la misma es considerada un centro cuyo quehacer se agota en la difusión, creación, y transmisión del saber, en la búsqueda de la verdad. En efecto, “La misión académica que tradicionalmente ha realizado la Universidad ha sido siempre la de enseñar al hombre a buscar la verdad. A través de semejante búsqueda, la Universidad ejercita su primordial función, que consiste en crear, asimilar y transmitir el saber: Científico, Técnico o Cultural” (Mayz Vallenilla, 1976, p. 75).
Los esfuerzos se concentran en la formación de los profesionales o técnicos que demanda la sociedad, es decir, ciudadanos formados para la solución de problemas locales, regionales o nacionales, de donde se deriva la necesaria pertinencia del conocimiento que la misma genera, produce y transmite. En efecto, en el Proyecto “Alma Mater” para el mejoramiento de la calidad y equidad de la Educación Superior Venezolana, se plantea como uno de los objetivos de la Política de Educación Superior “lograr una mayor pertinencia social”, “... con la finalidad de que las funciones, programas y actividades de las instituciones de educación superior en Venezuela satisfagan las demandas de la sociedad y se vinculen con los programas de desarrollo, tanto en el ámbito regional como nacional” (Fuenmayor, Balleza y Magallanes, 2001, p. 10), todo lo cual involucra, entre otros aspectos, “... ampliar la oferta vinculada con los planes de desarrollo regional y nacional, promover cambios curriculares orientados a la formación de profesionales que satisfagan las demanda de la sociedad y estimular la vinculación entre las instituciones de educación superior, el Estado y el sector productivo de bienes y servicios” (Fuenmayor et al., 2001, p. 11).
Por otra parte, el éxito de la Universidad Tradicional, puede llegar a medirse por el número de ciudadanos que egresan de la misma y logran incorporarse al ámbito empresarial, y con el egreso del profesional finalizaría su función formadora.
La Multiversidad Compleja, por su parte, tiene su fundamento en el pensamiento complejo propuesto por el filósofo francés Edgar Morin. Educar en la complejidad, significa, de acuerdo con los lineamientos propuestos por Morin (1999) en el documento preparado para la UNESCO intitulado Los Siete saberes para la Educación del Futuro, enseñar sobre la base de un conocimiento no exento de errores e ilusiones, sujeto a la interpretación, a la subjetividad y expuesto al error; un conocimiento pertinente que aborda problemas globales; la Enseñanza de la Condición Humana, al considerarse el ser humano y su identidad compleja en estrecha vinculación con los saberes; la Enseñanza de la Identidad Terrenal, como indispensable para cada uno y para todos y como uno de los mayores objetos de la educación; la Enseñanza de las Incertidumbres, en la comprensión de los innumerables campos de incertidumbre existentes en las ciencias y la posibilidad de modificación de los fenómenos en virtud de las informaciones adquiridas en el camino; la Enseñanza de la Comprensión como medio y fin de la comunicación humana y finalmente, la Enseñanza de la Ética, generada por el individuo desde el desarrollo de las autonomías individuales.
La universidad en la complejidad, de acuerdo con Morin, debe conservar, memorizar, integrar, ritualizar una herencia cultural de saberes, ideas, valores, que regenera dicha herencia al volver a examinarla, actualizarla y transmitirla; y a su vez, genera saber, ideas, valores a incorporarse dentro de la herencia. De esta manera, la Universidad, tendría “...una misión y una función tran-seculares, que a través del presente, van del pasado hacia el futuro; tiene una misión transnacional que conserva a pesar de la tendencia al encierro nacionalista de las naciones modernas. Dispone de una autonomía que le permite llevar a cabo esta misión” (2001, p. 85).
Como modelo educativo dentro de la visión de la complejidad, se presenta la Multiversidad Mundo Real Edgar Morin que orienta sus fines y objetivos hacia la Transdisciplinariedad, la búsqueda del Conocimiento Pertinente y la Comprensión del Ser Humano. La transdisciplinariedad, concebida como una visión del mundo que ubica al hombre y la humanidad en el centro de la reflexión desde la perspectiva de la integración de las disciplinas y los saberes, para reconstruir y fortalecer la comprensión, la lucidez humana y la sabiduría, toda vez que se considera que el ser humano requiere reaprender introspectivamente y retrospectivamente; el conocimiento pertinente, entendido como un conocimiento de carácter global, multidimensional, adecuado al contexto y a la evolución del mundo actual; finalmente, la comprensión del ser humano y de la condición humana orientada a la necesidad de movilizar las ciencias y las humanidades hacia la construcción de una nueva comprensión de la vida y el hombre. Lo anterior, sobre la base del reconocimiento de la importancia de la filosofía, las ciencias, las artes, la cultura y las tecnologías, en su concurrencia en el desarrollo humano (Reynaga, Enríquez y Delgado, 2006). Se concibe la Multiversidad como
... un espacio multidimensional y multidisciplinario, donde se explora y construye el conocimiento pertinente, se afirma y practica la transdisciplinariedad y la complejidad como visiones del mundo, se integra la gran diversidad de conocimientos para la vida de manera virtuosa y se abordan los problemas fundamentales en una atmósfera de emprendimiento, innovación y transformación que tiene como epicentro la comprensión humana. (Reynaga et al., 2006, p. 22)
Su misión-visión, se traduce en “La creación y recreación de conocimiento pertinente que permite aproximarse con sabiduría a las problemáticas y desafíos de la especie humana, en el espacio personal, local, nacional y planetario” (Reynaga et al., 2006, p. 25). Tal creación y recreación del conocimiento se da en el contexto de la complejidad y la transdisciplina; relaciona, como se indicó anteriormente, las partes con el todo y el todo con las partes, los contextos y éstos con la globalidad; propicia la creación de una conciencia mayor sobre los individuos; estimula el emprendimiento para enfrentar la vida y la incertidumbre del porvenir, fuente de orientación para comprender las problemáticas sociales (Reynaga et al., 2006).
La visión se concentra en los siguientes objetivos:
- Constituirse en un factor de cambio social profundo y cambio permanente, toda vez que su misión y objetivo va más allá de la obtención de un mero éxito empresarial de óptica reductiva.
- Ser un centro promotor y generador de conocimiento pertinente y foro para la difusión, diálogo y debate permanente de nuevas ideas que contribuyan a mejorar las condiciones de la sociedad.
- Promover la interacción abierta y a distancia con otras instituciones educativas, organismos, organizaciones e instituciones del ámbito público y privado.
- Convertirse en un centro de estudios por excelencia del pensamiento complejo y la transdisciplinariedad.
- Abrirse a la totalidad del espectro de los sectores sociales y la universalidad, dada su vocación “global”.
- Ofrecer un futuro en el que pueda ofrecer vivencias educativas completas e integrales (Reynaga et al., 2006).
Su misión parte de la construcción de una visión planetaria, una Comunidad Mundo y del Ciudadano Universal, mediante el privilegio del pensamiento pertinente y la práctica de la transdisciplinariedad, en el marco del pensamiento complejo, mediante la integración del conocimiento para abordar los problemas. Así, mediante el impulso del pensamiento complejo en sus alumnos, docentes e investigadores, pretende dar una visión que conduzca a la comprensión de los fenómenos globales, convirtiéndose así en un laboratorio para: pensar, investigar y crear una didáctica acorde con las circunstancias reales; ofrecer servicios educativos integrales e innovadores, los que por su pertinencia y vinculación con el mundo real permitirán la construcción de saberes útiles y pertinentes a la sociedad, ciudadanos con sensibilidad a los problemas de su entorno. Se enfatiza en el aprendizaje a lo largo de toda la vida y se sustenta sobre la base de siete principios fundamentales: vinculo con el mundo, una oferta de conocimiento pertinente; fomento del valor de emprendimiento y la productividad; respeto a la unidad en la diversidad; enseñanza de la condición humana; inquietud por la transferencia del conocimiento y promoción de una educación basada en el placer de conocer. (Reynaga et al., 2006). Este conocimiento tiene sus cimientos en la óptica educativa de Edgar Morin, por lo que es contextual, global, multidimensional y compleja, respeta la diversidad humana al comprender la individualidad de las personas.
La Multiversidad le otorga un valor fundamental al proceso de formación del conocimiento y lo concibe como la oportunidad para colocar al estudiante aprendiz en una situación de aprendizaje mediante el estímulo a su creatividad, al permitirle ver la realidad con ojos de pregunta, desentrañando el interés por conocer el entorno en su esencia, principios, orígenes, mediante el reconocimiento del error y la incertidumbre, para así prepararlo al conocimiento de los problemas globales (Cuadro N° 1).
En cuanto a las misiones de la Universidad Tradicional y de la Multiversidad Compleja, mientras que en la primera se pretende la creación, asimilación y difusión del conocimiento, en la búsqueda del esclarecimiento de los problemas nacionales a través de su contribución doctrinaria a los problemas de la sociedad, en la Multiversidad Compleja, el objetivo principal se centra en proponer la construcción de un laboratorio productor de ciudadanos capaces de crear y relacionar conocimientos con una concepción global, en un foro de discusión y diálogo, todo lo cual encuentra asidero en los postulados de Edgar Morin a saber: la Transdisciplinariedad, El Conocimiento Pertinente y el Conocimiento de la Condición Humana(Cuadro N° 2).

El contrastar la misión, visión, fines y objetivos de ambos modelos educativos, puede servir como un aporte para el estudio de los cambios que deberían asumirse en el dinámico marco de la sociedad de los saberes cambiantes. Permite, así mismo, diseñar el ideal de institución de educación que aspiramos contribuya con la formación de la masa crítica de ciudadanos que demanda la sociedad del conocimiento, a los fines de favorecer el intercambio de conocimientos orientados hacia la internacionalización impuesta por la globalización.
3. La Universidad Tradicional y la Multiversidad Compleja: dos modelos de aula
La educación superior abarca casi todas las áreas del conocimiento, la mayoría de las actividades laborales y los campos profesionales. En ellas, la formación constituye la función esencial, una formación que debería estar en relación directa con el desarrollo científico y tecnológico propio de estos tiempos, el cual tiene como característica fundamental cambios paradigmáticos continuos y acelerados y el debilitamiento de las fronteras entre las distintas disciplinas. Esa fusión de diferentes caminos ha traído como consecuencia la aparición de nuevos campos de conocimiento que exigen, a su vez, la diversificación e innovación en materia de procedimientos docentes de enseñanza/aprendizaje y, en consecuencia, del modelo de aula que se aplique.
La universidad, entendida como una organización que aprende, es responsable de la gestión del conocimiento en las comunidades de aprendizaje que la contienen, es una organización que para enfrentar los nuevos retos que ofrece el entorno, está obligada a rediseñarse a sí misma, a modificar sus estrategias, sus diseños organizacionales, sus políticas y sus contenidos educativos. En tal contexto, la flexibilidad se convierte en característica fundamental para mejorar los rendimientos y adaptarse a los cambios externos e internos que el desarrollo demanda. ¿Debe entonces la universidad, transformarse en una organización proactiva, innovadora, flexible, con capacidad crítica para evaluar su propio desempeño en un ámbito de creciente complejidad e incertidumbre e introducir los cambios pertinentes?
En la búsqueda de un “desempeño superior” (Mohrman y Cummings, 1991), la Universidad tiene que hacer explícita su necesidad de autodiseño, transformando sus principios organizacionales en nuevas formas y estructuras flexibles que se adecuen al cambio, a sus miembros y a su entorno específico. Debe desarrollar la capacidad de autoevaluación, para detectar cuándo los diseños propuestos se han vuelto ineficaces por las condiciones que plantea el entorno.
Desde la perspectiva del aula los dos modelos de universidad: la tradicional y la compleja, muestran dos formas diferentes de aproximarse a la realidad desde los procesos de enseñanza /aprendizaje ¿Qué se entiende por aula?
El aula es el espacio donde se expresan las diferentes visiones del conocimiento. En el aula se transfiere, se construye y se deconstruye la cultura de una sociedad. Mirando hacia el interior del aula, nos miramos como sociedad porque el aula es un topos, un lugar de entrecruzamiento de significados donde se celebra el proceso docente. Al decir de Laborba (s.f.), en su Hermenéutica de los lugares, “… El aula es un micromundo que recrea, a la escala filogenética del pupilo, la complejidad del universo” (p. 6). Gallo (2003), refiriendo a Munhoz, le confiere por su parte al aula, un carácter transformador, de revuelta, de resistencia a las políticas impuestas cuando entiende la sala del aula como un espacio a partir del cual trazamos nuestras estrategias, establecemos nuestra militancia produciendo un futuro y un presente más allá de cualquier política educacional.
La palabra aula viene del griego αυλή (aulé) que quería decir cuadra, sala amplia. Carvajal (s.f.) esboza un recorrido del aula a través de la historia de la educación en sus distintas expresiones: desde la casa, el hogar, que en el paleolítico estaba representado en las cuevas donde se dictaban las primeras lecciones fabuladas de la humanidad, hasta como se la conoce hoy en día.
En la civilización occidental el aula fue primero espacio abierto, el Ágora de los griegos, ese espacio donde Sócrates enseñaba a amar la vida, la poesía, la filosofía. En el año 387 a. C., Platón escogió los Jardines de Akademus, para continuar la tradición griega del aula abierta, lugar para el ejercicio del cuerpo y de la mente donde enseñaba artes y ciencias. Después Aristóteles (335 a. C.) instituyó el Liceo, escuela peripatética, vocablo derivado de las caminatas de Aristóteles por los jardines en su proceso de enseñanza. Son los romanos los que construyen paredes para encerrar el aula y nace la escuela como estructura arquitectónica cerrada. Hoy día el concepto aula ha dejado de ser aquel espacio cerrado de cuatro paredes que albergaba el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El modelo de aula de la Universidad Tradicional
Intentando caracterizar el aula de la Universidad Tradicional, inspirada en el modelo de escuela de finales del siglo XVII, podemos señalar con Sainz de la Maza y Antman (s.f.) que el aula nace como un espacio de encierro, aislamiento, como una forma particular de control en la que el maestro, ejerce la propiedad privada del mismo –en mi aula no se come, no se habla, no se grita…– y así, se transforma en el moldeador y transmisor de virtudes; el docente es el único poseedor de conocimiento. Esta situación continúa y para el siglo XVIII hasta la fecha, la relación maestro-alumno se configura en una relación social de carácter desigual, en una relación de poder, una relación en la que el alumno trae la esperanza del conocer y el maestro la esperanza de transmitir lo que sabe, pero la planificación permanece exclusivamente en manos del docente que asume la tutela y moralización de los alumnos para transformarlos en trabajadores honrados.
En el momento en el que aparece en escena el pupitre, éste reafirma la distancia física y simbólica entre los alumnos de la clase, se constituye en un dispositivo que promueve el aislamiento, la inmovilidad corporal, rigidez y máxima individualización (Varela-Álvarez Uria referido en Sainz de la Maza y Antman, s.f.).
Derivada del enfoque cartesiano-newtoniano y determinista, predominante en el paradigma cientificista, el aula tradicional es departamentalizada en compartimientos estancos, disciplinaria, basada en programas predeterminados, jerárquicos, tanto en los contenidos programáticos como en las relaciones profesor-alumno. El alumno aparece como un receptor pasivo de conocimientos que le transmite el docente desde un enfoque pedagógico, más que andragógico, de la enseñanza.
Tenemos, por un lado, alguien magnánimo, grande, que señala un camino, que alimenta a un hambriento (y que, al parecer, nunca comió y no conoce los sabores de nada), que expondrá una cosa hasta que el otro se habitúe y mostrará un camino, que dará luz y saber... Por otro lado aparece la figura … del hambriento … del que está en la oscuridad a la espera de la luz, de alguien que deberá comprender y ser aplicado, una persona sin ningún conocimiento previo que se deberá esforzar para entender (nada de crear, producir conocimiento, etc.). (Sainz de la Maza y Antman, s.f. 25).
El concepto de aula sigue evolucionando, a la vez que mutan los diferentes paradigmas científico-tecnológicos y las nociones de hombre, formación, educación, andragogía, sociedad, conocimiento y cultura. El saber pedagógico lo construye el maestro y el aula es un contexto natural de investigación para construir ese saber. El maestro convierte su aula en investigativa cuando descifra significados, identifica problemas surgidos de su experiencia docente, actúa a partir de la comprensión de lo que hace, experimenta cambios, reflexiona y objetiva ese saber en la escritura para someterlo a la crítica, pero son experiencias individuales del manejo del docente en su aula que aún no han impactado al modelo de universidad tradicional como un todo (Quintero, Ancízar y Yépez, s.f.).
Como bien señalan Sainz de la Maza y Animan, el espacio cerrado del aula que produce en los alumnos la imposibilidad de moverse, se traduce en un pensamiento igualmente rígido y esta inmovilidad pareciera jugarse también en la limitada posibilidad de generar conocimiento. Tal situación depende del modelo escolarizado en un determinado concepto de aula, no depende de la capacidad o no de los alumnos o del profesor, sino de la “… premisa poder / no-poder que opera en dos sentidos diferentes; por un lado, en su relación con el poder y su ejercicio; y por el otro, como verbo: poder hacer, poder pensar, poder producir, poder construir algo propio…” (s.f. 14).
Para pensar el aula de la complejidad se requieren nuevos constructos que aborden su redefinición desde la perspectiva de la sociedad del conocimiento, desde la imposibilidad de entender al Ser separado del hacer; desde la perspectiva del entrelazamiento entre productor y producto, entre ser creador y creación. Carl Rogers referido por Pilleux afirmaba que “… el aprendizaje auténtico provoca un cambio en la conducta del individuo, en la serie de acciones que elige para el futuro, en sus actitudes y en su personalidad, por un conocimiento que penetra cada parte de su existencia” (2001. 1).
Repensar el aula como espacio de construcción y deconstrucción de saberes, como espacio ritual para el aprendizaje, en un universo que se caracteriza por la velocidad del cambio, por la acelerada obsolescencia del conocimiento, por la incertidumbre, el caos y la imposibilidad de conocer a partir de verdades absolutas, representa un interesante reto para los investigadores en Educación interesados en la transformación de la universidad y en una posibilidad de experimentación de prácticas y teorías que renueven los tradicionales códigos asociados a la práctica docente.
El ejemplo actual en materia de un modelo de aula que se ha repensado en consonancia con el paradigma de la complejidad, lo constituye la Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, de Hermosillo, Sonora, México, surgida en el año 1999, como respuesta a las visiones newtoniana cartesiana, determinista y convencional prevaleciente en la cultura educativa. Se propone derribar “… los muros del claustro medieval que ha caracterizado a la universidad desde que se constituye históricamente como Studium Generale” y propone un “… telescopio […] poliédrico y multiangular, capaz de lidiar con la fusión de la formación en todas las dimensiones” a partir de asumir la epistemología de la complejidad, la transdisciplinariedad y el pensamiento de Edgar Morin como pensamiento rector (Reynaga et al., 2006, p. 14).
Para los multiversitarios, el conocimiento es una aventura que se realiza en un aula contextualizada, descontextualizada y recontextualizada, incierta, en espiral, que carece de finalización, siempre abierta, que opera en círculos concéntricos, inacabada, en devenir, donde se evidencia una sinergia permanente entre caos y orden. El saber se confronta con la realidad retroalimentándose mutuamente.
Por su parte, el docente es un facilitador y los alumnos son vistos como ciudadanos, potenciales líderes sociales que serán capaces de reconocer la unidad en el seno de la diversidad y la diversidad en el seno de la unidad, con pensamiento analógico. Los estudiantes son el centro de atención y compromiso institucional, jóvenes:
que crean en una nueva visión del mundo y de la vida;
con disposición al cambio en las formas de organización, tanto para el aprendizaje como para la vida;
que posean una actitud crítica, de observación, reflexión y análisis para incidir, responsablemente, en cualquier entorno, ética y constructivamente;
con capacidad y disposición de análisis, de reflexión, de cuestionamiento a sí mismo y a su entorno;
que posean actitudes y aptitudes de liderazgo participativo;
con disposición para participar en la construcción de nuevos escenarios de aprendizaje colaborativo;
que posean un sentido de responsabilidad social y compromiso con los valores de: justicia, honestidad, democracia, tolerancia, fraternidad, equidad, libertad, solidaridad e igualdad de oportunidades para todos;
con sentido de compromiso con la comunidad y disposición para la realización de gestión social, el trabajo en equipo, así como capacidad para adaptarse a diversos ambientes y situaciones de alta competencia, complejidad e incertidumbre;
con disposición para la ejecución de tareas de investigación y aprendizaje permanente (Reynaga et al., 2006, pp. 89-90).
El aula de la Multiversidad presenta un enfoque alternativo que se sustenta y se alimenta de la complejidad de la vida, del hombre y de la naturaleza; en ella, se articulan todas las formas de pensamiento, de sentir, de actuar. Parte de entender la realidad como escenario de duda, de indagación, de irrumpimiento y cuestionamiento permanente; reconoce la incertidumbre, el caos y el orden, por ello es un aula que se construye, se deconstruye y se reconstruye en un continuum, un aula que aprende y desaprende y, por eso, constituye un producto inacabado, que se recrea, se auto organiza, con la participación de ciudadanos planetarios donde se articulan tanto el alumno como el facilitador, sus familias, los equipos directivos, administrativos y de servicios de esa comunidad multiversitaria, consciente de la construcción de su propio destino planetario (Reynaga et al., 2006).
Al comparar los dos modelos de aula: la Universitaria y la Multiversitaria cabe la reflexión de Morin donde expresa que “... lo nuevo no puede inscribirse más que sobre lo ya conocido y lo ya organizado; si no, lo nuevo no llega a ser nuevo y retorna al desorden”, (citado en Arroyave, 2003, 1) por ello, la articulación dialógica de las visiones y cualidades del aula tradicional y del aula compleja, expresadas en el Cuadro N° 4, desde las posibilidades que ofrece la Educación Comparada, puede orientar reacomodos, rediseños, nuevas perspectivas de una universidad pertinente con las exigencias de la nueva Sociedad del Conocimiento
4. Conclusiones
En el marco de la sociedad del conocimiento, los modelos innovadores de enseñanza-aprendizaje en la educación superior comienzan a orientarse hacia un saber que no sólo varía en el seno de cada disciplina sino en su coherencia global. Estas corrientes impulsan profundos cambios en los modelos institucionales que parten de la redefinición de sus fines, objetivos, misión, visión y el concepto mismo de aula. Como bien señalan Louiza y Restrepo “... es preciso que la universidad, entidad formativa de la intelectualidad, y que por tanto tiene una función social fundamental, transforme sus utopías y modelos pedagógicos.” (s.f. 18); aborde de manera sistemática la construcción de modelos andragógicos pertinentes con las nuevas realidades del conocimiento.
El modelo Universitario Tradicional, ha alcanzado –aunque a pequeña escala en algunos departamentos, cátedras, centros de investigación, entre otros– nuevas visiones/estrategias, nuevas experiencias de aula, de orientación sistémica, multidisciplinaria, cualitativa, compleja, por mencionar algunas, sin embargo, un largo camino le queda por recorrer, porque esas transformaciones parecieran no haber impactado al modelo tradicional en su conjunto.
De igual manera, devienen nuevos enfoques educativos como el Multiversitario que articulan viejas y nuevas concepciones de educación superior en modelos de aula, además de visiones y estrategias que aparecen como modelos alternativos para una educación superior de orientación planetaria.
Las nuevas tendencias reflejadas en el modelo Multiversitario, promueven una dimensión más humana del proceso educativo, defensoras y promotoras de la vinculación del individuo con el conocimiento, con el entorno social y su compromiso con él. En este sentido, empieza a observarse cómo los nuevos planteamientos y enfoques educativos innovadores afloran en el modelo Universitario, centrados en la condición humana, el conocimiento pertinente y el aprendizaje a lo largo de la vida. Tal situación, pudiera servir de contraste al modelo Tradicional alcanzando a motivar cambios más profundos en él.
Así como evolucionan los saberes y conocimientos de la humanidad, también varían sus instituciones, la Multiversidades un ejemplo de ello, es una ventana en el horizonte de la educación superior, es un camino que conduce a una posibilidad en el sistema, donde el aula, la didáctica, los docentes, la visión y misión de la Universidad Tradicional puede ver el reflejo de un modo particular de accionar humano y cognitivo propio del siglo XXI, un espejo institucional, no de certezas, no de linealidades o de estructuras rígidas, sino de incertidumbre, esperanza y multiconocimiento.
Bibliografía
1. Arroyave, D. (2003). La revolución pedagógica precedida por la revolución del pensamiento: un encuentro entre el pensamiento moriniano y la pedagogía. Recuperado el 17 de abril del 2006 en http://www.orus-int.org/docs/dora2brasilia.pdf [ Links ]
2. Burbano, L. (1999). La educación superior en la segunda mitad del siglo XX. Los alcances del cambio en América Latina y el Caribe. Revista Iberoamericana en Educación. (21). Recuperado el 17 de abril del 2006 en http://www.rieoei.org/rie21a01.htm [ Links ]
3. Carvajal, L. (s.f.). Cuando al aula le nace una jota. Recuperado el 10 de abril del 2006 en http://www.lizardocarvajal.com/articulos/articulos.htm [ Links ]
4. Cermeño, G. (1996). Compilación Legislativa de la Universidad de Los Andes: Vol. 1. Mérida: Consejo de Publicaciones. [ Links ]
5. Comisión Nacional del Currículum. (2001). Declaración del núcleo de Vicerrectores Académicos en relación con la transformación universitaria. Recuperado el 11 de abril del 2006 en http://tecnologiaedu.us.es/eusXXI/Programa/paginas/pcnc.htm [ Links ]
6. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 36.860, diciembre 30, 1999. [ Links ]
7. Fuenmayor Toro K., Balleza, V. y Magallanes, R. (2001). Proyecto "Alma Mater" para el mejoramiento de la calidad y la equidad de la educación universitaria en Venezuela. Recuperado el 11 de abril del 2006 en http://www.universia.edu.ve/almamater/CuadernosOPSU1.pdf [ Links ]
8. Gallo, S. (2003). Deleuze e a educação. Belo Horizonte: Autêntica. [ Links ]
9. Gómez de Silva, G. (1998). Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Española. México: Fondo de Cultura Económica. [ Links ]
10. González de Silva, O. (s.f.). El concepto de universidad. Recuperado el 18 de marzo de 2007 en http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup/res102/txt3.htm#2.1 [ Links ]
11. Inciarte, M. y Villalobos, F. (2005). Consideraciones teórico metodológicas para el entendimiento de la educación comparada. Recuperado el 17 de abril del 2006 en http://www.serbi.luz.edu.ve/pdf/ed/v11n2/art_07.pdf [ Links ]
12. Kerr, C. (1995). The Uses of the University (with 1994 Commentaries on Past Developments and Future Prospects). Cambridge: Harvard University Press. [ Links ]
13. Laborba, X. (s.f.). Hermenéutica de los lugares: Nueve principios y un epílogo. Recuperado el 09 del abril del 2006 en http://sant-cugat.net/laborda/pdf%20h17%20Hermen%C3%A9utica%20de%20los%20lugares.pdf [ Links ]
14. Lanz, R. y Ferguson, A. (2005). La reforma universitaria en el contexto de la mundialización del conocimiento (Documento rector). Observatorio internacional de reformas universitarias. Recuperado el 28 de marzo del 2006 en http://debatecultural.com/Observatorio/RigobertoLanz22.htm [ Links ]
15. Louiza, A. y Restrepo, R. (s.f.). Una universidad hacia la sociedad del conocimiento. Recuperado el 10 de abril del 2006 en http://luisguillermo.com/Univsc.pdf [ Links ]
16. Mayz Vallenilla, E. (1976). Misión de la universidad latinoamericana. Caracas: Universidad Simón Bolívar. [ Links ]
18. Meller, P. (2004). Alternativas futuras para la universidad en este siglo XXI. Anales de la Universidad de Chile. (16), Recuperado el 18 de marzo del 2007 en http://www2.anales.uchile.cl/CDA/an_complex/0,1279,SCID%253D14803%2526ISID% 253D536%2526ACT%253D0% 2526PRT%253D14750,00.html [ Links ]
19. Miranda Hernández, O. (2003). Complejidad y educación: Tentaciones y tentativas. Recuperado el 08 de abril del 2006 en http://www.nodo50.org/cubasigloXXI/pensamiento/mirandah1_310104.pdf. [ Links ]
20. Mohrman, S. y Cummings, T. (1991). Autodiseño de organizaciones: Cómo lograr un desempeño superior. Estados Unidos: Addison-Wesley Iberoamericana. [ Links ]
21. Morin, E. (1999). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Traducción de Vallejo-Gómez, M., con contribución de Nelson Vallejo-Gómez y Françoise Girard Francia: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. [ Links ]
22. ______. (2001). La cabeza bien puesta. Repensar la reforma. Reformar el pensamiento. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión. Segunda Edición. [ Links ]
23. Multiversidad Franciscana de América Latina. (s.f.). Recuperado el 19 de marzo de 2007 en http://www.revistatrabajosocial.com/multiversidad.htm [ Links ]
24. Orozco, L. (s.f.). La educación a lo largo de la vida y la transformación cualitativa de la universidad. Recuperado el 7 de abril del 2006 en http://portal.unesco.org/education/fr/file_download.php/ 5806aa90054d4cd65164fa1a5041e0c8CommissionII-F.pdf [ Links ]
25. Pilleux, M. (2001). ¿Aprendizaje o aprendizajes? Contexto Educativo. Revista Digital de Educación y Nuevas Tecnologías. (16). Recuperado el 05 de abril del 2006 en http://contextoeducativo.com.ar/2001/2/nota-02.htm [ Links ]
26. Quintero, J., Ancízar, R. y Yépez, J. (s.f.). Aula investigativa: un espacio para construir saber pedagógico. Recuperado el 12 de abril del 2006 en http://www.xoc.uam.mx/~cuaree/no26/Aula/Resumen.htm [ Links ]
27. Reynaga, R., Enríquez, J. y Delgado, C. (2006). Multiversidad Mundo Real Edgar Morin. Una visión integradora. Modelo educativo. Una aproximación axiológica de transdiciplina y pensamiento complejo. (Libro en linea). Recuperado el 23 de marzo del 2006 en http://www.edgarmorin.org/portals/0/modelo-educativo.pdf [ Links ]
27. Reynaga, R., Enríquez, J. y Delgado, C. (2006). Multiversidad Mundo Real Edgar Morin. Una
28. Rodríguez, L. (2002). “Enseñar a Aprender”: Aires de cambio en la UCO. Recuperado el 28 de marzo del 2006 en http://www.uco.es/organiza/centros/educacion/articulo/cambios.PDF
29. Sainz de la Maza, M. y Antman, J. (s.f.). Acerca del aula como espacio de poder, la realización docente-alumno. Intentando conceptualizar una práctica. Recuperado el 09 de abril del 2006 en http://www.julianantman.com.ar/antman_delamaza_rosario_VF.htm [ Links ]
30. UNESCO. (1998). Conferencia mundial sobre la educación superior. La educación superior en el siglo XXI: Visión y acción. Recuperado el 13 de abril del 2006 en http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declarationspa.htm [ Links ]
31. Universidad de Sevilla. (s.f.). De la “universitas” a la “universidad”. Recuperado el 18 de marzo de 2007 en http://www.personal.us.es/alporu/historia/universitas_termino.htm
32. Wagner, J. (2007). Multiversity or University? Pursuing competing goods simultaneously. The Academic Exchange. (4). Recuperado el 18 de marzo de 2007 en http://www.emory.edu/ACAD_EXCHANGE/2007/febmar/wagneressay.htm [ Links ]