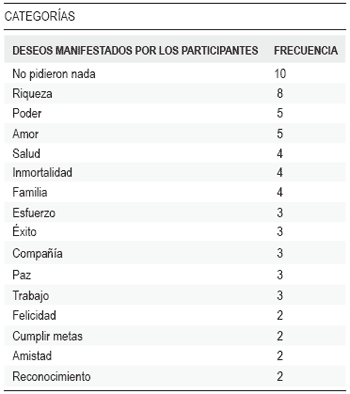Servicios Personalizados
Revista
Articulo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO -
 Accesos
Accesos
Links relacionados
-
 Similares en
SciELO
Similares en
SciELO
Compartir
Educere
versión impresa ISSN 1316-4910
Educere v.12 n.40 Meridad mar. 2008
Una experiencia para estimular la composición escrita en estudiantes universitarios de formación docente.
Francis D. Barboza P.*; Rubiela, Aguirre de Ramírez** y Josefina Peña González***
Universidad de Los Andes. Escuela de Educación Edo. Mérida - Venezuela francisdb1@hotmail.com / rubiela@ula.ve / finapg@cantv.net
* Profesora agregada de la Universidad de Los Andes. Investigadora en el área de la didáctica, la lectura y la escritura y la formación docente. Miembro del Grupo de Investigación Taller de Investigación Educativa, TIE.
** Profesora titular de la Universidad de Los Andes. Investigadora en el área de la didáctica, la lectura y la escritura y la formación docente. Miembro del Grupo de Investigación en Didáctica de la Lectura y la Escritura, GINDILE.
*** Profesora titular de la Universidad de Los Andes. Investigadora en el área de la didáctica, la lectura y la escritura, la formación docente, nuevas tecnologías y la integración familia-escuela. Coordinadora del Grupo de Investigación en Didáctica de la Lectura y la Escritura, GINDILE.
Resumen
El trabajo se centró en la producción de textos narrativos por parte de estudiantes universitarios de formación docente, que les permitieran reflexionar sobre el proceso de escritura y las posibilidades de construir distintas versiones a partir de un tema dado. Los objetivos del estudio fueron los siguientes: -Desarrollar la producción textual en estos estudiantes a partir de la composición de temas sugeridos. -Estimular la manifestación de pensamientos, deseos y creencias mediante la elaboración de textos narrativos. -Reflexionar a partir de los textos producidos por los alumnos sobre la validez de diferentes versiones que no concuerdan con la propuesta por el autor del tema que se trabaja. Luego de leer en el aula varios textos narrativos, se solicitó a 45 alumnos de Educación Básica Integral, cursantes de tres asignaturas ubicadas en distintos semestres de la carrera, leer cuidadosamente un cuento trascrito hasta cierta parte y construir el final. El análisis de las producciones escritas nos permitió identificar las creencias, los puntos de vista, los deseos y algunos valores manifestados por los alumnos. Se llegó a la conclusión de que los estudiantes lograron involucrarse en la composición escrita y comprender que ésta es un proceso complejo.
Palabras clave: estudiantes universitarios, producción textual, formación docente
An experience to stimulate written composition on teacher's education university students
Abstract
The worked focused on the production of narrative texts by the students of teacher's education, which allowed them to reflect about the writing process and the possibilities of building different visions from a given topic. The study objectives were as follows: -Developing text production on these students from the composition of suggested topics. -Stimulating thought signs, wishes and believes through the production of narrative texts. -Reflection from the texts produced by the students on the validity of different versions that does not match the author's proposal about the topic. After reading several texts in the classroom, 45 Integral Primary Education students from three subjects from different semesters in their undergraduate program were asked to read carefully an incomplete transcript text and write the ending. The analysis of the productions allowed us to identify the believes, wishes and some of the values manifested by the students. Our conclusion was that students were able to get involved in the written composition and understand that it is a complex process.
Key words: university students, textual production, teacher's education
Fecha de recepción: 05-03-07 • Fecha de aceptación: 06-12-07
El trabajo que se presenta es parte de una investigación sobre los procesos de producción y revisión textual. En él nos propusimos trabajar la expresión escrita de los estudiantes a partir de un tema sugerido y posterior a la realización de lecturas de textos de diversos géneros. Para este trabajo privilegiamos, dentro del género narrativo, textos que les permitieran a los estudiantes vivenciar la composición escrita e identificar las estrategias que ésta implica.
El aprendizaje de la escritura exige un trabajo a largo plazo que requiere sistematización, disciplina y reflexión permanente sobre los más diversos aspectos que involucra el proceso de composición escrita, tal como ha sido demostrado por diversos estudios.
Además, cada día aparecen nuevos estudios que evidencian la necesidad de utilizar la escritura para el desarrollo de las habilidades cognoscitivas de orden superior (Pratt, 2000), las cuales permiten al escritor la organización del pensamiento, la expresión de sentimientos, la comunicación, el registro de ideas, hechos y acontecimientos, entre muchas otras funciones que cumple.
Se utilizaron las producciones escritas de temas sugeridos para lograr el objetivo fundamental que orientó el trabajo de producción textual pautado para el estudio. Se aplicó, entonces, un instrumento a los estudiantes de tres (3) asignaturas pertenecientes a diferentes semestres de la carrera de Educación Básica Integral.
1. Fundamentos teóricos
Los estudios recientes sobre la producción textual, de un género en particular, destacan que para escribir es necesario comenzar con la selección de un tema, el planteamiento de un propósito, pensar en el destinatario, planificar, elaborar borradores y revisarlos hasta que se considere que el texto está listo para presentarlo al posible lector.
Lo importante de esta manera de concebir la producción de textos está en que la escritura ha dejado de ser vista como una habilidad motriz que se debe desarrollar en los primeros grados de la escolaridad, para estudiarla en el proceso que se sigue en su apropiación, las funciones que cumple y la importancia que reviste en el medio escolar, laboral y social (Aguirre, 2004; Cassany, 1996; Goodman, 1986; Serrano y Peña, 2003; Villalobos, 2004).
Se ha destacado, asimismo, el papel central que juega la lectura en la composición escrita, es decir, el texto leído puede proporcionarle al lector la base para las actividades de escritura, las cuales se centran en la manera como el texto está estructurado y organizado. Villalobos (2004) afirma que “si entendemos la organización de un texto, tendremos la capacidad de construir, más fácilmente, un texto escrito. En consecuencia, las actividades de comprensión pueden establecer una base importante para la subsecuente producción escrita de un texto” (p. 139).
Por su parte Larrosa (1998) propone pensar en la lectura como formación, la lectura como algo que nos forma, nos deforma o nos transforma. Según el autor, para que la lectura se resuelva en formación requiere una relación íntima entre el texto y la subjetividad, una relación de producción de sentido. Esta relación podría pensarse como experiencia, es decir, como lo que nos pasa.
La lectura como formación promueve una actividad imaginativa y de construcción. El lector construye una posición en relación con otros textos. Lo importante al leer no es tanto lo que pensemos del texto, sino lo que podamos pensar sobre nosotros mismos a partir del texto e inconscientemente lo plasmamos en la actividad subsecuente de escritura (Larrosa, 1998). Esta forma de entender la lectura trasciende la concepción de la misma como forma de apropiarse de conocimientos o como instancia de pasatiempo y de evasión de lo real. Es una forma de acceder al saber, pero a un saber subjetivo, relativo y personal, la posibilidad de hacerse consciente de uno mismo y darlo a conocer.
Darnos a conocer a otros es construir un relato del que somos protagonistas, autores y narradores. Esta construcción es una interpretación narrativa de nosotros mismos, una auto comprensión. Del mismo modo, comprender a otra persona supone comprender las historias que ella nos cuenta o que sobre ella escuchamos. En este aspecto radica la importancia del texto narrativo. Según Bruner (1998)
la narración trata (casi desde las primeras palabras del niño) del tejido de la acción y la intencionalidad humanas. Media entre el mundo canónico de la cultura y el mundo más idiosincrático de las creencias, los deseos y las esperanzas. Reitera las normas de la sociedad sin ser didáctica. Puede incluso enseñar, conservar recuerdos o alterar el pasado” (p. 63).
De ahí que “narrar una historia supone ineludiblemente adoptar una postura moral, aun cuando sea una postura moral contra las posturas morales. Por consiguiente, las historias tienen que relacionarse necesariamente con lo que es moralmente valorado, moralmente apropiado o moralmente incierto” (pp. 61-62).
Por otra parte, Pratt (2000) señala que el texto narrativo puede ser producido oralmente o por escrito y posee “la estructura más habitual de los textos a la que se tiene acceso: los cuentos o la información sobre los acontecimientos de la vida diaria, por citar los más frecuentes…” (p. 69) e involucra entre las habilidades cognitivo-lingüísticas las de describir, resumir, explicar y argumentar, “pero con unas características que le confieren cohesión y lo caracterizan: la visión subjetiva y la ordenación cronológica de los hechos” (Pratt, 2000, p. 69).
La utilización del texto narrativo predomina en la enseñanza de los primeros años de la escolaridad. La escuela es el lugar para que los niños y jóvenes conozcan los mitos, las historias, los relatos de su cultura o de otras culturas. Este contacto, tal como señala Bruner (1997) enmarca y nutre su identidad. En la escuela tenemos la oportunidad de encontrarnos y de apropiarnos de las historias de otros, del pasado y del presente. En la escuela tenemos la oportunidad de favorecer una inmersión en las historias y en las palabras de otros que nos antecedieron y dieron forma a la cultura que hoy nos encuentra. Pero ese contacto se justifica para formarnos y transformarnos y porque la narración permite apropiarse de las habilidades cognoscitivas lingüísticas que requiere su construcción. El uso del texto narrativo va desapareciendo a medida que se avanza en escolaridad, pero se espera que el estudiante se haya apropiado de las habilidades que se requieren para su comprensión y elaboración.
En los niveles académicos superiores el estudiante al responder a una exigencia de escritura, debe estar consciente de las funciones que ésta cumple, del propósito de la tarea, del tipo de texto y a quién va dirigido, para que su composición encaje dentro del campo semántico apropiado, ya que cada género reclama y activa habilidades cognoscitivo-lingüísticas propias de ese género. Por ejemplo, dentro de la tipología textual, el texto narrativo exige: describir, resumir, explicar y argumentar (Pratt, 2000).
Describir implica la comparación; la habilidad de resumir requiere seleccionar, generalizar y construir; la habilidad de explicar está presente en los textos narrativos que requieren que se expongan razones de manera ordenada para hacerlos más comprensibles y la habilidad de argumentar demanda justificar. Las habilidades cognoscitivo-lingüísticas que exigen los textos narrativos se presentan en el siguiente esquema para facilitar la visualización de la manera como éstas se relacionan.
Es conveniente enfatizar que cualquier texto producido en el aula debe cumplir una función y debe ser objeto de planificación, textualización y, fundamentalmente, de revisión. Los textos producidos por los estudiantes que participaron en la experiencia cumplieron con los aspectos señalados y, además, nos permitieron conocer pensamientos, deseos y creencias explícitos o implícitos en cada uno de ellos.
Los estudiantes de formación docente, como futuros educadores, deben tener presente que tendrán entre sus responsabilidades la de formar integralmente al ser humano y no detenerse en los contenidos curriculares específicos.
Fundamentalmente, las consideraciones expuestas anteriormente, en las cuales se destacan la importancia de la integración de la lectura y la escritura y la producción textual, se constituyeron en la base que orientó el trabajo con los estudiantes.
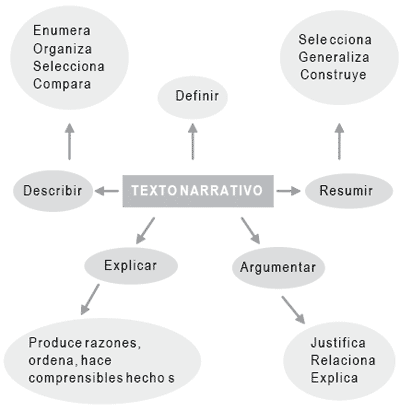
2. Propósito de la investigación
En virtud de la importancia que reviste la composición escrita, en la actuación del ser humano, nos planteamos propiciar situaciones de escritura significativa en el aula que les permitieran a los estudiantes de formación docente intervenir activamente en la producción de un texto.
3. Objetivos
-
Desarrollar la producción textual en los estudiantes universitarios de formación docente a partir de la composición de temas sugeridos.
-
Estimular la manifestación de pensamientos, deseos y creencias mediante la composición de textos narrativos.
-
Reflexionar a partir de los textos producidos por los alumnos sobre la validez de diferentes versiones que no concuerdan con la propuesta hecha por el autor del tema que se trabaja.
4. Método
Participantes
45 estudiantes de tres (3) asignaturas pertenecientes al área de lengua: diagnóstico de las dificultades del lenguaje, lectoescritura y gramática y composición escrita, de la Mención de Educación Básica Integral de la Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades y Educación, Universidad de Los Andes.
Procedimiento
Los objetivos y el procedimiento de la experiencia que realizamos, de manera paralela en las tres (3) asignaturas, se estructuraron a partir de un doble eje. Por un lado, trabajamos la lectura de diversos textos narrativos y se privilegió, dentro del género narrativo, el cuento. Se seleccionaron varios cuentos como modelos para que los estudiantes concienciaran la estructura, el vocabulario, los aspectos técnicos y estilísticos y, por otro, se trabajó la composición escrita entendida como un proceso flexible de generación de ideas.
Entre los cuentos leídos están ‘El príncipe feliz’ de Oscar Wilde. Se les pidió a los estudiantes que lo leyeran en sus casas y trajeran por escrito, al aula, las implicaciones económicas, sociales, éticas y políticas que de este cuento se derivan, para discutirlas conjuntamente en clase. La lectura del cuento ‘El robo de las AES’ de Gonzalo Canal Ramírez, permitió la reflexión sobre su contenido y sobre los valores que allí se reflejan. Los ‘Cuatro cuentos para iniciar bien el año ’de Armando José Sequera, no poseen título. La tarea fue individual y consistió en leerlos detenidamente, colocar el título que pudiera ajustarse al contenido de cada uno e inventar otro final para el que aparece en cuarto lugar. Posteriormente se pidió a los estudiantes construir el final de algunos cuentos, entre los que se destaca ‘Una historia de trabalenguas’ de Michael Ende. Los trabajos de composición escrita realizados a partir de la lectura de estos cuentos fue individual, una vez asignadas las consignas y, posteriormente, discutidos en clase.
Para la experiencia que presentamos se seleccionó el trabajo realizado con el cuento ‘El deseo’ de Robert Sheckley, trascrito hasta cierta parte y se estimuló la producción escrita a través de la siguiente consigna: “Lea cuidadosamente el cuento y construya el final del mismo como si usted estuviera en el lugar de Frank”.
Se transcribe el cuento utilizado para este estudio. Ver Anexo 1.
5. Presentación y análisis de resultados
La experiencia se propuso como una manera de estimular el proceso de construcción de significado, de tal forma que tuviera efectos positivos en la vida de los estudiantes como lectores y escritores, pues involucrarse en los textos durante la formación docente les permite darse cuenta de que la lectura y la escritura se pueden trabajar simultáneamente como actividades para crear y, al mismo tiempo, comprometer al estudiante en el proceso de llegar a hacer literatura, que es una meta fundamental de la educación.
Cada una de las profesoras reunió las composiciones producidas por sus estudiantes. Seguidamente fueron analizadas en el equipo de trabajo que conformamos para identificar los pensamientos, deseos y creencias expresados, así como el uso del lenguaje presente en los textos elaborados a partir de la consigna dada.
En el siguiente cuadro se muestran, de manera resumida, los deseos presentes en las composiciones escritas de los estudiantes y su respectiva frecuencia:
Además de los deseos contenidos en el cuadro anterior, se encontraron deseos manifestados una sola vez, como por ejemplo: bondad, humildad, apoyo, dedicación, sinceridad, vida, seguridad, paciencia, que el demonio desaparezca, pasión, sabiduría, bien, constancia, esperanza y prestigio. Llama la atención que algunos estudiantes manifestaron que no sabían qué pedir.
Como se observa en el cuadro anterior, la mayor frecuencia corresponde a las respuestas de los alumnos que “no pidieron nada”. Algunos justificaron sus respuestas diciendo que al demonio no le pedirían nada y menos si éste era burlón, por ejemplo: María: “Nada y mucho menos (a un demonio) burlón”. Rosario: “Con la sonrisa burlona que tenía el demonio no va a conceder ningún deseo, así uno se lo pida”
Otros no pidieron nada porque llegado el momento de hacer la petición no sabían o les costaba decidir qué pedir. La convicción razonada y firme de que algo es bueno o malo y de que nos conviene más o menos, hace que razonemos antes de tomar cualquier decisión, tal como lo señala la siguiente reflexión de José “Cuando Frank estuvo a punto de decidir se detuvo a pensar “tanto tiempo buscando el logro de este experimento, 20 largos años, ahora que lo conseguí no sé qué pedir “la riqueza me afectaría, ya que esto no me haría relacionar con otras personas, el poder no serviría de nada, y la inmortalidad me haría volver loco algún día. Frank asustado por el demonio, pero a su vez complacido por lograr lo que estuvo buscando decidió obviar los ideales que tenía y decidió no pedir ningún deseo y pensó que era mejor seguir su vida como antes, encerrado en su habitación, con su único acompañante y con su obsesión a la magia”. El análisis realizado por José, a partir de lectura de la primera parte del texto, nos demuestra claramente que la profundidad de las creencias y la convicción en el propio pensamiento lo llevan a manifestar en su composición escrita su decisión de no pedir nada.
Ocho (8) de los participantes manifestaron el deseo de poseer riqueza, que de acuerdo con la clasificación de Garza y Patiño es un valor que corresponde a la categoría “valores materiales”, los cuales se expresan en un ámbito concreto y tienen como fin la utilización o consumo de bienes, en consecuencia los valores materiales fueron encontrados en el análisis de los resultados. Para Scheler (s/f, citado en Garza y Patiño, 2004) “El ser humano prefiere lo agradable sobre lo desagradable. Busca el placer y evita el dolor. En este estrato se pueden colocar los valores materiales, puesto que éstos nos permiten tener acceso a formas de vida más cómodas y agradables” (p. 14).
Aunque la función de la narración, según Bruner (1998), es encontrar un estado intencional que mitigue o, al menos, haga comprensible la desviación respecto al patrón cultural canónico, se observó en las composiciones de los estudiantes un apego irrestricto a la cultura propia del momento. En este sentido, Bruner señala que el contexto del ser humano es el mundo en que se sitúan nuestros actos y que el estado en que se encuentre el mundo puede proporcionar razones para nuestros deseos y creencias; es así como encontramos que Karla expresa: “Yo pediría la más grande de las riquezas, pero con toda la seguridad posible, es decir, sin atentados ni secuestros”, Por su parte, Pedro señala: “Mi deseo es la paz del mundo y que el demonio no vuelva a aparecer”. Obsérvese en estas composiciones la relación que establecen entre el cuento y la realidad que se vive actualmente en un mundo globalizado.
El poder fue un deseo manifestado por cuatro (4) estudiantes, éste significa la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social aun contra toda la resistencia.
Con una frecuencia de cuatro (4), aparece el deseo de salud. Scheler coloca, en su clasificación, en segundo lugar los valores vitales, a los cuales corresponden los estados de salud-enfermedad y señala al respecto “preferimos la salud que la enfermedad, por lo que estaremos dispuestos a sacrificar los valores del escalón anterior (…) con tal de eliminar la enfermedad y procurar la salud” (p. 14). Por su parte, Ortega y Gasset (1952) afirma “valoramos sobre todo lo inexistente, la riqueza que no poseemos, la salud que nos falta... Los grandes valores son ideales, esto es, lo que aún no se ha realizado” (p. 323). La salud fue un deseo poco manifestado, pensamos que durante la juventud, generalmente, se goza de buena salud y, en consecuencia, no se aprecia su valor.
Los deseos son maneras de apreciar ciertos aspectos importantes por parte de los individuos que pertenecen a un determinado grupo social o cultural. Así, Lisbeth señala: “A Dios le pediría salud, amor, paz y empleo” éstos se buscan a través del ejercicio racional del ser humano y, por tanto, aspiran al universalismo en su expresión concreta que se manifiesta, en el caso de Lisbeth, a través del deseo de empleo (Garza y Patiño, 2004).
En las composiciones producidas por los estudiantes se observó, también, que lograron establecer conexiones entre sus creencias personales y los eventos de ficción presentes en el texto. Ejemplos: Llanirí escribe: “A un demonio no le pediría nada bueno ni malo tampoco”.
Por otra parte, el contenido del cuento y la consigna dada, contribuyó a que se sintieran en libertad de expresar sus deseos y pensamientos, por ejemplo, Kenat expresa: “Pediré una hermosa y agradable mujer por compañera que se ajuste a mis necesidades y me ayude a seguir toda mi vida” y Angélica expone: “Deseo una persona que me brinde compañía, apoyo, amor, ah! Y que le gusten los gatos. Al pedir amor a un demonio éste desapareció y Frank estaba como al comienzo sólo con su gato, pero esto le permitió ver que lo que hacía falta era compañía. Ahora Frank no busca crear alguien que cumpla sus deseos, sino buscar a alguien a quien él pueda cumplírselos”.
La narración hace que lo excepcional sea comprensible y mantiene a raya lo siniestro (Bruner, 1998), esta característica de la narración se evidenció en aquellos textos en que los estudiantes utilizan la persona de Frank Morris para hacer desaparecer al demonio como símbolo de lo fatídico y desprecian las bondades que el mismo les ofrece, por ejemplo: “El demonio de nuevo pregunta ¿cuál es tu deseo y sabes que te lo concederé? A Frank la insistencia de éste le sorprende cada vez más, por lo que dudaba en pedir o no lo que por años había estado esperando. De repente se abrieron otras ventanas que estaban alrededor de ellos… y comenzaron a entrar no uno ni dos sino muchos demonios danzando sobre ellos y entre todos un demonio muy humilde y tranquilo, quien le susurraba al oído de Frank y le decía… es mejor que no pidas nada, quédate con lo que tienes ya verás que serás muy feliz. Frank hizo desaparecer todos los demonios y continuó su vida igual que siempre” Dayana.
La esfera espiritual del hombre tiene una correspondencia directa con las condiciones materiales en que él vive. Obsérvese el contenido del siguiente texto en el que se ponen de manifiesto los deseos de felicidad y de ayudar a los demás. Mardelys expresa: “He pensado muy bien mi deseo, me acabo de dar cuenta que ni el poder ni la riqueza ni la inmortalidad me harían feliz y menos aún si la forma de conseguirlo es tan fácil, si yo quiero ser feliz debo buscar la felicidad yo misma y lucharé de ahora en adelante por tener el ‘poder’ de ayudar a los demás, la ‘riqueza’ de sentirme feliz y la ‘inmortalidad’ en los corazones de las personas que de ahora en adelante yo ayudaré. Camargo y Gaona (1994) explican que “nacer es venir a un mundo cultural; durante los primeros años yo no puedo hacer nada frente a los valores que rigen ese mundo sino sólo asimilarlos, apropiarme de ellos; luego, a medida que voy madurando puedo reaccionar personalmente aceptando y personalizando esos valores de mi grupo y de mi cultura o puedo rechazarlos y romper con ellos. Pero no podría romper con nada si no estoy previamente instalado en un determinado mundo cultural” (pp. 46, 47).
Scheler, (s/f, citado en Garza y Patiño, 2004), en la jerarquía axiológica coloca el valor religioso en la cúspide de la pirámide y éste es un valor que responde a necesidades de autorrealización que se refieren a encontrarle un sentido a la vida, luchar por un ideal, trascender en una obra creativa y estas necesidades se satisfacen por medio del cultivo del arte, la ciencia, la moral y la religión. Por ejemplo, Mary expresa: “Yo jamás le pediría un deseo a un demonio, creo en Dios sobre todas las cosas y nadie tiene más poder que Él, todo lo que tengo se lo debo a Dios”.
La descripción es una habilidad cognitivo lingüística que se observa en el texto producido por Matías, éste expresa: Frank se veía perturbado, no sabía muy bien qué decidir y sólo alcanzó a decir con voz entrecortada – “Quiero el poder para gobernar el mundo! Que los demás seres vivientes me obedezcan y cumplan mis caprichos. Al escuchar su petición el demonio con una voz amenazante le dijo: -Tu deseo será concedido. Sólo espera pocos minutos y serás el dueño del mundo. El corazón de F. no paraba de latir, sentía una ansiedad tremenda, pues sería el primer ser humano que gobernara el mundo entero. Sus labios estaban resecos por la emoción, su pelo se encrispó. Se encontraba en un estado de excitación, su cuerpo temblaba como quien va al cadalso. Era posible que muriese de un infarto. Repentinamente F. cerró sus ojos tratando de no observar lo que pasará. Luego los abrió y notó que la habitación estaba oscura, revisó el reloj despertador y miró la hora. Eran las tres a. m. Bañado de sudor se había despertado después de tener una vívida pesadilla.
Se observó que los finales del cuento escritos por los alumnos fueron formas creativas de mostrar los planes de cada uno. Por tanto, el análisis de esta situación de composición escrita nos indicó que si no lográbamos introducir de alguna manera al lector en la obra, sería muy difícil el proceso de enseñar a escribir en profundidad, de captar las esencias y las infinitas proyecciones de una obra literaria, su poder de sugestión enriquecedora.
Al abrir estas infinitas proyecciones podemos afirmar que lo importante en el aula es aceptar variedad de finales de un mismo texto y considerarlos como válidos aun cuando no coincidan con el propuesto por el autor. De ahí que lo que se pretende es que el lector/escritor se convierta en colaborador, personaje, creador de proyectos vinculados con el texto, relator de pensamientos, creencias y deseos. En síntesis, este tipo de experiencia pedagógica busca establecer vinculación emocional entre el lector/escritor y el texto.
6. Conclusiones
Los deseos, creencias y pensamientos manifestados por los estudiantes, a través del personaje del cuento, fueron indicadores de que lograron establecer una relación íntima entre el texto y su propio mundo, por otra parte vale la pena destacar la calidad demostrada en las composiciones escritas. La actividad de producción textual permitió crear un clima de confianza que contribuyó a generar la reflexión de los participantes y la expresión de sus pensamientos, creencias y deseos, lo cual implica que se involucraron en la lectura/escritura del texto, requisito fundamental del proceso de escritura.
Llamó la atención la riqueza de formación personal de los estudiantes manifestada en sus deseos, fundamentalmente en estos momentos en que las posesiones materiales parecieran ser los dones más preciados del hombre actual.
La tarea les resultó significativa a los estudiantes, en cuanto que fue una oportunidad para manifestar, además, su creatividad y plasmar sus deseos en la construcción narrativa del final del cuento de Sheckley. Este cuento no era conocido por los participantes, lo cual quedó evidenciado al leer cada uno su propia construcción y compararlo con el final propuesto por el autor.
Escribir, más allá de una tarea, debe ser un placer. Alcanzar la destreza necesaria para que el desarrollo de este placer, además de satisfacernos íntimamente, resulte grato también a los lectores es, sin embargo, un proceso de esfuerzo, de continua reflexión, de exploración y estudio y, también, de contraste y discusión del trabajo propio con quienes, de igual forma, escriben.
Los estudiantes vivenciaron que es posible que la mente quede en blanco cuando se les solicita escribir, que ni una palabra fluya o que todas las ideas parezcan poco importantes y así lo manifestaron, de esta manera confirmaron lo que Smith (1981) denomina bloqueos en la escritura que se presentan en el momento de escribir, pero también comprendieron que es necesario resolverlos y volver sobre lo escrito para proseguir en la escritura.
Para finalizar, es conveniente señalar que los estudiantes de formación docente deben experimentar la composición de variedad de textos como una manera de tomar conciencia de su proceso de composición escrita y, al mismo tiempo, reconocer que las dificultades que confronten al escribir pueden encontrarlas en sus futuros alumnos, pues si se ha tenido la experiencia de vivir el proceso de escritura, comprenderán mejor a sus futuros alumnos en las dificultades que se les pueden presentar durante la composición escrita.
Anexo 1
El deseo
Robert Scheckley
Frank Morris era un hombre que tenía una obsesión. Otros como él coleccionaban montañas de periódicos o kilómetros de cintas; o se pasaban toda su vida tratando de inventar un sistema infalible de apuestas, o un método seguro de hundir el mercado de valores. La obsesión particular de Frank Morris era la magia.
Vivía solo en una habitación alquilada, y solo tenía un gato por toda compañía. Las mesas y sillas de la habitación estaban repletas de libros y manuscritos antiguos, las paredes cubiertas con herramientas propias de un brujo, y los armarios llenos de hierbas y esencias mágicas. La gente le dejaba solo, y a Frank le gustaba que fuera así. Sabía que algún día terminaría por encontrar el hechizo adecuado, que entonces aparecería un demonio y le concedería un deseo glorioso. En eso soñaba por la noche; y por la mañana seguía trabajando en sus fórmulas. Su gato negro estaba echado cerca, con los ojos amarillentos medio cerrados, como si fuera la misma alma de la magia. Y Frank siguió trabajando, analizando las permutaciones infinitas de sus fórmulas.
Se había acostumbrado tanto al fracaso, que el éxito le cogió por sorpresa. Una nubecilla de humo apareció en el pentágono trazado en el suelo. Un demonio adquirió forma lentamente, y Frank, que tanto había anhelado aquel demonio se encontró temblando de miedo. De algún modo, durante todos aquellos años nunca había llegado a decidir exactamente qué pediría cuando apareciera un demonio.
La nubecilla de humo se convirtió en una enorme forma gris. Frank deambuló de uno a otro lado de la habitación, se retorció las manos acarició el gato, rechinó los dientes, se mordió las uñas y trató desesperadamente de pensar. Un deseo y sólo un deseo, esa era la regla. Pero ¿qué podía pedir? ¿Riqueza? ¿O acaso el poder era más valioso? ¿Debía considerar la eventualidad de pedir la inmortalidad? ¿O sería más seguro un deseo algo más modesto?
Ahora el demonio ya había adquirido su forma. Su cabeza puntiaguda rozaba el techo, y sus labios se hallaban retorcidos en una expresión demoníaca.
—¿Cuál es tu deseo? —Preguntó el demonio con un tono de voz tan fuerte que tanto Frank como el gato retrocedieron.
Pero, después de veinte años de esfuerzo, Frank quería pedir el mejor deseo posible. Volvía a pensar en las diversas ventajas que le ofrecían el poder o la riqueza, o la inmortalidad. Y entonces, cuando estaba a punto de decidirse, vio que el demonio le miraba con una sonrisa burlona.
El texto se le entregó a los estudiantes hasta aquí y se les dio la consigna:
“Lea cuidadosamente el cuento y construya el final del mismo como si usted estuviera en el lugar de Frank”
—Es algo irregular —dijo el demonio— pero creo que cumple con las condiciones.
Frank no supo de qué estaba hablando el demonio. Entonces se sintió invadido por una oleada de vértigo, y la habitación se oscureció. Cuando recobró la visión, Frank vio que el demonio se había marchado.
“Una ocasión perdida ”, pensó. El demonio había desaparecido y todo seguía como antes.
Bueno, no exactamente igual. Porque Frank notó que sus orejas se habían alargado, y que su nariz se había agrandado aún mucho más tenía un pelo gris grisáceo en lugar de su piel, y le había salido un rabo.
¡Aquel demonio traicionero le había convertido en una bestia!
Entonces, Frank escuchó un ruido tras él. Y se dio cuenta de lo ocurrido. Echó a correr con la velocidad que sólo da la desesperación, alrededor de una habitación que ahora se cernía enorme sobre él.
Un solo golpe cayó sobre él, y vio un rostro con bigotes y unos dientes gigantescos listos para morder…
Y Frank supo entonces que sus dudas habían provocado su ruina. Ahora, le resultaba horriblemente evidente que su gato había tenido un deseo antes que él…, un deseo que el demonio había aceptado. Y del modo más natural su gato había deseado cazar un ratón.
Bibliografía
1. Aguirre, R (2004). La lectura y la escritura en la escuela. En J. Peña González y S. Serrano de Moreno, (Comps.), La lectura y la escritura en el siglo XXI (pp. 70-79). Mérida. Venezuela: CDCHT – ULA. [ Links ]
2. Bruner, J. (1997). Le educación, puerta de la cultura. Madrid, España: Visor [ Links ]
3. Bruner, J. (1998). Realidad mental y mundos posibles. Barcelona, España: GEDISA [ Links ]
4. Cassany, D. (1996). Describir el escribir. Cómo se aprende a escribir. Barcelona, España: Paidós Ibérica. [ Links ]
5. Garza, J. G. y Patiño, S. M. (2004). Educación en valores. México: Trillas. [ Links ]
6. Goodman, K. (1986). El proceso de lectura: consideraciones a través de las lenguas y del desarrollo. En E. Ferreiro y M. Gómez Palacio. (Comps.), Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y escritura. México: Siglo XXI Editores. [ Links ]
7. Larrosa, J. (1998). La experiencia de la lectura. Estudios sobre lectura y formación. Barcelona, España: Alertes. [ Links ]
8. Ortega y Gasset, J. (1952). Obras completas. Vol. VI. Revista de Occidente 2da. Edición. Madrid. [ Links ]
9. Pratt, A. (2000). Habilidades cognitivo lingüísticas y tipología textual. En J. Jorba, I. Gómez y A. Prat (Eds.), Hablar y escribir para aprender. Uso de la lengua en situación de enseñanza-aprendizaje desde las áreas curriculares. Barcelona. España: SINTESIS. [ Links ]
10. Scheckley, R. (1986). El deseo. En S. King, y otros. Horror 2. Lo mejor del terror contemporáneo. Barcelona, España: Martínez Roa. [ Links ]
11. Serrano de M., S y Peña, J. (2003). La escritura en el medio escolar. Un estudio en la II y III Etapa de Educación Básica. EDUCERE, 6(20), 397-407. [ Links ]
12. Smith, F. (1981). Writing and the writer. Nueva York: Holt, Rinehart y Winston. [ Links ]
13. Teberosky, A. (1991). Aprendiendo a escribir. Barcelona. España: Horsori [ Links ]
14. Tellería, M. B. (1996). El proceso de aprendizaje de la lengua escrita en una pedagogía interactiva. Universidad de Los Andes: CEP, CDCHT y Fondo Editorial del Postgrado de Lectura y Escritura. [ Links ]
15. Tierno, B. (1992). Valores humanos. Madrid: Talleres Editores. [ Links ]
16. Tolchinsky, L. (1993). Aprendizaje del lenguaje escrito, procesos evolutivos e implicaciones didácticas. Barcelona. España: Anthropos. [ Links ]
17. Villalobos, J. (2004). Una perspectiva integradora para la enseñanza de la lectura y la escritura. En J. Peña González y S. Serrano de Moreno (Comps.), La lectura y la escritura en el siglo XXI (pp. 136-157). Mérida. Venezuela: CDCHT – ULA. [ Links ]