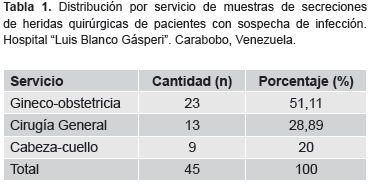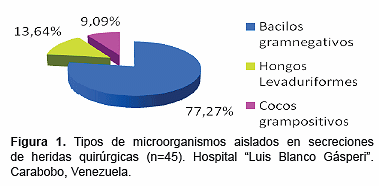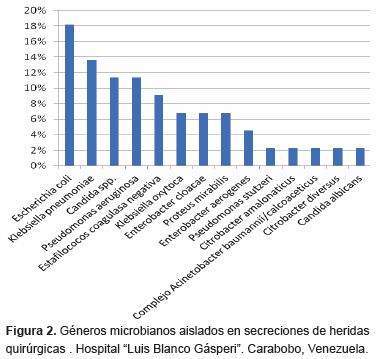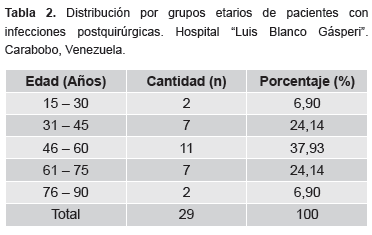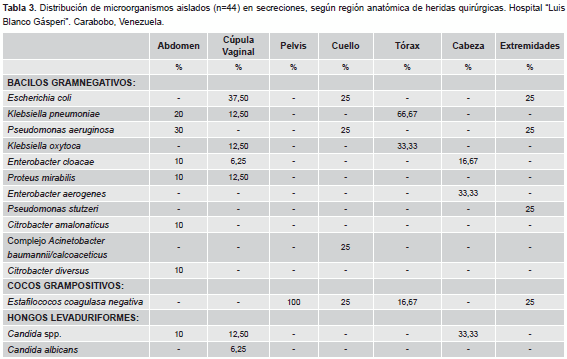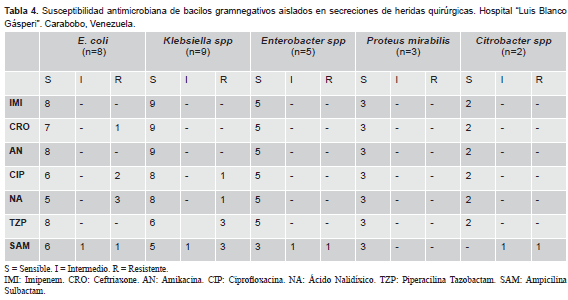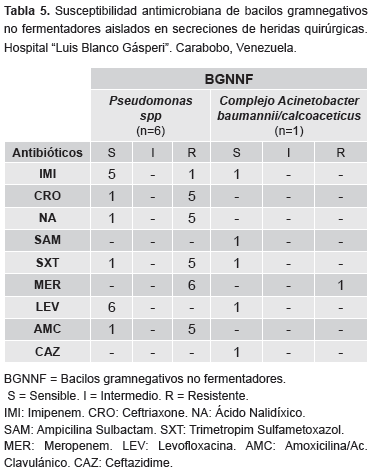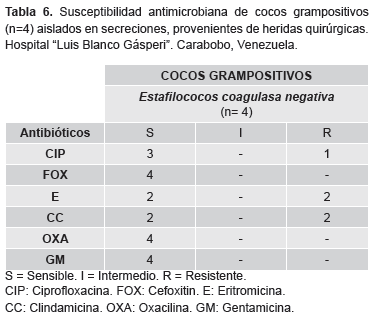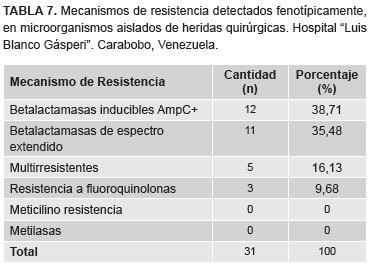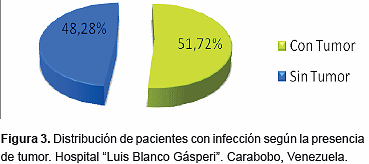Servicios Personalizados
Revista
Articulo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO -
 Accesos
Accesos
Links relacionados
-
 Similares en
SciELO
Similares en
SciELO
Compartir
Salus
versión impresa ISSN 1316-7138
Salus vol.18 no.3 Valencia dic. 2014
Agentes etiológicos en infecciones post-quirúrgicas en servicios del hospital "Luis Blanco Gásperi". Carabobo, Venezuela.
Valeria Martínez1, Marialejandra Perdomo1, Teresita Luigi1,2, Brigitte Ibarra1
1 Laboratorio de Prácticas Profesionales de Bacteriología, Escuela de Bioanálisis Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo. Campus Bárbula, Naguanagua, Estado Carabobo. Venezuela
2 Centro de Investigaciones Microbiológicas Aplicadas (CIMA-UC). Departamento de Microbiología, Escuela de Ciencias Biomédicas, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo. Campus Bárbula, Naguanagua, Estado Carabobo. Venezuela
Autor de correspondencia: Teresita Luigi S. E-mail:
teresitaluigi@hotmail.comRESUMEN
Dentro de las infecciones nosocomiales (IN), la infección de sitio quirúrgico (ISQ), es un problema de gran relevancia, sin embargo, el subregistro es muy frecuente. El objetivo de este estudio fue determinar los agentes etiológicos de infecciones postquirúrgicas en el Hospital "Luis Blanco Gásperi", período Junio-Agosto 2012. Se realizó estudio descriptivo, de campo, de corte transversal y no experimental, obteniéndose que de un total de 528 pacientes intervenidos quirúrgicamente, 8,5% (n=45) presentó sospecha clínica de ISQ, resultando con crecimiento microbiano positivo 5,49% (n=29). Los agentes etiológicos aislados predominantemente fueron bacilos gramnegativos (77,27%), con prevalencia de miembros de la familia Enterobacteriaceae, principalmente Escherichia coli (18,18%). Asimismo, se encontró como patrón epidemiológico de los pacientes, un predominio de adultos con una media de 53 años, de sexo femenino y 48,28% provenientes de la misma comunidad (Municipio Valencia, Estado Carabobo). El patrón de susceptibilidad a antibióticos in vitro, reportó un alto índice de sensibilidad a aminoglucósidos y carbapenems, 42,11% de aislados clínicos presentaron algún mecanismo de resistencia a antimicrobianos.
Palabras clave: Infecciones intrahospitalarias, herida operatoria, microorganismos, susceptibilidad antimicrobiana.
Etiologic agents in post- surgical infections in hospital services "Luis Blanco Gásperi". Carabobo, Venezuela.
ABSTRACT
Within nosocomial infections (NI), surgical site infection (SSI) is a problem of great relevance, however, underreporting is common. The aim of this study was to determine the etiological agents of post-surgical infections at the "Luis Blanco Gasperi" Hospital, period June to August 2012. A descriptive field, cross-sectional and non-experimental study was conducted from a totall of 528 patients undergoing surgery, 8.5% (n= 45) had clinical suspicion of SSI resulting positive for microbial growth 5.49% (n= 29). The isolated bacteria were predominantly gram-negative bacilli (77.27%), with prevalence of Enterobacteriaceae family members, particularly Escherichia coli (18.18%). It was also found as epidemiological pattern from patients, a prevalence of adults with an average of 53 years, female and 48.28% from the same community (Valencia municipality, Carabobo state). The pattern of in vitro susceptibility to antibiotics, reported a high rate of sensitivity to aminoglycosides and carbapenems, 42.11% of the clinical isolates showed some mechanism of resistance to antimicrobials.
Key words: Nosocomial infections, surgical wound, microorganisms, antimicrobial susceptibility.
Recibido: Marzo 2014 Aprobado:
Noviembre 2014INTRODUCCIÓN
De las enfermedades infecciosas que contraen los seres humanos, una proporción importante las representan las infecciones adquiridas en hospitales u otros centros de atención sanitaria (1), denominadas infecciones asociadas a la atención sanitaria (IAAS) o a cuidados sanitarios (IACS) aunque clásicamente se conocen como infecciones nosocomiales (IN) o intrahospitalarias (IIH). Desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica, los centros para el control y prevención de enfermedades (CDC, según siglas en inglés) americanos, la han definido como: todo cuadro clínico, localizado o sistémico, resultado de una reacción adversa debida a la presencia de uno o varios agentes infecciosos o sus toxinas, sin evidencia de que estuviese presente o en fase de incubación en el momento del ingreso hospitalario (2). La mayoría de estas infecciones afloran mientras el paciente permanece todavía hospitalizado, no obstante, la enfermedad puede manifestarse después del alta hospitalaria (3). Pueden ser adquiridas por contaminación directa de persona a persona o indirecta a través de fómite, equipos, alimentos, materiales contaminados o el mismo personal de salud. Son normalmente producidas por bacterias, muchas de las cuales, no son invasivas y forman parte de la flora normal del hombre; raramente están implicados virus, protozoos y hongos (4). Se ha referido que existen factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos asociados. Los intrínsecos incluyen las condiciones fisiopatológicas clínicas del paciente, como padecer algún tumor, ya que presentan deprimido su sistema inmunológico lo cual los predispone a adquirir procesos infecciosos por microorganismos oportunistas o de origen nosocomial (5). Otro grupo de individuos con altos factores de riesgo extrínseco para adquirir estas infecciones son los pacientes con infecciones en las vías urinarias, en vías respiratorias inferiores o postquirúrgicos, Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la máxima prevalencia de estas infecciones ocurre en unidades de cuidados intensivos y en pabellones quirúrgicos y ortopédicos de atención de enfermedades agudas, por ser pacientes con características particulares como la presencia de una herida quirúrgica, uso de drenajes y sondas, intubación endotraqueal y diferentes tipos de catéteres que constituyen fuentes potenciales de infección intrahospitalaria (6,7). Dentro de las infecciones nosocomiales (IN) o intrahospitalarias (IIH), la infección de herida o sitio quirúrgico (ISQ), de origen multifactorial, se presenta con tasas variables, provocando complicaciones, molestias para el paciente y consumo de recursos (aumento de estancia media y costes hospitalarios) (8). Guevara- Rodríguez y Romero-Zúñiga, señalan que las infecciones hospitalarias de la herida operatoria (IHHO), o del sitio quirúrgico (ISQ), se ubican entre las primeras 3 causas de infección hospitalaria en el mundo (9). Sin embargo, la frecuente indicación de las cirugías ambulatorias, así como, la creciente reducción de los períodos de hospitalización pre y post-operatorios han favorecido la disminución de las infecciones, pero en el caso de las ISQ, se dificulta la identificación de las mismas cuando no hay un sistema efectivo de vigilancia post-alta (10). Según expertos de la Sociedad Venezolana de Infectología, la incidencia de las IIH oscila entre 3 y 17% en el mundo, lo aceptable es que no supere el 5%, sin embargo, en Venezuela se estima que puede llegar a 25% o más, pero no hay cifras concretas en el país, por ser un tema tabú hasta ahora sin suficiente registro estadístico (11). Asimismo, según la OMS, entre las consecuencias de las IIH se tiene que agravan la discapacidad funcional y la tensión emocional del paciente, contribuyendo al aumento tanto de la morbi-mortalidad, del período de hospitalización, como del uso de antibióticos, incrementando así los costos económicos (12). En relación a este problema ha surgido otro no menos importante, el uso excesivo y con frecuencia empírico de los antibióticos (13). El uso generalizado, indiscriminado e inapropiado de los antibióticos, está originando un aumento de la resistencia bacteriana al surgir microorganismos multirresistentes a los antimicrobianos, los cuales cambian de tal manera, que se reduce o elimina la eficacia de los medicamentos usados para combatirlos. Esta situación ha devenido un problema de salud que ha dificultado el tratamiento de las infecciones, y por ende, éstas han aumentado CDC (14). Es importante destacar que la frecuencia de aislamiento de patógenos y la susceptibilidad antimicrobiana varían ampliamente según regiones geográficas, incluso en hospitales del mismo país y ciudad. A nivel nacional, se han realizado estudios en cuanto a las clases de microorganismos más comunes en los ambientes hospitalarios y su patrón de susceptibilidad a diferentes antibióticos, pero siguen siendo escasos para cubrir las necesidades de información (15). En el presente trabajo se investigaron los agentes etiológicos de infecciones postquirúrgicas en pacientes sometidos a cirugía en los servicios de gineco-obstetricia, cirugía general y cabeza-cuello del Hospital "Luis Blanco Gásperi". Valencia, Estado Carabobo, Venezuela, durante el período de Junio - Agosto del año 2012.
MATERIALES Y MÉTODOS
Tipo y Diseño de la Investigación. La investigación fue de tipo descriptiva, de campo, de corte transversal y con un diseño no experimental (16).
Población y Muestra. La población de estudio estuvo conformada por 528 pacientes, sometidos a intervenciones quirúrgicas entre Junio y Agosto de 2012, en los servicios de Gineco-obstetricia, Cirugía General y Cabeza-cuello del Hospital de la Cruz Roja Venezolana "Luis Blanco Gásperi" de Valencia, Carabobo. La muestra fue no probabilística e intencional, constituida por 45 secreciones, provenientes de heridas quirúrgicas de pacientes postoperatorios y tomando como criterio de inclusión que presentaran incisiones quirúrgicas infectadas o con sospecha de infección por parte del clínico tratante, durante el período Junio - Agosto de 2012, en el Hospital de la Cruz Roja Venezolana "Luis Blanco Gásperi", de Valencia, Carabobo.
Aspectos Bioéticos e Instrumentos de recolección de datos. Se solicitó la autorización al centro de salud y el consentimiento informado a cada paciente o representante legal (si era menor de edad) para realizar la toma de muestra. Seguidamente, se llenó una hoja de registro con los datos de aquellos pacientes seleccionados para conformar la muestra.
Procedimiento Metodológico. En condiciones asépticas se procedió a la toma de muestra del exudado o trasudado evidenciado en las incisiones quirúrgicas infectadas, siguiendo las normas generales para recolección de muestras para cultivo de secreciones, mediante el uso de culturetes contentivos de medio Stuart. Éstos, fueron transportados inmediatamente al laboratorio en recipientes isotérmicos a temperatura ambiente, para ser procesadas durante las primeras 3 horas de realizada la toma de muestra. El procesamiento microbiológico consistió en realizar la tinción de Gram y sembrar cada muestra por estriación en los siguientes medios de cultivo: Agar Sangre humana, Agar MacConkey (BBL) y Agar Sabouraud (BBL) suplementado con cloranfenicol, los cuales, se incubaron a temperatura de 37ºC, en atmósfera de aerobiosis, por 24 horas, para el aislamiento primario de microorganismos. Al transcurrir el tiempo de incubación, se realizó la observación de las placas para evidenciar la presencia de flora mono o poli microbiana. Posteriormente, se procedió a verificar morfología, afinidad tintorial y disposición mediante la coloración de Gram; y a la identificación de los microorganismos aislados con género y especie, según sus características fisiológicas mediante el uso de las pruebas bioquímicas convencionales. Una vez realizada la fenotipia de los microorganismos aislados, se realizó la prueba de susceptibilidad antimicrobiana (PSA), mediante el método de Kirby-Bauer partiendo de una suspensión bacteriana al 0,5 de McFarland. Se tomó en consideración la ubicación estratégica de los antibióticos, para la detección fenotípica de cepas productoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEE), betalactamasas inducibles AmpC+, multirresistencia, resistencia a fluoroquinolonas, producción de metilasas y meticilino resistencia. En los casos donde se encontró crecimiento de levaduras en Agar Sabouraud (BBL) con cloranfenicol, se realizó la prueba del tubo germinativo (17).
Análisis Estadístico. Los resultados obtenidos fueron presentados en tablas y figuras, se les aplicó estadística descriptiva para su análisis y relación con los objetivos establecidos. Para esto se utilizó el programa computarizado Microsoft Office Excel 2007.
RESULTADOS
Se encontró durante el período Junio – Agosto 2012, que del total de pacientes intervenidos quirúrgicamente (n=528) en los servicios de Gineco-obstetricia, Cirugía general y Cabeza-cuello de la institución objeto del presente estudio, en 8,5% de los casos (n=45) se sospechó, desde el punto de vista clínico, que había presencia de infección de la herida del sitio quirúrgico (tabla 1).
Se confirmó infección mediante crecimiento microbiológico positivo en 5,49% de los pacientes (n=29), de los cuales 68,97% de los casos (n=20) presentaron infección monomicrobiana y 31,03% (n=9) infección polimicrobiana. Los bacilos gramnegativos fueron aislados con mayor frecuencia (77,27%), prevaleciendo el aislamiento de Escherichia coli con 18,18% (figuras 1 y 2).
En relación a los grupos etarios, los pacientes con infección de herida del sitio quirúrgico presentaron edades comprendidas entre 22 y 84 años, con un promedio de edad de 53 años; evidenciándose mayor frecuencia en pacientes entre los 46 a 60 años (tabla 2).
En lo referente a la distribución por sexo, se apreció que de los pacientes con infección (n=29), 62,07% (n=18) correspondieron al sexo femenino y 37,93% (n=11) al masculino; con una relación 2:1. En cuanto a la procedencia geográfica de los pacientes con infección, 48,28% (n=14) provenían del municipio Valencia y 51,72% (n=15) de otros municipios del estado Carabobo. Con respecto a la distribución de frecuencia de los microorganismos aislados por región anatómica, se obtuvo que en las muestras de abdomen predominó el aislamiento de Pseudomonas aeruginosa (30,00%); Escherichia coli (37,50%) prevaleció en las muestras de cúpula vaginal, en pelvis solo se detectó presencia de estafilococos coagulasa negativa (100%); Klebsiella pneumoniae (66,67%) fue el agente etiológico más aislado en las muestras de tórax; en cabeza se obtuvo en igual porcentaje (33,33%) Enterobacter aerogenes y Candida spp., mientras que en las muestras de cuello y extremidades no se observó predominio de algún tipo de microorganismo (tabla 3).
En las tablas 4, 5 y 6 se reportan los patrones de susceptibilidad antimicrobiana de los géneros bacterianos aislados. Seguidamente, en la tabla 7 se evidencian la cantidad y el tipo de mecanismo de resistencia que presentaron los microorganismos. De los tipos bacterianos aislados, se evidenció que los cocos grampositivos no presentaron los mecanismos de resistencia investigados fenotípicamente en el presente trabajo. Asimismo, se encontró que de los bacilos gramnegativos: 38,71% (n=12) de las cepas eran productoras de betalactamasas inducibles AmpC+, 35,48% (n=11) productoras de betalactamasas de espectro extendido, 16,13% (n=5) presentaron multirresistencia y 9,68% (n=3) fueron cepas resistentes a las fluoroquinolonas. Es de hacer notar, que de 38 cepas bacterianas obtenidas por cultivo, 57,89% (n=22) de las cepas no expresaron mecanismo de resistencia y 42,11% (n=16) presentaron algún patrón de resistencia, de las cuales, en 10 cepas se evidenció más de un mecanismo.
Otro resultado obtenido fue que de la totalidad de pacientes con infección, 51,72% de los casos (n=15) fueron pacientes que presentaron algún tipo de tumor como motivo de la intervención quirúrgica y 48,28% de los casos (n=14) fueron intervenidos quirúrgicamente por otros motivos (Figura 3).
DISCUSIÓN
La mayoría de las infecciones intrahospitalarias (IIH) o infecciones asociadas a la atención sanitaria (IAAS), son el evento adverso más frecuente durante la prestación de atención sanitaria, y ninguna institución ni país puede afirmar que ha resuelto el problema. Según datos de varios países, se calcula que cada año cientos de millones de pacientes de todo el mundo se ven afectados por estas infecciones. La verdadera carga mundial de las IAAS aún no se conoce con exactitud debido a la dificultad de reunir datos fiables: la mayoría de los países carece de sistemas de vigilancia de estas infecciones, y aquellos que los tienen se ven confrontados con la complejidad y la falta de uniformidad de los criterios para diagnosticarlas (18). En este sentido, un estudio de cohorte con pacientes sometidos a cirugías electivas, en la región de Ontario, Canadá, observó que 58% de las infecciones fueron diagnosticadas con posterioridad al alta y de ellas, 10,8% en el momento del reingreso y 23,1% a través del servicio de emergencia (19). Asimismo, la literatura señala que, de las complicaciones infecciosas que sufren los pacientes posterior a una cirugía, la infección de la herida o sitio quirúrgico (ISQ) es la segunda o tercera causa de infección adquirida en la mayoría de los hospitales en el mundo (9,20). En relación a la problemática esbozada, el presente estudio arrojó que de un total de 528 pacientes intervenidos quirúrgicamente, durante el período evaluado en los servicios de gineco-obstetricia, cirugía general y cabeza-cuello del hospital "Luis Blanco Gásperi", municipio Valencia, Estado Carabobo en Venezuela, 8,5% de los casos (n=45) presentaron sospecha clínica de infección de la herida o sitio quirúrgico, resultando con crecimiento microbiano positivo 5,49% (n=29), siendo de etiología monomicrobiana 3,79% (n=20) y polimicrobiana 1,7% (n=9) de las infecciones, aislándose en las muestras un total de 44 microorganismos distintos. Estos resultados son superiores a los reportados por Pérez et al, en el año 2010 (21) en España, quienes encontraron tasa de incidencia total de ISQ del 1,99%, inferiores a los reportados para países latinoamericanos como Brasil, donde la ISQ ocupa la tercera posición entre todas las infecciones en servicios de salud y comprende 14% a 16% de las infecciones en pacientes hospitalizados, con una tasa de incidencia de 11% (22). Sin embargo, en un trabajo realizado por Ercole et al (2011), en un hospital público de Minas Gerais, Brasil, entre 2005 y 2007, la incidencia de ISQ fue 1,8% en pacientes sometidos a cirugías ortopédicas; esta diferencia con los porcentajes de infección en el mismo país puede justificarse por el hecho de considerar solo los casos de infección registrados durante la estancia hospitalaria y no los clínicamente evidentes post alta médica, provocando un sesgo de magnitud poco evaluada ya que los autores señalan que las notificaciones de las infecciones fueron realizadas con la búsqueda intrahospitalaria y en su gran mayoría, las infecciones superficiales son normalmente tratadas en el ambiente de ambulatorio y no son notificadas por el cirujano por lo que no son computadas por el servicio de vigilancia epidemiológica de la institución, lo que puede constituirse en subnotificación de ese evento (23). Esta situación señalada por Ercole et al (2011), puede transpolarse a la mayoría de los países en Latinoamérica no escapando Venezuela a esa realidad. No obstante, los trabajos antes citados presentan porcentajes inferiores al encontrado por Guevara-Rodríguez y Romero-Zúñiga (9), quienes en su estudio registraron una incidencia global de infecciones hospitalarias de la herida operatoria (IHHO o ISQ ) del 35,2%, superior a lo reportado en otros estudios de Norteamérica y Colombia, donde se indica que 3,7% de los pacientes sometidos a una cirugía en Estados Unidos, sufren un evento adverso serio, y que 14,0% de ellos son ISQ. Asimismo, Villanueva indicó en su estudio que de la muestra final 5,8% presentaron infección del sitio quirúrgico (24) y Fuertes et al 2009, al estudiar ISQ comparando dos técnicas quirúrgicas la frecuencia general obtenida fue de 7% (11/157) (25). Con respecto al perfil microbiológico encontrado en la presente investigación, los microorganismos recuperados con mayor frecuencia fueron bacilos gramnegativos con 77,27% (n=34), seguido por hongos levaduriformes con 13,64% (n=6) y cocos grampositivos con 9,09% (n=4), parecidos a los resultados obtenidos por Navarro et al (2009), en un hospital en México, quienes reportaron mayor frecuencia de bacilos gramnegativos (46%), predominando las enterobacterias, seguidos por bacterias no fermentadoras y una porcentaje de levaduras similar (l2%), sin embargo, difieren en que entre los patógenos grampositivos principalmente aislados fueron estafilococos coagulasa negativa (39%) (26). Estos hallazgos coinciden con los de Machado et al (2013), sobre una revisión de 13 estudios de reingreso por ISQ reportaron que los principales agentes aislados en este tipo de infecciones fue Staphylococcus aureus y Estafilococos coagulasa negativa (10). Con relación a la frecuencia de aislamiento microbiano, en las muestras de sitios quirúrgicos de pacientes del Hospital "Luis Blanco Gásperi", se encuentra que Escherichia coli ocupó el primer lugar con 18,18 %, siendo el germen más frecuentemente aislado, tal como lo indica la literatura especializada (1), seguido por Klebsiella pneumoniae con 13,64%, en tercer lugar igual porcentaje (11,36%) para Candida spp. y Pseudomonas aeruginosa, estafilococos coagulasa negativa (SCN) en 9,09% de los aislados. En quinto lugar igual porcentaje (6,82%) para Klebsiella oxytoca, Enterobacter cloacae y Proteus mirabilis, luego Enterobacter aerogenes con 4,55% y por último, con 2,27% el Complejo Acinetobacter baumannii/calcoaceticus, Pseudomonas stutzeri, Citrobacter amalonaticus, Citrobacter diversus y Candida albicans. Estos hallazgos son semejantes a los de estudios previos, como el de Ramos-Luces et al (2011), en el Hospital Universitario Dr. Luis Razetti, Caracas, Venezuela, donde los microorganismos que predominaron fueron Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter, Pseudomonas spp., SCN y otras enterobacterias (15). Así como, el realizado por Ramis et al (2007), en los hospitales Salvador Allende y Carlos J. Finlay en Cuba, donde los gérmenes predominantes fueron Escherichia coli y Estafilococos (20). A diferencia de los resultados antes mostrados, en un estudio retrospectivo realizado en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, en España, los gérmenes más frecuentemente aislados fueron Staphylococcus aureus (30%), y en 13% fue S. aureus resistente a meticilina (SARM), seguido de Escherichia coli (26%), Staphylococcus epidermidis (10%), Enterobacter cloacae (6%), Enterococcus faecalis (6%) y Pseudomonas aeruginosa (6%) (21). Por otra parte, Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli constituyeron las bacterias aisladas con mayor frecuencia en el trabajo efectuado por Céspedes et al (2010) en el hospital Conrado Benítez en Santiago de Cuba (27) y en investigación de Carvajal y Londoño, se encontró que los microorganismos asociados y la frecuencia tienen la misma distribución observada en la literatura científica, el primer lugar para S. aureus seguido en frecuencia por E. gergoviae, E. aerogenes y C. diversus (28). En la distribución de las infecciones por localización anatómica se destaca que la infección de heridas quirúrgicas en la región de la cúpula vaginal, ocupó el primer lugar con 36,36%, el principal agente etiológico fue Escherichia coli (37,50%), en concordancia con la cercanía anatómica en donde habita como flora normal dicho microorganismo. Seguidamente se encuentran las infecciones en la región del abdomen con 22,73%, lideradas por el aislamiento de Pseudomonas aeruginosa (30,00%), clásicamente referida como uno de los principales microorganismos presentes en el medio hospitalario y como agente etiológico de IIH (29). Numerosas variables se han considerado como posibles factores de riesgo para la aparición de las ISQ, la más estudiada ha sido la profilaxis antibiótica, sin embargo también influyen edad, el sexo, procedencia y la existencia de un tumor como motivo de la intervención quirúrgica. En este orden de ideas, se encontró que el grupo etario donde hubo predominio de infección fue el de pacientes entre 46 y 60 años con una media de 53 años. Estos resultados son similares a los del estudio realizado por Pérez 2010 (21) y Ercole (23) donde la media de edad fue de 64,3±13,6 años y 54 años respectivamente. Sin embargo, difieren de otro estudio donde el promedio de edad fue de 25,8 años con una DE de 11,88. Esta diferencia en relación a la edad podría explicarse por el tipo de cirugía implicada (máxilofacial), la cual generalmente se realiza en personas relativamente jóvenes (24). En cuanto a la distribución por sexo, 62,07% de los pacientes con infección correspondieron al sexo femenino y 37,93% restante equivale a la población masculina, esto se explica porque la población de muestras procesadas provenía principalmente del servicio de gineco-obstetricia. De acuerdo a la procedencia del paciente, se observó una cercana proporción de casos con infección entre los que provenían del municipio Valencia y los procedentes de otros municipios del estado, evidenciándose el amplio alcance en atención médica que presenta el Hospital. En referencia a los factores de riesgo considerados, se encontró que, a similitud de lo documentado en la literatura consultada, la presencia de cualquier tipo de tumor como motivo de la intervención quirúrgica, presentó relación con la aparición de infección (5). Lo cual refleja que los pacientes oncológicos son más susceptibles a contraer infecciones especialmente en el medio hospitalario. Por otra parte, se valoró la antibioticoterapia, en primera instancia, el uso de antibióticos como profilaxis; en este sentido se encontró que del total de pacientes con sospecha de ISQ, 80% (n=36) habían recibido antibioticoterapia profiláctica, y en su mayoría (38,89%) el antibiótico más utilizado fue un betalactámico con inhibidor de betalactamasas (ampicilina/sulbactam) y junto con un aminoglucósido (amikacina) en 19,44% de los casos. La profilaxis antibiótica no arrojó ninguna diferencia en la prevención de infección, según los resultados presentados, no existe evidencia suficiente para afirmar que la administración rutinaria de antibióticos en forma profiláctica reduzca las infecciones. Esta situación fue similar en un estudio realizado por Bannura (2006) donde se indica que todos los pacientes fueron sometidos a profilaxis antibiótica, sin embargo, de una muestra de 28 pacientes, 3 presentaron ISQ (30). En relación a este aspecto, se ha establecido que una de las medidas preventivas de mayor impacto en cuanto a infecciones quirúrgicas es la profilaxis antimicrobiana perioperatoria (PAP). Ésta se refiere al uso de antibióticos en ausencia de infección, con el objeto único de reducir su incidencia (31), sin embargo, no siempre es efectiva, la OMS refiere que los datos muestran que no se cumple de manera adecuada y entre los motivos para ello se mencionan los costos, la falta de recursos, la administración peri-operatoria que se realiza demasiado pronto, demasiado tarde o de forma errática, volviéndola ineficaz para el paciente (32). En lo referente a la susceptibilidad antimicrobiana de bacterias aisladas, se detectaron 5 cepas multirresistentes (16,13%). A su vez, se evidenció 35,48% de bacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido y 38,71% productoras de betalactamasas inducibles de tipo AmpC+. Se ha reportado resistencia bacteriana en otros estudios como el de Carvajal y Londoño quienes en cultivo de muestras de 15 casos de ISQs, encontraron 11 positivas y presentaban resistencia a ampicilina y gentamicina; los bacilos gramnegativos identificados fueron resistentes también a levofloxacina y en uno de los cultivos se observó resistencia a ertapenem y aztreonam (28). En cuanto a la problemática de resistencia bacteriana a antibióticos en el país Marcano et al, ha reportado uno de los pocos estudios multicéntricos
realizados en Venezuela donde se evaluó la frecuencia de mecanismos de resistencia a los antimicrobianos, incluida la caracterización fenotípica y molecular, obteniendo que de de 1.235 aislados, 207 (16,8%) mostraron resistencia a cefalosporinas de tercera y cuarta generación o a carbapenemes o a ambos. De esos, 93,8% presentaron fenotipo betalactamasa de espectro extendido (BLEE); 4,3%, fenotipo AmpC derreprimido, y 1,9%, fenotipo carbapenemasa, concluyendo que los métodos de detección requieren una interpretación adecuada de los perfiles de sensibilidad y la confirmación molecular del mecanismo presente (33). Finalmente se concluye en la prevete investigación que 8,5% (n=45) de los pacientes intervenidos quirúrgicamente presentó sospecha clínica de ISQ, resultando con crecimiento microbiano positivo 5,49% (n=29). Los agentes etiológicos aislados predominantemente fueron bacilos gramnegativos (77,27%), principalmente Escherichia coli (18,18%). Se encontró un predominio de pacientes adultos con una media de 53 años, de sexo femenino y 48,28% provenientes de la misma comunidad (Municipio Valencia, Estado Carabobo). El patrón de susceptibilidad a antibióticos in vitro, reportó alto índice de sensibilidad a aminoglucósidos y carbapenems, asimismo, 42,11% de los aislados clínicos presentaron algún mecanismo de resistencia a antimicrobianos.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
1. Silva M. Consenso sobre control de infecciones hospitalarias. Venezuela: Sociedad Venezolana de Infectología. 2007; Documento en línea disponible en: http://www.svinfectologia.org/index.phpoption=com_content & view=category & layout=blog & id=28 & Itemid=104. [ Links ]
2. Fariñas-Álvarez C, Teira-Cobo R, Rodríguez-Cundín P. Carga mundial de infecciones asociadas a la atención sanitaria. Medicine 2010; 10(49):3293-3300. [ Links ]
3. Prescott LM, Harley JP, Kelin DA. Microbiología. 7a edición. Ed. Mc Graw-Hill Interamericana. México D.F. 2007; p. 936. [ Links ]
4. Malagón-Londoño G. Generalidades sobre la infección hospitalaria. En: Malagón-Londoño G, Hernández Esquivel L. Infecciones Hospitalarias. 3a ed. Ed. Médica Panamericana. Bogotá, Colombia. 2010; p.19-26.
5. Sussmann O. Infección en el paciente inmunocomprometido. En: Malagón-Londoño G, Hernández-Esquivel L. Infecciones Hospitalarias. 3a edición. Ed. Médica Panamericana. Bogotá, Colombia. 2010; p.739-745.
6. Escallón J, González-Herrera N. Infección nosocomial en cirugía. En: Malagón-Londoño G, Hernández-Esquivel L. Infecciones Hospitalarias. 3a edición. Ed. Médica Panamericana. Bogotá. Colombia. 2010; p.695-701.
7. Organización Mundial de la Salud, 2003. Prevenciones de las Infecciones Nosocomiales. Guía Práctica. 2 Edición. Documento en línea disponible en: http://www.who.int/csr/resources/publications/drugresist/en/PISpanish3.pdf
8. Lizán-García M, Gallego C, Martínez I. La infección de localización quirúrgica: una aproximación al coste atribuible. Medicina Preventiva 2004; 10:6-11.
9. Guevara-Rodríguez M, Romero-Zúñiga JJ. Factores asociados a la infección hospitalaria de la herida operatoria en pacientes de cirugía limpia electiva en el Hospital "Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia" de Costa Rica. Acta Med Costarric 2010; 52(3):159-166. [ Links ]
10. Machado L, Turrini R, Siqueira A. Reingreso por infección de sitio quirúrgico: una revisión integradora. Rev Chil Infectol 2013; 30(1):10-16. [ Links ]
11. Villalobos A. Infecciones intrahospitalarias: la epidemia oculta. Agenda de Noticias LUZ (2010). Documento en línea disponible en: http://www.agenciadenoticias.luz.edu.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=1375&Itemid=163.
12. Organización Mundial de la Salud (OMS). Prevención de las infecciones nosocomiales: guía práctica [Internet]. Malta: OMS; 2003. Disponible en: http://www.who.int/csr/resources/publications/drugresist/PISpanish3.pdf
13. Hernández-Esquivel L, Sussmann O, Saravia J, Olaya I, González M. Estrategias para el uso prudente de los antimicrobianos y agentes antimicrobianos específicos. En: Malagón-Londoño G, Hernández Esquivel L. Infecciones Hospitalarias. 3a edición. Ed. Médica Panamericana. Bogotá. Colombia. 2010; p.403-470.
14. Centros para el Control y la Prevención de enfermedades (CDC). Día Mundial de la Salud 2011: Resistencia antimicrobiana. Documento en línea disponible en: http://www.cdc.gov/spanish/especialesCDC/ResistenciaAntimicrobiana/.
15. Ramos-Luces O, Molina N, Pillkahn W, Moreno J, Vieira A, Gómez J. Infección de heridas quirúrgicas en cirugía general. Rev Cir Cir 2011; 79(4):349-355. [ Links ]
16. Hernández R, Fernández C, Baptista P. Metodología de la Investigación. 4a edición. Ed. Mc Graw-Hill Interamericana. México D.F. 2006.
17. Forbes B, Sahm D, Weissfeld A. Diagnóstico Microbiológico. 12 a ed. Buenos Aires: Médica Panamericana; 2009. [ Links ]
18. Carga mundial de infecciones asociadas a la atención sanitaria. Organización Mundial de la Salud (OMS), 2014. Disponible en http://www.who.int/gpsc/country_work/burden_hcai/es/index.html.
19. Daneman N, Lu H, Redelmeier DA. Discharge after discharge: predicting surgical site infections after patients leave hospital. J Hosp Infect 2010; 75:188-194. [ Links ]
20. Ramis R, Bayarre H, Barrios M, López D, Bobadilla C, Chinea M. Incidencia de infección en heridas quirúrgicas en servicios de cirugía general seleccionados. Rev Cubana Salud Pública 2007; 33(1). [ Links ]
21. Pérez JA, Cameo MI, Pérez C, Mareca R. Infección de herida quirúrgica en pacientes urológicos: Revisión de los casos registrados en cuatro años. Actas Urol Esp 2010; 34(3):258-265. [ Links ]
22. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BR). Sítio Cirúrgico. Critérios de Infecções relacionadas à assistência à saúde. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2009. Disponible en: http://www.anvisa.gov.br.
23. Ercole FF, Castro LM, Gonçalves MT, Crespo LC, Nascimento de Resende HI, Machado TC. Riesgo para infección de sitio quirúrgico en pacientes sometidos a cirugías ortopédicas. Rev Latino-Am Enfermagem 2011; 19(6):1362-1368. [ Links ]
24. Villanueva J, Araya I, Yanine N. Profilaxis antimicrobiana de corta duración versus profilaxis antimicrobiana de larga duración en cirugía maxilofacial mayor limpia-contaminada: Un estudio de cohorte. Rev Chil Infectol 2012; 29(1):14-18. [ Links ]
25. Fuertes L, Samalvides F, Camacho VP, Herrera FP, Echevarria J. Infección del sitio quirúrgico: comparación de dos técnicas quirúrgicas. Rev Med Hered 2009; 20(1):22-30. [ Links ]
26. Navarro S, Hurtado J, Ojeda S, Trujillo R, Batista M, Rivas R, Volker M. Infecciones nosocomiales: experiencia de un año en un hospital mexicano de segundo nivel. Rev enf inf microbiol 2009; 29(2):59-65. [ Links ]
27. Céspedes M, Lavado J, Almenares B, Edward S, Padilla M. Infección intrahospitalaria en pacientes con cáncer. MEDISAN 2010; 14(8):2026-2030. [ Links ]
28. Carvajal R, Londoño Á. Factores de riesgo e infección del sitio quirúrgico en procedimientos de cirugía ortopédica con prótesis. Rev Chil Infectol 2012; 29(4):395-400. [ Links ]
29. Cuervo I, Cortés J, Bermúdez D, Martínez T, Quevedo R, Arroyo C. Infecciones intrahospitalarias en el Instituto Nacional de Cancerología, Colombia, 2001-2002. Rev Colomb Cancerol 2003; 7(3):32-43. [ Links ]
30. Bannura G, Guerra J, Salvado J, Villarroel M. Infección de la herida del sitio quirúrgico en hernioplastía inguinal primaria. Rev Chil Cir 2006; 58(5):330-335. [ Links ]
31. Vilar D, García B, Sandoval S, Castillejos A. Infecciones de sitio quirúrgico. De la patogénesis a la prevención. Enf Inf Microbiol 2008; 28(1):24-34. [ Links ]
32. Organización Mundial de la Salud. Guía de la OMS sobre Higiene de manos en la atención de la salud: resumen primer desafío global de seguridad del paciente. Una atención limpia es una atención segura. OMS 2009. Disponible en: http://www.med.unlp.edu.ar/archivos/noticias/guia_lavado_de_manos.pdf
33. Marcano D, De Jesús A, Hernández L, Torres L. Frecuencia de enzimas asociadas a sensibilidad disminuida a betalactámicos en aislados de enterobacterias, Caracas, Venezuela. Rev Panam Salud Publica 2011; 30(6):529-534. [ Links ]