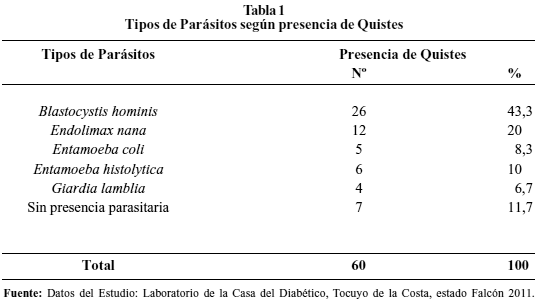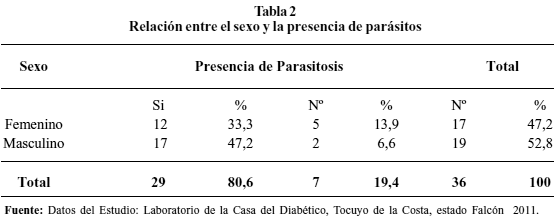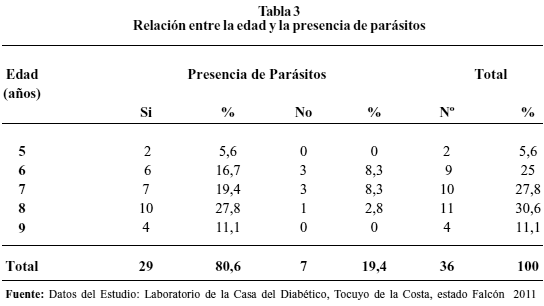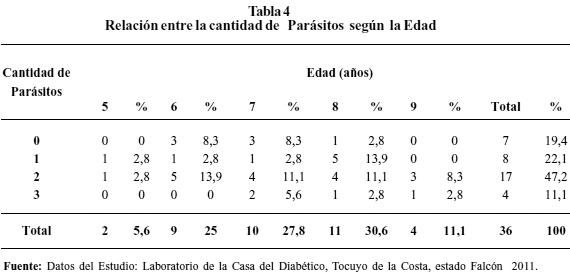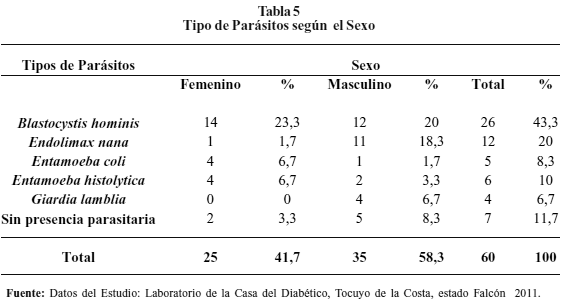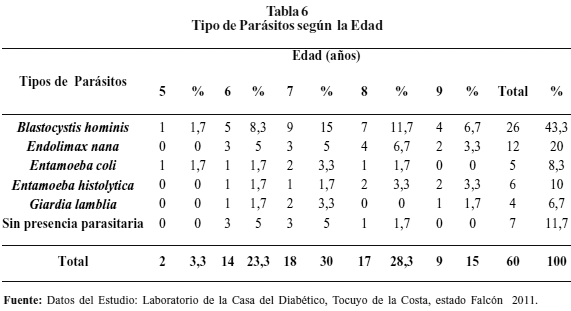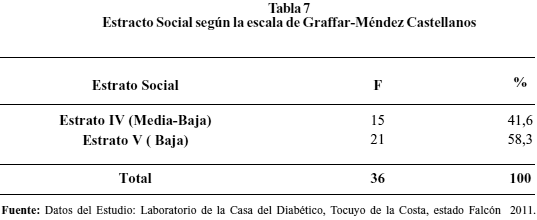Servicios Personalizados
Revista
Articulo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO -
 Accesos
Accesos
Links relacionados
-
 Similares en
SciELO
Similares en
SciELO
Compartir
Comunidad y Salud
versión impresa ISSN 1690-3293
Comunidad y Salud vol.10 no.1 Maracay jun. 2012
Variables socio-epidemiológicas de las enteroparásitosis en escolares de la Escuela Bolivariana "Manuel Molina Hernández", Boca de Tocuyo. Estado Falcón, Venezuela.
Socioepidemiological variables of intestinal parasites in students of the Bolivarian School "Manuel Molina Hernández"; Boca del Tocuyo. Falcón, States, Venezuela.
María Hernández A.1, Agnedys Edward M.1, Eduardo Conde M.1, Andrés Reyes B.1, Mirna Stranieri1, Ivana Silva1
1Departamento de Salud Pública, Escuela de Salud Pública y Desarrollo Social, Universidad de Carabobo. Correspondencia: smirna61@hotmail.com
RESUMEN
Los enteroparásitos constituyen un problema de Salud Pública en los países sub-desarrollados; su identificación mediante el coproanálisis es esencial para el manejo global del escolar. Con el objetivo de caracterizar las enteroparásitosis en escolares de la primera etapa de la Escuela Bolivariana "Manuel Molina Hernández", Boca de Tocuyo-Municipio Monseñor Iturriza durante los meses de Mayo y Junio, 2011, se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en una muestra de 36 escolares, cuyos representantes, previo consentimiento informado, autorizaron la toma de muestras de heces para el diagnóstico de enteroparasitosis. Los datos fueron analizados mediante estadística univariada y bivariada. Los Resultados obtenidos reflejaron que la presencia de parasitosis predominó en los escolares de sexo masculino (47,2%); y las edades en que prevaleció la parasitosis fue en 8años 27,8%, 7años 19,4% y 6 años 16,7%. En 58,3% de los escolares se les diagnosticó 2 y3 tipos de parasitosis. Las especies parasitarias más frecuentes fueron: Blastocystis hominis 43,3%, Endolimax nana 20%, Entamoeba histolytica 10%, Entamoeba coli 8,3% y Giardia lamblia con 6,7%. Se asoció estadísticamente el sexo con los quistes parasitarios, pero no se encontró significancia. La caracterización de la condición social aplicando el Modelo de Graffar Modificado por Méndez Castellanos, reporto que 58,3% de los escolares se ubicaron en el estrato V de Graffar. Se concluye que la parasitosis más frecuente fue B. hominis en todas las edades, seguida de E. nana, predominando la B. hominis en el sexo masculino, los escolares de 6 a 8 años fueron los más afectados que se ubican en el estrato social V.
PALABRAS CLAVE: Parasitosis intestinal, escolares; diagnóstico nutricional.
ABSTRACT
The intestinal parasites are a public health problem in underdeveloped countries, its identification by coproanalisis is essential for the overall management of the school. The objetive was to determine the presence of intestinal parasitosis and nutritional diagnosis in schoolchildren of the first stage of the Bolivarian School "Manuel Molina Hernandez," Boca de Tocuyo-City Iturriza Municipality from May to June of 2011. A descriptive cross-sectional sample of 36 schools at the Bolivarian School "Manuel Molina Hernandez." The data collection was through a card, stool samples were taken diagnosing intestinal parasites or not and the type, display the results in absolute and relative frequency. The results observed, the most common parasites: Blastocystis hominis 27 (75%), Endolimax nanny with 12 (33.3%) and Entamoeba coli with 6 (16.6%). Entamoeba histolytica less frequent with 5 (13.8%) and Giardia lamblia with 4 (11.1%). The distribution of parasitized schoolchildren by age group, the group from 7 to 8 years had higher parasite, with 17 (47.2%) schoolchildren. The rate of parasitism by age group, the group of 5-6 and 7-8 years Blastocystis hominis with 7 predominated (63.6%) and 16 (76.19%) pupils respectively. The classification of schools by level of layer prevailed Graffar V. The nutritional diagnosis in 23 parasitized group (79.3%) was normal. The predominant parasite was B. hominis in all ages, followed by E. nana, prevailing B. hominis in men, schoolchildren 6 to 8 years were affected and in the social stratum V.
KEY WORDS: Intestinal parasitosis, school, nutritional diagnosis.
Recibido: Marzo, 2012 Aprobado: Mayo, 2012
INTRODUCCIÓN
Las parasitosis intestinales constituyen un importante problema al que se enfrentan las instituciones de Salud Pública y Ambiental en los países subdesarrollados; estas entidades son generalmente subestimadas por ser muchas veces asintomáticas, pero representan un factor de morbilidad importante, ya que conllevan a la desnutrición o se asocian a ella.1
La infestación intestinal parasitaria afecta principalmente a la población infantil, la cual es especialmente susceptible de adquirirla. En los países subdesarrollados, las malas condiciones higiénicas, el deficiente saneamiento ambiental y las pobres condiciones socioeconómicas están asociados directamente con la presencia, persistencia y la diseminación de parásitos intestinales.1
Cabe mencionar que las infecciones parasitarias intestinales entre los niños de edad escolar tienen un efecto adverso sobre el crecimiento.2 Ertug et al. demostraron que existe una correlación entre la infección por Blastocitys hominis y la disminución de los índices antropométricos en los niños.3 Sin embargo, cuando se encuentra asociado con microorganismos como Endolimax nana, Iodamoeba büestchlii o Entamoeba coli considerados comensales, existe una sinergia que aumenta significativamente el deterioro del estado nutricional de los individuos infectados.3
Por otra parte, a nivel clínico, se ha demostrado que los parásitos pueden producir malnutrición calóricoproteica y que los niños preescolares y escolares son los más vulnerables a este tipo de desnutrición. De tal manera, estas infecciones pueden influir negativamente sobre la velocidad de crecimiento de los niños afectados. Además, los problemas nutricionales podrían a su vez, influir sobre el estado de infección parasitaria a través de la modulación de la respuesta inmune involucrada en los mecanismos de defensa contra estos parásitos.4
Por consiguiente, en este tipo de poblaciones, se deben fortalecer los programas de desparasitación, conociendo previamente la situación epidemiológica de esta patología. De llevarse a cabo esta acción, se logrará disminuir la carga de los parásitos en estos pacientes, se evitarán las reinfecciones y, por lo tanto, se logrará mejorar el estado nutricional y la calidad de vida de los afectados.
En otro orden, Medina y Cols (2007) en Colombia, determinaron la prevalencia de parásitos intestinales en los niños que acudieron al comedor de un barrio marginal de Medellín.5 Se encontró que 54 de 58 niños (93%) estaban parasitados y en 48 de ellos (88,9%) los parásitos eran potencialmente patógenos; entre estos predominó Entamoeba histolytica/dispar (46,6%), seguida por Giardia intestinalis (25,9%), Trichuris trichiura (25,9%), Ascaris lumbricoides (24,1%) y Enterobius vermicularis (8,6%). Se halló multiparasitismo en 21 niños (38,8%). En cuanto a la relación entre algunas variables sociodemográficas y la frecuencia de parásitos, solo se evidenció que el hacinamiento en la vivienda se asociaba significativamente con la presencia de E. histolytica/ dispar y de B. hominis.
Del mismo modo, Chover y Cols (2010) en España, determinaron las parasitosis intestinales en escolares de la ciudad de Valencia, detectándo 11 especies entero-parasitarias, donde la más frecuente fue B. hominis en un 14,9%.6
Diversos estudios a nivel nacional refieren altas incidencias de infección en comunidades escolares ,con baja mortalidad, ocasionando importantes problemas sanitarios y sociales debido a su sintomatología y complicaciones. Mora y Cols (2009), determinaron la frecuencia de las parasitosis intestinales y su asociación con los factores higiénicos sanitarios en localidades rurales del estado Sucre, observándo que la mayor frecuencia se encontró en Orinoco, La Peña y Río San Juan, seguido de Quebrada Seca. B. hominis fue el parásito mayormente observado (44,9%, 21,82%, 33,74%) y como patógeno Giardia duodenalis (20,41%, 9,7%, 19,02%) para Orinoco, La Peña, Quebrada Seca y Río San Juan respectivamente. Los helmintos variaron de acuerdo a la localidad de estudio, encontrándose presentes A. lumbricoides, T. trichiura y Ancylostomídeos en mayores frecuencias,7 lo cual indica que las condiciones sanitarias y de higiene son favorables para las infecciones parasitarias, además de factores ambientales propios de estas zonas rurales y la carencia de servicios de salud.
Por otro lado, Cordero y Cols (2009), determinaron el efecto de las parasitosis intestinales sobre los parámetros antropométricos en niños de un área rural de Río Chico, Edo. Miranda.8 El examen de heces mostró que 74 % estaban parasitados, con similar incidencia en niños y niñas; la carga parasitaria fue leve, según criterios de la OMS. Los parásitos mayormente encontrados fueron: A. lumbricoides, Taenia y G. intestinalis. La alta prevalencia y la baja carga parasitaria no afectaron el estado nutricional de los niños.
Así pues, debido a la falta de información sobre las parasitosis intestinales en la población Boca de Tocuyo, del estado Falcón, se planteó como objetivo determinar la presencia de enteroparásitos y el diagnóstico nutricional en escolares de la primera etapa de la Escuela Bolivariana "Manuel Molina Hernández", Boca de Tocuyo-Municipio Monseñor Iturriza, estado Falcón durante el período Mayo- Junio 2011; con el propósito de buscar respuestas a las siguientes interrogantes: ¿Cuáles serán las parasitosis más frecuentes del grupo en estudio? ¿Cuál es la distribución de los escolares parasitados por grupo etario? ¿Cómo será la clasificación social de los escolares según la escala de Graffar modificada para Venezuela? ¿Cual es el diagnóstico nutricional según la presencia y ausencia de parasitosis intestinal?.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizo una investigación de tipo descriptivo, con una población constituida por 143 escolares de 1ero a 3ero grado de la Escuela Bolivariana "Manuel Molina Hernández" de la Parroquia Boca de Tocuyo-Municipio Monseñor Iturriza, Edo Falcón; en el período de mayo- junio de 2011.
La muestra, conformada por 36 escolares, fué seleccionada a través de un muestreo de tipo no probabilístico,9,10 utilizando los siguientes criterios: escolares de la primera etapa de educación básica de la Escuela Bolivariana "Manuel Molina Hernández" independientemente de la edad y sexo, cursantes del año escolar 2010-2011, que no fueron desparásitados 1 mes anterior al presente estudio.
Se recogió información de las variables edad, parasitosis presentes y estracto social, aplicando el Método Graffar Méndez-Castellano.11 Además se pesó y talló a cada integrante de la muestra para la determinación del diagnóstico nutricional. El instrumento de recolección de datos fue una ficha; para este fin los investigadores obtuvieron el consentimiento informado de los representantes y la autorización de los directivos de la escuela.
Las muestras de heces fueron tomadas por el representante de cada escolar en horas de la mañana, introduciendo la misma en un recolector de heces estéril. Posteriormente se procedió al procesamiento y análisis en el Servicio de Laboratorio de la Casa del Diabético de Tocuyo de la Costa, a través del método coproparasitoscópico directo. Dicho método consiste en colocar en un extremo de un porta objetos 1 ó 2 gotas de solución salina, y en el otro 1 ó 2 gotas de lugol; luego se coloca una pequeña muestra de materia fecal, para esparcirla hasta dejarla semilíquida. Se procede a observar al microscopio la presencia o ausencia de parásitos y su determinado tipo.
Se procedió a la organización y construcción de la base de datos y se representó en tablas, realizándose un análisis con estadística descriptiva usando el paquete estadístico SPSS/12 para Windows. Las tablas se expresaron en frecuencias absoluta y relativa. Igualmente fueron calculadas pruebas de asociación estadistíca X2, test exactos de Fisher y correlación de Spearman con significancia de 95%.
RESULTADOS
Las parasitosis presentes en el grupo estudiado, fueron las siguientes: B. hominis con 43,4%(n=26), E. nana 20%(n=12) y E. histolytica 10%(n=6) de escolares parasitados. Se ubicaron entre las menos frecuentes: E. coli 8,3%(n=5) y G. lamblia 6,7%(n=4). Es necesario aclarar que la muestra de estudio estuvo compuesta por 36 escolares, pero al construir la tabla 1 se contabilizó la presencia o ausencia de la parasitosis, lo que quiere decir, que en muchas oportunidades hubo escolares con varios tipos de parásitos. (Tabla 1)
Al distribuir a la muestra de estudio de acuerdo al sexo y presencia de parásitos, se destacó que 80,6% (n=29) estaban parasitados, siendo 47,2% (n=17) del sexo masculino y 33,3% (n=12) femenino, aunque no se determinó asociación estadística entre ambas variables (X2= 2,04 / Gl=1 / p=0,153>0,05; Test Exacto de Fisher p=0,219>0,05). (Tabla 2).
Al relacionar la presencia de parasitosis (29 casos, 80,6%) con las edades, se observó que los escolares de 8 años presentaron mayor frecuencia de parasitosis, con 10 casos (27,8%) de un total de 11 (30,6%) que tenían la misma edad, seguido por los de 7 años 19,4% (n=7) del 27,8% (n=10) y los infantes de 6 años con 16,7% (n=6) del 25% (n=9) de la totalidad. La edad promedio fue 7,17 años ± 1,18 años. (Tabla 3).
Fue relevante determinar la cantidad de tipos de parásitos presentes en los escolares de acuerdo a la edad, evidenciándose que 47,2% (n=17) tuvieron 2 tipos diferentes de parasitosis (6 años 13,9%; 7 y 8 años con 11,1% respectivamente; 9 años 8,3% y 5 años 2,8%), seguido de 11,1% (n=4) de pacientes con 3 tipos diferentes de parasitosis (7 años 5,6%; 8y9 años 2,8% cada uno). Su mediana fue de 2 tipos de parasitosis±0,5 de rango semi-intercuartil y se determinó una correlación muestral de Spearman de 0,20, pero sin significancia estadística para la población (p=1,000>0,05). Es decir, que a mayor edad es probable que se padezca de distintos tipos de parasitosis (con una tendencia baja de que ocurra en el grupo, sin embargo, no se puede generalizar el mismo comportamiento en la población). (Tabla 4).
El tipo de parasitosis según sexo, reportó predominío de B. hominis 43,3%, seguida por E. nana 20%. Como ya se refirió anteriormente, hubo mayor parasitosis en el sexo masculino 50% (20% B. hominis, 18,3% E. nana, 6,7% G. lamblia, 3,3% E. histolytica y 1,7% E. coli); en el grupo femenino fué de 38,4% (23,3% B. hominis, 6,7% respectivamente para E. coli y E. histolytica y 1,7% E. nana); evidenciándose mayores casos de B. hominis en el grupo femenino que en el masculino. Se asoció al 95% de confianza el sexo con los quistes parasitarios, con una tendencia moderada para la población (X2= 14,99 / Gl=5/ p=0,010<0,05; V de Cramer=0,50 / p=0,010<0,05). (Tabla 5).
Al distribuir el tipo de parasitosis por edad, se encontró el mayor número de casos por parasitosis en los escolares de 7 años (25%), prevaleciendo 15% B. hominis, seguida por E. nana 5%, E. coli y Giardia lamblia 3,3% respectivamente y Entamoeba histolytica 1,7%. Asimismo, en el grupo de 8 años se encontró 26,6% parasitados (11,7% B. hominis, 6,7% E. nana, 3,3% E. histolytica y 1,7% E. coli); en los pacientes de 6 años se reportó un 18,3% de parasitosis (8,3% B. hominis, 5% E. nana; E. histolytica, E. coli y Giardia lamblia 1,7% respectivamente); cabe destacar, que B. hominis fue más común en todas las edades. No se determinó significancia estadística (X2= 13,97 / Gl=20/ p=0,832>0,05). (Tabla 6).
Por último, al determinar la clasificación de los escolares por estracto social según la escala de Graffar por Graffar Méndez-Castellanos modificada para Venezuela,11 se evidenció que el estrato que prevaleció fue el V con 21 escolares (58,3%), seguido del IV con 15 escolares (41,6%). (Tabla 7)
DISCUSIÓN
El comportamiento de las parasitosis evidenciadas en este estudio demostró, que las más frecuentes fueron B. hominis, E. nana y E. coli por orden de frecuencia, lo cual difiere del estudio de Medina y Cols en Colombia en el cual predominó E. histolytica/ dispar (46,6%), seguida por G. intestinalis y (25,9%), T. trichiura (25,9%).5
Efectivamente, son contrastantes los resultados debido a que las parasitosis encontradas en el presente estudio fueron principalmente del tipo comensal, a diferencia del estudio de Colombia donde todas fueron patógenas. Ello es un buen marcador de contaminación oral-fecal por alimentos o agua en los escolares, más no habla de enfermedad parasitaria, a menos que las defensas del huésped estén disminuidas y el parásito pueda ejercer su acción patógena.12 A diferencia, B. hominis, aunque puede proliferar en el organismo humano por años, sin causar síntomas, puede desencadenar como reacción (debido a su propiedad de segregar proteasas) la producción de anticuerpos y consecuentemente síntomas de diarreas, náuseas, anorexia y espasmos abdominales.12
A pesar de predominar los parásitos comensales, es bueno señalar que en este estudio se encontraron los organismos patógenos de E. histolytica y G. lamblia similar a lo reportado por Medina y Cols,5 aunque fueron los menos frecuentes.
Con respecto a la presencia de parasitosis por grupo etario, se encontró que el grupo 7-8 años presentó mayor frecuencia, quizás debido a la cantidad de escolares comprendidos dentro de dicho grupo de edad.
Según el tipo de parásitos por grupo etario se evidenció que en el grupo 5-6 y 7-8 años, estuvieron en orden de frecuencia B. hominis, E. nana y E. coli, a diferencia del grupo ³ 9 años donde, en vez de E. coli, se encontró E. hislolytica como tercera parasitosis más frecuente; sin embargo este grupo etario representa una cantidad muy reducida dentro de la muestra.
Seguidamente, en estructuras sociales como la venezolana, donde es evidente la desigualdad en lo económico, en lo cultural y en lo social, no se puede definir en general un tipo de familia, por lo que se hace necesario precisar grupos de familia distintas según el estrato social al que pertenece, y estudiar cómo sus características respectivas influyen en el crecimiento y desarrollo biológico. De ahí que se tornó importante en este estudio, la implementación del Método Graffar-Méndez Castellanos,11 como método de estratificación social, para así conocer las características de la organización familiar, sustento económico y condiciones de la vivienda donde habita el escolar, mediante el interrogatorio sobre determinadas variables. El estrato que prevaleció fue el V seguido del IV, por orden de frecuencia, los cuales fueron los únicos evidenciados. Dichos estratos se caracterizan por incluir los grupos de población más desfavorecidos, ya que, reflejan la poca o nula instrucción académica de los padres, los bajos ingresos económicos y las condiciones de hacinamiento en las que vive el grupo familiar. A propósito, Medina y Cols al estudiar la relación entre algunas variables sociodemográficas y la frecuencia de parásitos, evidenciaron que el hacinamiento en la vivienda se asociaba significativamente con la presencia de E.histolytica/dispar y B. hominis.5 Ello coincide con la alta frecuencia, de B. hominis encontrada en el presente estudio, no de E. histolytica.
En lo que respecta al diagnóstico nutricional, tanto en el grupo parasitado como en el no parasitado, predominó un estado nutricional normal, según las tablas de Fundacredesa,11 lo que coincide con el estudio de Cordero y Cols, donde el examen de heces mostró que 74% estaban parásitados y la alta prevalencia y baja carga parasitaria no afectaron el estado nutricional de los niños.8
En la presente investigación, dichos resultados, podrían deberse a que, en la Escuela Bolivariana "Manuel Molina Hernández" se trabaja con el diseño curricular Bolivariano, en el cual se lleva a cabo el Plan de Alimentación Escolar que proporciona el desayuno, almuerzo y meriendas a los niños, de lunes a viernes, y también, a la alta frecuencia de parasitosis comensales y no patógenas.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1) Solano L, Acuña I, Barón M, Morón D, Sánchez A. Influencia de las parasitosis intestinales y otros antecedentes infecciosos sobre el estado nutricional antropométrico de niños en situación de pobreza. Parasitol. Latinoam. [revista en la Internet]. 2008 Dic [citado 2011 diciembre 15] ; 63(1-2-34): 12-19. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext & pid=S0717-77122008000100003 & lng=es. doi: 10.4067/S0717-77122008000100003. [ Links ]
2) Nematian J, Gholam A, Nematian E. Giardiasis and other intestinal parasitic infections in relation to anthropometric indicators of malnutrition: a large, population-based survey of schoolchildren inTehran. Ann Trop Med Parasitol 2008; 102:209-143. [ Links ]
3) Ertug S, Karakas S, Okyay P, Ergin F, Oncu S. The effect of Blastocystis hominis on the growth status of children. Med Sci Monit 2007; 13:40-43. [ Links ]
4) Hagel I., Salgado A., Rodríguez O., Ortiz D., Hurtado M., Puccio F., et al. Factores que influyen en la prevalencia e intensidad de las parasitosis intestinales en Venezuela. Gac Méd. 2001; 109(1):82-90. [ Links ]
5) Medina A, Garcia G, Galvandiaz A, et al. Intestinal parasites prevalence in children from"Templo- Comedor Sagrado Corazón Teresa Benedicta de la Cruz", Vallejuelos-Medellín, 2007. Iatreia, July/Sept. 2009, vol.22, no.3, p.227-234. [ Links ]
6) Chover J, Borrás M, Gozalbo M., Manrique I., Puchades C., Salazar A., Sanchis J. Parasitosis intestinales en escolares de la ciudad de Valencia. Encuesta de prevalencia. Boletín epidemiológico semanal, Vol 18, No 7 - 2010. [ Links ]
7) Mora L, Segura M, Martínez I, et al. Parasitosis intestinales y factores higiénicos sanitarios asociados en individuos de localidades rurales del estado Sucre. Kasmera, dic. 2009, vol.37, Nº.2, p.148-156. [ Links ]
8) Cordero R, Infante B, Zabala M, Hagel I. Efecto de las parasitosis intestinales sobre los parámetros antropométricos en niños de un área rural de Río Chico. Rev. de la Facultad de Medicina 2009; 32(2): 132-138. [ Links ]
9) Sierra C. Estrategias para la elaboración de un Proyecto de Investigación. Venezuela: Insertes médicos de Venezuela C.A; 2004. [ Links ]
10) Silva J. Metodológica de la Investigación: Elementos básicos. Venezuela: Ediciones CO-BO; 2008. [ Links ]
11) Fundacredesa.Metodo Graffar-Méndez Castellano (Fecha de consulta 20 de septiembre del 2011.Disponible en: http://fundacredesa.org/fundacredesa/tiki-page.php?PageName=fam_metod_graff. [ Links ]
12) Udkow MP, Markell EK. Blastocystis hominis: prevalence in asymptomatic versus symptomatic hosts. J. Infect. Dis. 1993; 68:242-244. [ Links ]