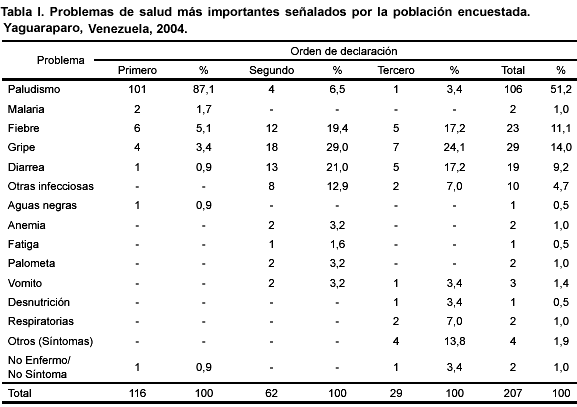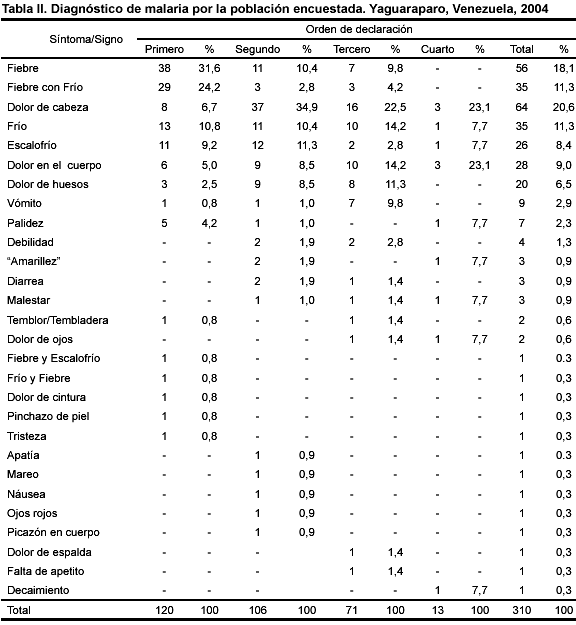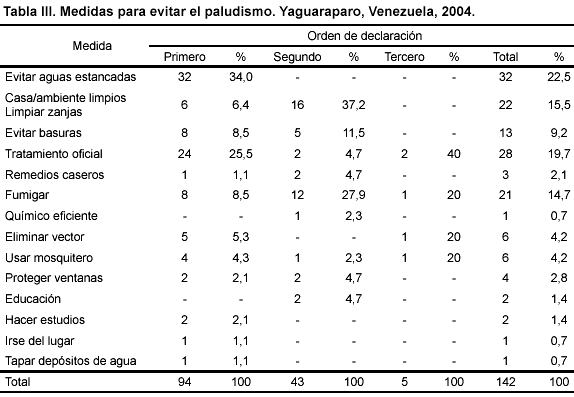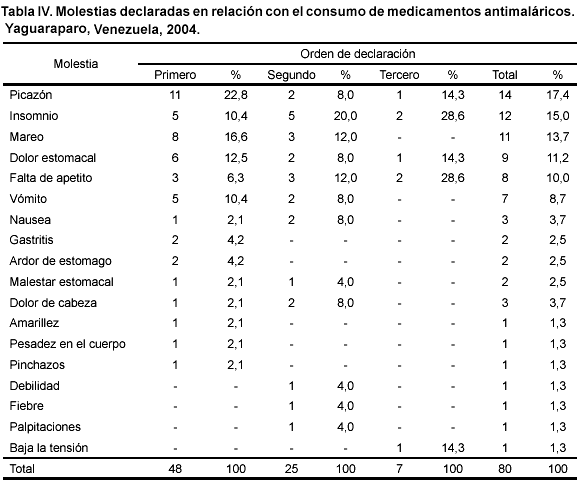Boletín de Malariología y Salud Ambiental
versión impresa ISSN 1690-4648
Bol Mal Salud Amb v.48 n.1 Maracay jun. 2008
Conocimientos, prácticas y percepciones sobre malaria en la parroquia Yaguaraparo, estado Sucre, Venezuela, 2004
Mayira Sojo-Milano1*, José Luis Cáceres G. 2, Eliecer Sojo-Milano3, Leticia Rondón4, Carlos González4 & Néstor Rubio4
1 Dirección Nacional de Epidemiología Ambiental. Ministerio del Poder Popular para la Salud. Venezuela.
2 Departamento de Salud Pública. Universidad de Carabobo, Sede Aragua. Venezuela.
3 Fundación Venezolana para la Investigación Multidisciplinaria (FUNINVEST). Venezuela.
4 Fundación para la Salud del Estado Sucre - FUNDASALUD. Venezuela.
*Autor de correspondencia: msojom@yahoo.es
El conocimiento sobre malaria es producto del aprendizaje en la experiencia individual, grupal y social. Para explorar el nivel de conocimientos, prácticas, opiniones y percepciones sobre salud local y malaria (causa, diagnóstico, prevención) en la población de la Parroquia Yaguaraparo, estado Sucre, Venezuela, se desarrolló un estudio cuali-cuantitativo, naturalista, de corte transversal, aplicando una encuesta individual con preguntas abiertas y cerradas sobre 123 individuos ubicados al azar. Los patrones obtenidos en palabras de los encuestados se cuantificaron en porcentajes. 92,7% consideró que su comunidad tenía problemas de salud y 88,8% citó malaria en primer lugar empleando la palabra paludismo. Como causa, 68,3% señaló al mosquito y 11,5% aguas estancadas y basuras. El diagnóstico local en mayor frecuencia incluyó fiebre (30%) y dolor de cabeza (21,3%). La primera acción ante la fiebre fue ir a tomarse la lámina (57,7%). 84,5% respondió que la malaria se cura con el antimalárico oficial. 77,2% consideró que la malaria es evitable, mencionando 47,1%, mantener la casa y el ambiente limpios y 19,7% el uso de antimaláricos y eliminación del vector. 86,2% de los encuestados negó usar mosquitero. 43% opinó que el insecticida aplicado por Malariología no era efectivo. 48,3% calificó como bueno el servicio local de salud y 93,2% declaró usarlo. Los resultados señalan la necesidad de implementar estrategias efectivas de comunicación en salud, sobre malaria, el mosquito vector y el mecanismo de transmisión, para que los habitantes se vinculen al control de la enfermedad.
Palabras clave: malaria, conocimientos, creencias, percepciones, prácticas.
Knowledge, practices and perceptions about malaria in Yaguaraparo parish, Sucre state, Venezuela, 2004.
SUMMARY
Malaria knowledge results from what is learnt in social, group or individual experience. To explore the level of knowledge, practices, opinions and perceptions on local health and malaria (cause, diagnosis, prevention) in Yaguaraparo Parish, state of Sucre, Venezuela, a cross-sectional, naturalistic, qualitative and quantitative study was performed. A standardized open- and close-ended interview was applied to 123 participants approached randomly. Patterns gotten were quantified using percentages. 92.7% said his community had health problems and 88.8% first cited malaria, saying paludismo. For 68.3% the mosquito was the malaria cause and for 11.5% stagnant waters and rubbish. Malaria local diagnosis included fever (30%) and headache (21.2%). The first action before fever was making the slide (57.7%). 84.5% said malaria was cured with the official antimalarial drug. 77.2% considered malaria could be avoided, by means of keeping clean both households and environment (47.1%) and by using antimalarial drugs, as well as eliminating vectors (19.7% each). 86.2% declared they did not use a bednet. 43% said the insecticide used by the Malaria Service was not effective. 48.3% said the local health service was good and 93.2% declared that they to used it. These findings point out the need for introducing health communication strategies, focusing on malaria, vectors and the transmission mechanism, and building links between people and malaria control purposes.
Key words: malaria, beliefs, knowledge, perceptions, practices.
Recibido el 18/12/2007 Aceptado el 03/03/2008
INTRODUCCIÓN
La malaria o paludismo es una de las enfermedades más antiguas. Existen datos que sugieren su presencia en el hombre prehistórico y se describe en papiros egipcios y en los mitos chinos, donde se define como la acción conjunta de tres demonios: uno con un martillo (símbolo de la cefalea), otro con un cubo de agua helada (representativo de los escalofríos) y otro con un horno ardiente (la fiebre) (Ondasalud, 2003). Las zonas endémicas de la enfermedad ocupan más de 100 países de África, Asia, Oceanía, Oriente Medio, América Latina y algunas islas del Caribe. Se calcula que causa entre 300 y 500 millones de casos por año con una mortalidad alrededor de 1,5 millones de personas. Noventa % de las cifras citadas corresponden al continente africano, afectando de forma inaceptable la salud y el bienestar económico de las comunidades más pobres del mundo (Gascón, 2006). A finales de 2004 había zonas de riesgo de transmisión de malaria en 107 países y territorios, y unos 3.200 millones de personas vivían en zonas de riesgo de transmisión (WHO, 2005).
El estado Sucre, donde se produce la mayoría de los casos en el foco malárico oriental del país, la malaria sigue siendo un problema importante de salud pública (Cáceres & Sojo-Milano, 2001), reportando durante el período 1999-2003, un acumulativo de 50.327 casos, 37,2% de la malaria de Venezuela en el lapso, con dos grandes episodios epidémicos en los años 2000 y 2002, los cuales determinaron a su vez el comportamiento de la enfermedad en el país. Con la incidencia reportada, el estado Sucre pasó del primer lugar de la casuística de la enfermedad y un estado de epidemia en el año 2002, al tercer puesto y una ubicación en el área de seguridad en la curva endémica del estado en el año 2003, representando 16,9 % de la casuística nacional. Esta drástica e importantísima disminución de casos alcanzó 68,6 % entre los dos períodos, luego de una intervención de alto impacto (Cáceres, 2004).
La experiencia a nivel mundial muestra que la malaria se perpetúa como resultado de la pobreza, fenómenos culturales, procesos migratorios y condiciones de vida insalubres que favorecen la transmisión (Carrasquilla, 2001; Sachs & Manaley, 2002). De allí que los modelos de intervención orientados solamente a los aspectos biológicos o ambientales, sin tener en cuenta las creencias y prácticas de los pobladores de las regiones endémicas, se traducen en medidas de control que no están acordes con las condiciones y necesidades locales, lo que en parte puede explicar por qué los programas de control no alcanzan la meta de erradicación de la malaria (Najera-Morrondo, 1979; Rojas et al., 1992).
El conocimiento que las personas tienen de la malaria es el producto de lo aprendido en su experiencia individual, grupal y social. Este aprendizaje ocurre dentro de una comunidad y un marco cultural o contexto de vida que brindan las pautas para que las personas actúen o tengan una percepción frente la malaria (Tanner & Vlassoff, 1998; Bonilla et al., 1991).
Reconociendo la abundancia relativa de estudios cuantitativos con enfoque biologicista sobre la malaria del Estado Sucre, en el marco de un estudio con enfoque ecosistémico para valorar el aporte del comportamiento humano al perfil local de riesgo para malaria, así como por la necesidad de documentar referencias para definir estrategias de comunicación y promoción de la salud, se desarrolló el objetivo de explorar el nivel de conocimientos, prácticas, opiniones y percepciones sobre salud local y malaria en la población de la Parroquia Yaguaraparo, un área históricamente endémica de malaria, incluyendo causa, diagnóstico y medidas preventivas de la misma.
METODOLOGÍA
Para desarrollar el estudio de factores individuales relacionados con el comportamiento humano, vinculados al riesgo de enfermar por malaria en el Municipio Cajigal, se seleccionó la Parroquia Yaguaraparo (104 Km2 y unos 11.000 habitantes) como área de estudio. En ésta se había comprobado la intensidad y persistencia de la transmisión malárica en distintas localidades, durante el decenio 1994-2003. En el Municipio, la red asistencial se compone de 1 Ambulatorio Urbano, 7 Ambulatorios Rurales, donde se ubican 9 centros de diagnóstico de malaria, soporte de la búsqueda pasiva de febriles en complemento de la actividad de trabajadores de campo (cazadores de malaria y visitadores rurales) asignados por localidad, encargados de la búsqueda activa de febriles, casa por casa, siendo administrado el tratamiento antimalarico gratuitamente y en presencia, por dicho personal.
El diseño del estudio tuvo carácter mixto, combinando elementos cualitativos y cuantitativos. Siguiendo a Patton (1987), se diseñó una encuesta estructurada con una serie de preguntas elaboradas con el propósito de conducir a cada participante por la misma secuencia de ellas, y empleando las mismas palabras, para reducir sesgos tanto por parte del encuestado como del encuestador. El instrumento de recolección de la información se estructuró a partir de trabajos previos realizados con informantes claves y grupos de discusión locales identificados por una sectorización geográfica con referencia en los centros de salud de Cajigal. Estos momentos metodológicos igualmente exploraron conocimientos, prácticas y percepciones sobre la causa, diagnóstico, tratamiento y prevención de la malaria (Sojo-Milano et al., datos no publicados), para decidir cómo y cuáles preguntas elaborar, en formato cerrado y abierto. Las técnicas citadas permitieron listar las alternativas en el caso de las preguntas cerradas y, por su lado, las preguntas abiertas permitieron respuestas donde el participante empleaba sus propias palabras (enfoque naturalista) y el encuestador las registraba en el orden declarado, lo cual en conjunto hizo abierto al instrumento, aunque la estructura de las preguntas estuviera predeterminada (Patton, 1987). Antes de su aplicación definitiva, se hizo validación por expertos (sociólogos y malariólogos) y finalmente un estudio piloto (n=20; población El Paujil, Cajigal), el cual ayudó a hacer más claras las preguntas y a identificar la propiedad local en el uso de la palabra paludismo, en lugar de malaria. La encuesta incluyó cinco tipos de preguntas, de los seis habituales (Patton, 1987), es decir, demográficas, de conocimiento, sobre experiencias/conductas, sobre opiniones/creencias y sentimientos.
Un censo de población, tanto para el casco (20 sectores, 5.432 habitantes) como para los alrededores (17 localidades, 4.774 personas) de la Parroquia, proporcionó el marco muestral requerido para ubicar a los participantes. Una vez completo el censo, se pudo asignar proporcionalmente, la cantidad adecuada de personas a ser encuestadas en cada estrato, a partir del tamaño mínimo de muestra (n) de 120 individuos, seleccionados al azar, empleando tablas de números aleatorios. La relación entre el tamaño de la muestra y el tamaño de la población determinó que la probabilidad que tuvo cada individuo censado en la Parroquia, de ser seleccionado por el azar para participar en el estudio fue de 0,01. Cuando los individuos seleccionados fueron identificados como no habitantes actuales en el área, estos fueron reemplazados por el habitante siguiente inmediato registrado en el censo. De esta manera, el diseño del estudio se ajustó como de corte transversal.
De cada participante se obtuvo el Consentimiento Informado, luego de explicar la razón, utilidad y beneficios del estudio. Esto se hizo tanto para los participantes adultos como para aquellos representantes de los menores. La frecuencia de no respuesta por renuencia fue de 0,8 %.
Las encuestas fueron revisadas dos veces, por omisiones o inconsistencias: primero en el campo, inmediatamente después de realizadas y luego, por el coordinador del trabajo, horas después, el mismo día. La calidad de esta revisión se verificó en la etapa de limpieza de la base de datos, misma que se trabajó en el programa EpiInfo versión 6.0. El análisis de las distribuciones permitió elaborar tablas y discriminar porcentajes.
RESULTADOS
Demográficos
La edad del grupo bajo estudio osciló entre 2 meses y 78 años, con mediana de 18 años. Los menores de 15 años representaron 42 % y los menores de 20 años, 52 % de los encuestados. El grupo de edad más frecuente fue el de 10 a 14 años, que reunió 20,3 % de los participantes. En el caso de los menores de 10 años, un representante respondió la encuesta. Hubo predominio del sexo masculino (53 %) entre los encuestados, 92 % de los cuales declararon ser naturales del Estado Sucre.
El nivel primario de instrucción fue hallado en 60 % de la población, aún cuando sólo 35 participantes tenían edades comprendidas entre 7 y 14 años. 26 % declaró tener instrucción con nivel medio y 5 % nivel superior. La muestra no incluyó personas de nivel técnico y la frecuencia de analfabetas estuvo en el orden de 9 %.
La ocupación predominante de la muestra fue ser estudiante (37 %) y esta frecuencia estuvo seguida por los agricultores (18 %) y por el grupo dedicado a oficios del hogar (14 %). La población reflejó baja movilidad hacia afuera del Municipio, al momento de la encuesta, pues 90 % declaró no haber pernoctado fuera de la localidad de residencia en el lapso de las dos semanas precedentes a la encuesta.
Antecedente malárico
En cuanto al antecedente malárico, 65 % de los encuestados había experimentado al menos un episodio de malaria. 54 % declaró su último episodio en el año 2003, en cualquier mes de ese año, con predominio en los trimestres I y IV. El segundo año declarado con más frecuencia fue 2002. Considerando que la encuesta se realizó en el mes de Febrero de 2004, un notable 11,3 % de los episodios fueron declarados como ocurridos durante ese mismo año. Los otros años declarados fueron de 1991 a 1994, 1996, 1998 y de 2000 a 2002.
Sólo 7 % reportó consumo de antimaláricos en los 15 días anteriores al momento de la encuesta y al explorar malaria, al interrogar por síntomas sugestivos, sólo una persona (0,8 %) declaró tener fiebre.
Opiniones/Creencias, Percepciones sobre salud local
En cuanto a percepciones sobre la salud comunitaria, 92,7 % de los encuestados consideró que su comunidad tenía problemas de salud, en general, de los cuales, 62 personas (31 %) mencionaron hasta dos problemas de salud y 29 personas (15 %) citaron hasta tres. Una persona hizo una referencia no válida y 7 declararon no saber.
Como problema de salud mencionado en primer lugar, 89.5 % se refirió a la malaria, siendo empleada la palabra paludismo por 87,8 %; la fiebre obtuvo 5,2 %. Le siguieron en frecuencia: gripe (3,4 %), diarrea, y aguas negras (0,9 %). Entre quienes declararon hasta un segundo problema de salud, las mayores frecuencias registradas fueron: gripe (29 %), diarrea (21 %), fiebre (19,4 %) y paludismo (6,5 %). Agrupando el resto de las respuestas, 12,9 % mencionó enfermedades infecciosas (cólera, dengue, hepatitis, enfermedades de transmisión sexual, neumonía, parasitosis y virosis). A anemia y vómito correspondió 3,2 % de la frecuencia (cada uno). Esta misma proporción (3,2) mencionó la palometa, haciendo referencia a Hylesia metabus, una mariposa asociada a lepidopterismo local. De las 29 personas que mencionaron hasta un tercer problema de salud, sólo una indicó paludismo (3, 4 %). Los problemas más citados en tercer lugar fueron gripe (24,1 %), fiebre y diarrea (17,2 % cada una) (Tabla I).
En resumen, entre 207 menciones reiteradas sobre problemas de salud, la población encuestada hizo referencia a paludismo 108 veces (52,2 %) y a fiebre, 23 veces (11,1 %). Entre 53 personas que se limitaron a mencionar sólo un problema de salud, 75,5 % señaló paludismo.
Conocimiento, Diagnóstico local de malaria
Para caracterizar cómo la población local diagnosticaba paludismo, se formuló la pregunta ¿Cómo sabe Ud. cuándo alguien tiene paludismo?, las construcciones realizadas por los encuestados generaron las frecuencias que registra la Tabla II.
De 123 personas encuestadas, 2 declararon no saber y de las 121 que respondieron, 1 transfirió al médico la capacidad de diagnosticar la enfermedad. Entre 120 personas que citaron hasta cuatro síntomas o signos, hubo un total de 310 menciones consistentes con la ilustración de un cuadro clínico de malaria, según la experiencia local. En general, el patrón más frecuente elaboró un cortejo sintomático que incluyó dolor de cabeza (21,3%), frío/escalofríos (19,7%), fiebre (18,1%), dolor en el cuerpo (16,1%) y fiebre con frío (11,9%), entre otros.
Como primera mención, la palabra fiebre se registró 69 veces entre las 120 personas que hicieron
alusión a síntomas-signos, lo cual representa 57,5 %. Luego, independientemente del orden, de un total de 310 menciones de síntomas-signos, la palabra fiebre se registró 126 veces. En segundo lugar, 40,6 % mencionó fiebre; 21,3 % dijo dolor de cabeza, (expresado como dolor de cabeza-64 veces- y dolor en los ojos-2 veces-); 16,1 % dijo dolor en el cuerpo (28 veces expresado como dolor en el cuerpo, 20 veces como dolor en los huesos, 1 como dolor de cintura, 1 como dolor de espalda), 11,9 % dijo fiebre con frío, expresado como fiebre con frío –35 veces-, fiebre y escalofrío-1 vez-, frío y fiebre-1 vez-), 11,5 % dijo frío, 8,4 % dijo escalofrío.
La coloración de la piel fue aludida por 2,3 % de los encuestados, expresándolo como palidez –6 veces- y amarillez-2 veces-. 1,9 % mencionó debilidad (expresada como debilidad-4 veces-, apatía- 1 vez- y decaimiento-1vez). 0,9 % mencionó diarrea.
Opiniones/Creencias
Para explorar prácticas y creencias respecto a la cura del paludismo, se preguntó ¿Con qué se cura el paludismo?. 64,2 % contestó con las pastillas que da el Ministerio de Salud (haciendo referencia al tratamiento antimalárico), 19,5 % afirmó que con la combinación de Pastillas y Tratamiento Casero, lo cual concedió a las Pastillas una proporción de 83,7 % de confianza en la población encuestada. Adicionalmente, otras respuestas fueron: Tratamiento Casero más las Pastillas y Pastillas más Desparasitación, con 4,1 % cada una. También 4,1 % declaró no saber y 0,8 % argumentó que eso no lo mata la pastilla...., no proporcionando respuesta clasificable.
Para explorar valoraciones respecto a la causa del paludismo, se preguntó ¿A qué cree se debe el paludismo?. 68,3 % contestó que al mosquito/el zancudo/la plaga, 9,8 % dijo aguas sucias estancadas, 6,5 % contestó que a un parásito. Las aguas limpias estancadas y basuras se registraron en 0,8 % cada una.
Para valorar la actitud hacia la probabilidad de evitar el paludismo, se preguntó ¿Se puede evitar el paludismo?. 77,2 % respondió Sí, 14,5 % dijo No y 8,1 % dijo No saber.
A la pregunta ¿Cómo se puede evitar el paludismo?, 98,4 % de las personas encuestadas señaló diversas opciones. Las respuestas más frecuentes estuvieron relacionadas con la percepción de la influencia del ambiente: en primer lugar, los participantes señalaron Evitar aguas estancadas, mantener la casa y el ambiente limpios y evitar basuras en 47,1 %. En segundo lugar, la mayoría consideró que el paludismo se puede evitar con el tratamiento antimalárico en 19,7 % (entendido como el oficial, las Pastillas). En tercer lugar, los encuestados señalaron la eliminación del vector en 19,7 %, expresándolo como fumigar, emplear un químico eficiente y eliminar al vector, enunciado a su vez como Eliminar zancudo, Eliminando esos animales, Eliminar la plaga, Eliminar al mosquito, Matar la larva y Abatizar. Siguieron en frecuencia medidas de protección como usar mosquitero y proteger las ventanas, en 7,0 %. Otras respuestas figuran en la Tabla III.
Experiencias/Conductas
A la pregunta de ¿Qué es lo primero que hace si tiene fiebre?, 57,7 % contestó que iba a que le fuese tomada la muestra de sangre/se tomaba la lámina para diagnóstico de paludismo. Del resto, 27,6 % contestó que se tomaba algo, refiriéndose a automedicarse, 12,2 % contestó que No hacía nada y 2,4 % dijo que Esperaba/Buscaba al Cazador de Malaria (persona contratada para ejecutar labores de vigilancia antimalárica).
Para valorar la experiencia respecto al uso de antimaláricos, se preguntó ¿Ha tomado el medicamento para el paludismo?, a lo cual 81,3 % respondió Sí. A la pregunta de si tomarlo le ocasionó molestias, 59,3 % respondió NO. La molestia asociada al consumo de antimaláricos declarada con mayor frecuencia fue el prurito, enunciada como picazón. Le siguieron, en orden de frecuencia, insomnio (25 %), y mareo (22,9 %). La sumatoria de afecciones de la esfera gástrica acumuló 62,5 %, pudiendo interpretarse realmente como el primer efecto indeseado, entre la población encuestada Tabla IV.
A la pregunta ¿Usa mosquitero?, 86,2 % de los encuestados contestó que No.
Cuando se preguntó ¿Qué hace para combatir la plaga?, 62,6 % contestó que Usaba humo/plaquitas/ espirales insecticidas; 27,6 % contestó que usaba ventilador; 6,5 % contestó que no hacía nada; 2,4 % dijo que usaba mosquitero y 0,8 % declaró Limpiar.
Opiniones/Creencias, Percepciones
Intentando evaluar la percepción de la población sobre una de las medidas de control vectorial del programa antimalárico, se preguntó: ¿Es efectivo el insecticida que aplica Malariología para combatir la plaga? 43 % contestó no, 35 % dijo que si y 22 % indicó a veces/es transitorio.
Ante la pregunta ¿Qué le parece el servicio de salud local? la atención prestada por el servicio local de salud fue calificada como regular (50,8 %) y buena (48,3), 0,8 % dijo no saber.
Sentimientos
A la pregunta de ¿A dónde le gusta ir para que le atiendan, si se siente mal?, 77 % de las veces, los encuestados declararon preferencia por acudir al Hospital de Yaguaraparo y 12,2 % indicó que prefería ir al ambulatorio cercano a su residencia; sólo 0,6 % señaló que acudiría al servicio de Malariología; 3,4 % mencionó los servicios de la Cazadora de Malaria. 6,1 % de las veces, se mencionó el uso de servicios fuera del Municipio Cajigal (Carúpano, 5 veces, Caracas, 2 veces, Río Seco e Irapa, 1 vez cada uno). 0,7 % de las veces la población encuestada señaló que optaba por tratamiento casero o por no tomar ninguna acción, en igual porcentaje.
DISCUSION
En las estadísticas oficiales, malaria representa la primera causa de morbilidad en la Parroquia Yaguaraparo y el Municipio Cajigal. El estudio sobre conocimientos, prácticas y percepciones en una población con experiencia histórica en malaria muestra que esta constituye un problema principal y real, donde aún su alta frecuencia no le confiere un carácter habitual entre los habitantes. Quienes refirieron episodios como primera experiencia o como experiencia sucesiva, expresaron manifestaciones que asociaban malaria a un importante malestar y trastorno, descrito como un evento discapacitante, incluso acompañado de sensación de muerte inminente. En contraste, comparada con el lepidopterismo que afecta prácticamente a toda la población local, dada la exposición general, la importancia que la población encuestada otorgó a Hylesia metabus fue muy baja, aún durante una estación de altas densidades y limitado control. Siendo éste un problema igualmente antiguo en el área, su ritmo estacional y la imposición de medidas de protección tales como permanecer a oscuras en las calles y el interior de las viviendas, con impacto en la vida de relación, probablemente ubicó la percepción del lepidopterismo como una molestia ambiental que estorbaba la actividad económica y social, más que como una amenaza cierta para la salud. Comparadas las magnitudes de malaria y lepidopterismo, ambos importantes problemas de salud locales, llamó la atención el contraste de su valoración como tales y la dramaticidad verbalizada en relación con la malaria, por los habitantes de estas comunidades endémicas.
El conocimiento sobre los síntomas de malaria es por lo general alto en zonas de malaria inestable o estacional donde los individuos reconocen sus manifestaciones clínicas (De Waal, 1993). Respecto al diagnóstico de malaria, los habitantes de Yaguaraparo declararon un cortejo sintomático encabezado por la fiebre, seguida de frío/escalofrío, dolor de cabeza y dolores en diferentes partes del cuerpo. Una serie compatible con el cuadro clásicamente descrito y que documenta y señala la pertinencia de la fiebre como signo-síntoma cardinal de la vigilancia rutinaria dentro del municipio. Este hallazgo es similar al observado en Perú (Ventosilla et al., 2005) y Etiopía (Legesse et al., 2007). Junto a este diagnóstico local, que la primera acción ante la fiebre en Yaguaraparo fuese ir a tomarse la lámina y buscar/esperar al trabajador de malaria, forma un conjunto que favorece la gestión del sistema local de vigilancia. Sin embargo, es necesario considerar que el patrón menos frecuente, representado por un 40 % de quienes se automedican y no hacen nada, representa un factor de riesgo, una amenaza real para el control de la endemia.
En una población donde 65 % declaró haber enfermado al menos una vez de paludismo, 81 % afirmó haber consumido antimaláricos, lo cual indica su uso probable entre individuos aparentemente sanos y podría concordar con la importancia que más de 30 % de los encuestados otorgó al tratamiento antimalárico como medida preventiva. La pauta antimalárica venezolana no contempla quimioprofilaxis.
En general, la confianza que la población encuestada concedió al uso de antimaláricos como alternativa curativa, en más de 90 %, hizo una valoración favorable del servicio de salud local, considerándolo bueno en general y mostrando disposición positiva para su uso. En este sentido, es importante atender la probabilidad que 40 % de quienes afirmaron su uso, presentaran una frecuencia mayor al 60 % de efectos adversos en la esfera gastrointestinal, lo cual debe canalizarse a través de prácticas de prescripción y seguimiento amigables y técnicamente suficientes, para minimizar renuencias al tratamiento y recurrencias parasitarias. La población de Yaguaraparo también refirió el uso de remedios caseros, en combinación con el tratamiento del sector salud, situación que luce similar a la referida en otros estudios, donde la población indígena y campesina colombiana, aún con conocimiento de las drogas antimaláricas, recurre a medidas tradicionales, como infusiones preparadas con corteza de árboles, antes de acudir al hospital (Pineda & Agudelo 2005), práctica también reportada en Etiopía (Adera, 2003) y Guatemala (Klein et al., 1995). Es importante considerar que los datos registrados en la literatura muestran persistentemente que las estrategias educativas aumentan los conocimientos y las prácticas sobre el uso adecuado de medicamentos antimaláricos, así como comportamientos positivos de búsqueda de atención (Alaii et al., 2003; Nganda et al., 2004) y que tales cambios determinan una disminución de la morbilidad por malaria (Cropley L., 2004), de las recurrencias y de la aparición de resistencia a los tratamientos antimaláricos (Mackinnon & Hastings, 1998). Las características de la muestra entrevistada en Yaguaraparo podrían atribuirse a la gran cantidad de años de permanencia de las actividades de control de malaria en esta área y al fácil acceso a los antimaláricos.
La información obtenida respecto a opiniones y creencias sobre la causa del paludismo (el mosquito, en más de 60 %) no fue coherente con mantener la casa y ambiente limpios evitando basuras, en 40 % de los enunciados para explicar cómo se puede evitar la enfermedad. Estas respuestas, aunque no excluyeron el control del mosquito adulto y preadulto, denotaron importante confusión en relación con la dinámica de transmisión, así como posible contaminación visual y oral del conocimiento local, con mensajes cruzados sobre control del dengue. Insistir en formas de explicar el mecanismo de transmisión de la malaria podría influir en las prácticas y creencias sobre prevención de la misma. Esto debe considerar que entre 86 y 98 % de la población negó el uso de mosquitero y no mostró disposición positiva para su uso.
Estos resultados, sin embargo, en general fueron semejantes a los encontrados en áreas endémicas de Etiopía (Legesse et al., 2007) y Amazonas (Pineda & Agudelo, 2005). En Guatemala y Uganda más de 90 % de los pacientes en estudio sabían que los mosquitos transmitían la malaria (Klein,1995) y 93 % de los residentes respondió que la picadura de un mosquito que a su vez hubiera picado a un paciente con malaria podría causar la enfermedad (Ruebush, 1992; Njama et al., 2003). Contrariamente, fueron observados pobres resultados en México (48%) (Rodríguez, 2003) y Kenia (Ongore et al., 1989).
Igualmente, en Etiopía la población consideró que la malaria sería evitable con quimioprofilaxis (62,4 %), rociamiento residual 39,6 % y eliminación de criaderos (25 %) (Legesse et al., 2007). En el Amazonas colombiano, principal hallazgo del estudio fue que la población conociera las medidas preventivas y de control para la malaria, especialmente las que tienen que ver con la eliminación de criaderos de mosquitos, pero no las ponían en práctica por falta de tiempo, interés y organización comunitaria (Pineda & Agudelo, 2005). Los habitantes de Querecotillo en Perú, consideraron la protección personal como el factor más importante (61,2 %), seguido de manejo del medio ambiente (28,1 %) y uso del mosquitero (10,7 %) (Ventosilla et al., 2005).
La forma de enfrentar la malaria ha cambiado en los últimos años. Los nuevos enfoques trabajan la participación de la comunidad en su manejo y control. Las intervenciones de educación en salud han probado ser efectivas para mejorar lo conocimientos y prácticas, y disminuir la frecuencia de malaria (Alvarado, 2006). Aunque se reconozca la etiología, los síntomas, las causas, la población de alto riesgo para contraer la enfermedad, los lugares en donde se está expuesto y los periodos del año de mayor incidencia, esta información no es suficiente para que las personas actúen para prevenir y controlar la malaria. Se debe profundizar este conocimiento con estudios que permitan entender cómo los factores conductuales de las poblaciones expuestas, pueden facilitar u obstaculizar las intervenciones de control de la enfermedad (Pineda & Agudelo, 2005).
Conociendo la asociación entre el mosquito y la malaria, el personal de salud en los diferentes niveles del sistema de asistencia médica deberá diseminar la información relevante sobre la malaria y el mosquito vector, su transmisión, tratamiento y prevención. La comunicación eficaz entre los proveedores de asistencia médica y la comunidad ayudará a sus miembros a estar más implicados en el control integrado de la enfermedad, entendido más allá de la sumatoria de disciplinas, técnicas y productos.
El estudio exploratorio permitió establecer una referencia para identificar aspectos del factor humano que ameritan mayor atención en la dinámica de la malaria local, así como proponer los valores que afectan la influencia que los pobladores de esta área endémica puedan tener entre sí y sobre el sistema de salud. En todos los niveles, individual, familiar, comunitario y municipal, importa cómo las personas pueden usar la información para la toma de decisiones, algo que en el marco de salud pública, afecta a todos.
REFERENCIAS
1. Adera T. D. (2003). Beliefs and traditional treatment of malaria in Kishe settiement area, southwest Ethiopia. Ethiop. Med. J. 41: 25-34. [ Links ]
2. Alaii J. A., Hawley W. A., Kolczak M., Ter Kuile F. O., Gimnig J. E., Vulule J. M , et al. (2003). Factors affecting use of permethrin treated bed nets during a randomized controlled trial in Western Kenya. Am. J. Trop. Med. Hyg. 68: 137-141. [ Links ]
3. Alvarado B., Gómez E., Serra M., Carvajal R. & Carrasquilla G. (2006). Evaluación de una estrategia educativa en malaria aplicada en localidades rurales del Pacífico colombiano. Biomédica. 26: 342-352. [ Links ]
4. Bonilla E., Kuratomi L., Rodríguez P. & Rodríguez A. (1991). Aspectos socioeconómicos de la Malaria en Colombia. Universidad de los ANDES. Facultad de economía. Centro de estudios sobre desarrollo económico. CEDE. Salud y Desarrollo. 29: 262. [ Links ]
5. Cáceres J. L. & Sojo-Milano M. (2001). Situación actual de la malaria en Venezuela. Simposio Malaria de las XXVII Jornadas Venezolanas de Microbiología "José Vicente Scorza". Trujillo, 4-6 Noviembre. [ Links ]
6. Cáceres J. L. (2004). Estado Sucre: El éxito antimalárico de Venezuela en el Año 2003. Bol. Malariol. Sal. Am. 44: 51-55. [ Links ]
7. Carrasquilla G. (2001). An ecosystem approach to malaria control in an urban setting. Cad Saude Publica. 17: 171-179. [ Links ]
8. Cropley L. (2004). The effect of health education interventions on child malaria treatment seeking practices among mothers in rural refugee villages in Belize, Central America. Health Promot Int. 19:445-452. [ Links ]
9. De Waal A. (1993). The ecology of health and disease in Ethiopia. Population Studies. 44: 527-528. [ Links ]
10. Gascón J. (2006). Paludismo importado por inmigrantes. An. Sist. Sanit. Navar. 29: 121-125. [ Links ]
11. http://www.ondasalud.com/edicion/noticia/0,2458,23307,00.html. Consultada: 19 Oct. 2006, 04:25:13 GMT. [ Links ]
12. Klein R. E., Weller S. C., Zeissig R., Richards F., & Ruebush T. (1995). Knowledge, beliefs, and practices in relation to malaria transmission and vector control in Guatemala. Am. J. Trop. Med Hyg. 52: 383-388. [ Links ]
13. Legesse Y., Tegegn A., Belachew T. & Tushune K. (2007). Knowledge, Atitude and Practice about Malaria Transmission and Its Preventive Measures among Households in Urban Areas of Assosa Zone, Western Ethiopia. Ethiop. J.of Health Develop. 21:157-165. [ Links ]
14. Mackinnon M. J. & Hastings I. M. (1998). The evolution of multiple drug resistance in malaria parasites. Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg. 92: 188-195. [ Links ]
15. Najera-Morrondo J. A. (1979). A suggested approach to malaria control and to the methodology applicable in different epidemiologic situations, based on experience in the Americas. Bull. Pan. Am. Health. Organ. 13: 223-234. [ Links ]
16. Nganda R. Y., Drakeley C., Reyburn H. & Marchant T. (2004). Knowledge of malaria influences the use of insecticide treated nets but not intermittent presumptive treatment by pregnant women in Tanzania. Malar J. 3: 42-46. [ Links ]
17. Njama D., Dorsey G., Guwatudde D., Kigonya K., Greenhouse B., Musisi S. & Kamya MR. (2003). Urban malaria: primary caregivers knowledge, attitudes, practices and predictors of malaria incidence in a cohort of Ugandan children. Trop. Med. Int. Health. 8: 685-692. [ Links ]
18. Ongore D., Kamunvi F., Knight R. & Minawa A. (1989). A study of knowledge, attitudes and practices (KAP) of a rural community on malaria and the mosquito vector. East. Afr. Med. J. 66: 79-89. [ Links ]
19. Patton M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. Program Evaluation Kit. 2º Edition. Center for the study of Evaluation. University of California, Los Angeles. SAGE Publications. 176 pp. [ Links ]
20. Pineda F. & Agudelo C. (2005). Percepciones, Actitudes y Prácticas en Malaria en el Amazonas Colombiano. Rev. Sal. Púb. de Colombia. 7: 339-348. [ Links ]
21. Rodríguez A. (2003). Knowledge and beliefs about malaria transmission and practices for vector control in Southern Mexico. Rev. Sal. Púb. de México. 45: 110-116. [ Links ]
22. Rojas W., Peñaranda F. & Echavarria M. (1992). Strategies for malaria control in Colombia. Parasitol.Today. 8: 141-144. [ Links ]
23. Ruebush T., Weller S. C. & Klein R. (1992). Knowledge and beliefs about malaria on the Pacific Coast al Plain of Guatemala. Am. J. Trop. Med. Hyg. 46: 451- 459. [ Links ]
24. Sachs J. & Manaley P. (2002). The economic and social burden of malaria. Nature. 415: 680-685. [ Links ]
25. Tanner M. & Vlassoff C. (1998). Treatment-seeking behaviour for malaria: a typology based on endemicity and gender. Social Science & Medicine. 46: 523-532. [ Links ]
26. Ventosilla P., Torres E., Harman L., Saavedra K., Mormontoy W., Merello J., Infante B. & Chauca J. (2005). Knowledge, attitudes and practice in malaria and dengue control in the communities of Salitral, Querecotillo, department of Piura. Mosaico Cient. 2: 65-69. [ Links ]
27. WHO (2005). Roll Back Malaria. UNICEF. World Malaria Report. 82 pp. [ Links ]












 uBio
uBio