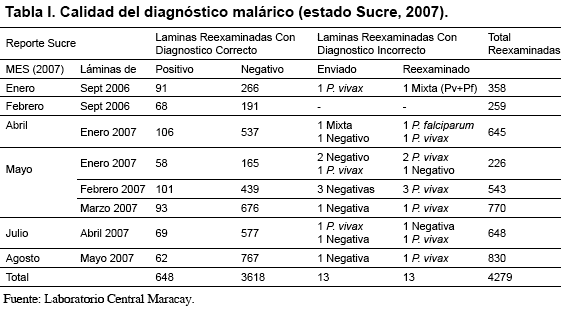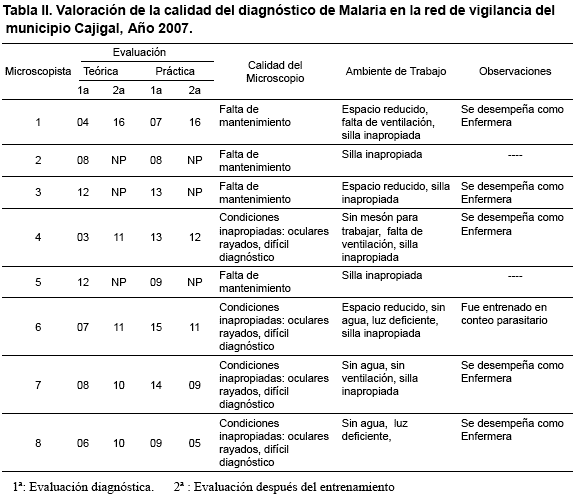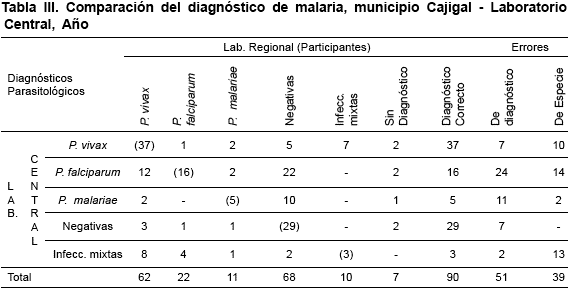Boletín de Malariología y Salud Ambiental
versão impressa ISSN 1690-4648
Bol Mal Salud Amb v.48 n.2 Maracay dez. 2008
Valoración de la calidad del diagnóstico malárico. Red de vigilancia, municipio Cajigal, estado Sucre, Venezuela
Mayira Sojo-Milano1, José Luis Cáceres García2 & Eliecer Sojo-Milano3
1 Mayira Sojo-Milano, MSc. Malariólogo Investigador y Docente. Dirección General de Salud Ambiental-Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela.
2 José Luis Cáceres García, Docente-Investigador, Departamento de Salud Pública, Universidad de Carabobo, Sede Aragua.
3 Eliecer Sojo-Milano, MSc. Docente. Fundación Venezolana para la Investigación Multidisciplinaria, FUNINVEST.
*Autor de correspondencia: jolucag@cantv.net
El Programa Nacional de Control de la Malaria en Venezuela, a través de su Laboratorio de Referencia realiza actividades formativas y evaluativas que buscan garantizar la calidad del diagnóstico microscópico de la malaria desde las unidades epidemiológicas básicas, geopolíticamente municipios, en tanto que la definición de caso de malaria en el país depende de la confirmación parasitológica del evento. Siguiendo la actividad rutinaria que desarrolla el Laboratorio de Referencia sobre evaluación de microscoscopistas ya formados, se realizó un estudio descriptivo con el objetivo de valorar la calidad de la red de vigilancia de malaria, en su componente de diagnóstico microscópico. El área de estudio fue el Municipio Cajigal, en el foco malárico oriental. Se aplicaron pruebas teóricas estandarizadas para medir el nivel de conocimientos y pruebas prácticas, para calcular el nivel de concordancia del diagnóstico con el Laboratorio de Referencia. A partir de esta actividad, detectadas las necesidades, se realizó un refrescamiento mínimo. Se incluyeron observaciones sobre calidad de ambientes de trabajo y de microscopios. De los ocho participantes evaluados, ninguno aprobó la prueba teórica y sólo se hizo diagnóstico correcto en 50% del examen práctico. Los resultados indican que se ha desatendido el nivel de desempeño del microscopista local, personal clave para el éxito del sistema de vigilancia de la malaria en Venezuela.
Palabras clave: Diagnóstico, malaria, microscopista, red de vigilancia, valoración.
Quality assessment of malaria diagnosis malaria surveillance-net Cajigal municipality, Sucre, Venezuela
SUMMARY
The National Malaria Control Programme in Venezuela, through the National Laboratory, performs both training and updating on diagnosis activities in order to guarantee the parasitological diagnosis of malaria from the basic epidemiological units, that is, the municipalities. This becomes a very important guideline, since malaria case definition in Venezuela depends on its parasitological confirmation. Following the routine activity of the National Laboratory of the performance evaluation of formerly trained microscope technicians, a descriptive study was developed to assess the quality of parasitological malaria diagnosis as an element of the malaria surveillance net. The study site was Cajigal Municipality, at the Eastern malaria focus. Standardized theoretical tests were applied to measure knowledge level as well as practical tests to estimate the diagnosis agreement with respect to the National Laboratory. From this activity, taking into account detected needs, a minimal updating was given to participants. Direct observation over working environments and microscopes quality was included. Amongst eight participants, none of them passed the theoretical test and they gave the right diagnosis just 50% of the time on the practical evaluation. Results showed that the performance level of these technicians, key personnel for the malaria surveillance system success in Venezuela, has been neglected.
Key words: Diagnosis, malaria, microscopetechnician, surveillance net, assessment.
Recibido el 30/11/2007. Aceptado el 27/06/2008
INTRODUCCIÓN
El Programa Control de la Malaria en Venezuela tiene como norma, hacer evaluación de la calidad del diagnóstico parasitológico de esta endemia, al revisar el total de láminas diagnosticadas como positivas y diez por ciento de los diagnósticos negativos realizados en todo el territorio. Dicho trabajo es efectuado en el Laboratorio Central del Programa con sede en Maracay, por microscopistas expertos. Inmediatamente después de recibido el material y en un plazo no mayor de un mes, los resultados y sugerencias se hacen llegar a las regiones para sus respectivos controles de Centros Diagnósticos y de su personal. Este proceso se inicia cuando el nivel local, como parte del informe mensual de cada Unidad Operativa de Campo (Demarcación), envía el material hematológico requerido a su sede regional, nivel que a su vez debe realizar un primer control de calidad (Cáceres et al., 2006). Adicionalmente, el Laboratorio Central realiza y certifica el entrenamiento de microscopistas, así como la evaluación de los microscopistas formados, todo lo cual completa la estrategia de mantener un nivel óptimo del componente diagnóstico del sistema de vigilancia.
En áreas selváticas, mineras y agrícolas, distantes de los laboratorios regionales, las condiciones para la toma y diagnóstico de las muestras en la mayoría de los casos se tornan difíciles. Por una parte, el uso reiterado de láminas con diagnóstico negativo anterior, recicladas y lavadas, las fallas técnicas sobre la cantidad de sangre en gota gruesa y extendido, fijación de la gota y mal desfibrinación de la misma y por otra parte la preparación de colorantes vencidos o una sola preparación diaria para la jornada de trabajo, con agua sin determinación de sus cualidades físico-químicas, dificultan la calidad y coloración de la muestra, lo cual está en relación directa con el acierto en la observación microscópica (Cáceres et al., 2006).
En el estado Sucre, el sistema de salud se desagrega en Municipios Sanitarios, como unidades geopolíticas y epidemiológicas básicas. Al igual que en el resto del país, el diagnóstico de la malaria es realizado, en su gran mayoría, por personal obrero o empleado denominado microscopistas de malaria, con un nivel de instrucción medio, entrenados en cursos teórico-prácticos por el Laboratorio Central o en los Laboratorios Regionales, por un tiempo no menor de tres meses. Profesionales bioanalistas e inspectores de salud pública practican también el diagnóstico microscópico a nivel local y regional (Cáceres et al., 2006).
Hasta la semana epidemiológica número 37 (09 al 15 de septiembre) de 2007, en el estado Sucre fueron diagnosticados 1.096 casos de malaria. La Incidencia Parasitaria Anual (IPA), calculada sobre la base del acumulativo de casos hasta dicha semana, se sitúa en 1,8 por un mil habitantes, es decir, 2 personas de cada un mil habitantes han contraído malaria en el estado, considerando población a riesgo a los residentes de los municipios con transmisión malárica actual según reportes epidemiológicos (Cáceres & Vela, 2003). La fórmula parasitaria es casi exclusivamente a Plasmodium vivax (99,9%).
Según la Unidad de Estadísticas de la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Ministerio del Poder Popular para la Salud, 2007), en el estado Sucre, durante 2007 fueron examinadas un promedio semanal de 2.811 láminas de gota gruesa y extendido (rango 1.643-3.747). La Demarcación A (donde, junto a otros cuatro municipios, se ubica Cajigal) aporta en promedio 48% (rango 40,2- 56,3%) de esas láminas. A su vez, Cajigal diagnostica en promedio 53% de las láminas de dicha Demarcación (rango 39,7-61,7%), lo cual representa aproximadamente un tercio de las láminas examinadas en la entidad. El reporte mensual del Laboratorio Central, registra entre los meses de enero y agosto de 2007, un acumulativo de 4.279 láminas reexaminadas, provenientes del estado Sucre, observando 13 errores de diagnóstico, donde se destaca resultados positivos a infecciones por P. vivax, siendo parasitológicamente negativos (Tabla I).
Enfocando la calidad de los sistemas y servicios de salud, como elemento que aporta al perfil de riesgo local para malaria, se planteó el objetivo de evaluar la calidad del diagnóstico microscópico local, esto, con base en observación y documentación de la actividad rutinaria desarrollada por el Laboratorio Central de Referencia sobre microscopistas ya formados. El nivel geográfico al cual fue desarrollado el estudio hizo una aproximación sobre la calidad de la red de vigilancia de malaria en el municipio Cajigal.
METODOLOGÍA
Área de estudio
Cajigal, con 389 kilómetros cuadrados de superficie y aproximadamente 20.000 habitantes, distribuidos en tres parroquias, es el primer municipio malárico del estado Sucre, aportando 26,6 por ciento de la casuística malárica del estado en el período 1997-2006. En el Municipio, la red asistencial se compone de 1 Ambulatorio Urbano y 7 Ambulatorios Rurales, y contabiliza 9 centros de diagnóstico de malaria.
Procedimientos
En la evaluación participaron microscopistas formados entre 1999 y 2004 (rango de 2,5 a 8 y mediana de 7 años de experiencia práctica) ubicados en 7 localidades (Bohordal, Río Seco, Yaguaraparo, Chorochoro, Quebrada de la Niña, Cachipal y El Paujil). Fueron evaluados los conocimientos y prácticas sobre diagnóstico parasitológico en ocho de los once microscopistas responsables del diagnóstico malárico en el municipio, sus ambientes de trabajo y el estado de los microscopios a su cargo. Durante dos semanas del mes de septiembre de 2007, siguiendo el protocolo para evaluación de microscopistas previamente entrenados, dos microscopistas expertas del Laboratorio Nacional de Referencia realizaron:
1. Aplicación de una prueba de conocimiento sobre el diagnóstico parasitológico de malaria: Prueba Teórica, contentiva de veinte (20) frases u oraciones básicas sobre el diagnóstico de la enfermedad, mediante un instrumento estandarizado por el equipo del Laboratorio Central en Maracay. Las respuestas consistían en completar el enunciado de dichas expresiones. Esta prueba fue realizada antes y después de la sesión práctica de diagnóstico. La calificación máxima era 20 puntos y la mínima aprobatoria, 14 puntos.
2. Ejercicios de Diagnóstico: A cada participante se le practicaron dos Evaluaciones Prácticas (inicial y final) y un ejercicio diagnóstico, debiendo responder en cada uno, por el resultado parasitológico de diez (10) láminas con su respectiva gota gruesa y extendido, preparadas con fines docentes en el Laboratorio Central. Cada grupo de láminas, tanto de las evaluaciones como de ejercicios diagnósticos contenía: tres láminas positivas a Plasmodium vivax, tres positivas a Plasmodium falciparum, una a Plamodium malariae, una a infección mixta P. vivax, P. falciparum y dos láminas negativas.
3. Refrescamiento teórico y práctico mínimo al grupo de microscopistas locales, con base en las necesidades detectadas en las pruebas teóricas y prácticas, para establecer la referencia entre el antes y el después de esas evaluaciones.
4. Observación directa de ambientes de trabajo para realizar el diagnóstico microscópico y de los microscopios asignados para ello.
5. Cierre del proceso evaluativo, facilitando a los participantes una Guía para Diagnóstico de Malaria elaborada por el Laboratorio Central, para facilitar el estudio individual.
El tratamiento estadístico de la información comprendió establecer frecuencias absolutas y relativas, contrastando los conocimientos teóricos expuestos por los participantes con respecto a los formales, y comparando el diagnóstico dado por ellos con el del Laboratorio de Referencia, sobre láminas preparadas con propósitos académicos (positivas a todas las especies de Plasmodio, incluyendo láminas con bajas densidades parasitarias, y láminas negativas).
Los errores observados en las evaluaciones de muestras hemáticas para malaria son categorizados en: errores de diagnóstico, cuando una lámina siendo positiva o negativa en el nivel evaluado, resulte negativa o positiva en el nivel evaluador y error de especie, cuando no presenta concordancia con el diagnóstico positivo de especie reportado por el laboratorio de referencia (Gutiérrez & Arróspide, 2003). Para medir la concordancia entre los resultados de los diagnósticos practicados en el nivel municipal y los realizados en el nivel central, se expresó la fiabilidad por medio del índice k (kappa), el cual constituye un avance en relación con la tasa general de concordancia porque es un indicador de concordancia ajustada, que toma en cuenta la concordancia casual. El índice k representa la proporción de concordancia además de la esperada por casualidad y su valor varía de -1 (desacuerdo total) a +1 (concordancia total). El cero indica lo mismo que las lecturas hechas por casualidad, observándose valores de: <0,00= mala, 0,00-0,20= pobre, 0,21-0,40= sufrible, 0,41-0,60= regular, 0,61-0,80= buena, 0,81-0,90= óptima y 1,00= perfecta (OPS/OMS, 1999).
RESULTADOS
En la Prueba Teórica inicial de conocimiento sobre el diagnóstico parasitológico de la malaria, de los ocho participantes que la presentaron, ninguno aprobó y sólo dos calificaron por encima de 10 puntos, obteniendo el grupo un promedio de 7,5 puntos sobre 20. Al realizar la misma prueba luego del refrescamiento de los conocimientos, todos los participantes calificaron al menos con 10 puntos, y uno aprobó, elevando el promedio grupal a 12 puntos (Tabla II).
En la Evaluación Práctica inicial, sólo dos participantes obtuvieron la nota mínima aprobatoria (14 puntos) y el promedio grupal fue de 11, considerado bajo. Posteriormente, sólo un microscopista aprobó la Evaluación Práctica final y el promedio de los participantes continuó en 11 puntos (Tabla II).
En todos los ambientes, las condiciones resultaron inadecuadas para realizar trabajo de laboratorio e igualmente, en todos los casos, los microscopios requerían mantenimiento, presentando características inaceptables para realizar diagnóstico en ellos, indicando falta de mantenimiento adecuado. Otro aspecto que se registró como parte de la dinámica de diagnóstico local, fue la duplicidad de funciones del microscopista, con desempeño paralelo en enfermería, en 63% de los casos (Tabla II).
En total, los ocho participantes diagnosticaron 18 lotes (180) láminas, de las cuales se hizo diagnóstico correcto en 90 (50%).
En la evaluación realizada en Cajigal, del total de errores, 57% (51/90) fueron de diagnóstico y 43% (39/90) de especie. Los errores de diagnóstico se produjeron cuando fueron observadas como negativas: 13% (7/54) de las láminas positivas a P. vivax, 44% (24/54) a P. falciparum, 61% (11/18) a P. malariae y 11% (2/18) de las Infecciones mixtas. En el caso contrario, 8% (3/36) de las láminas negativas fueron diagnosticadas como P. vivax (Tabla III).
Según las especies parasitarias, las muestras positivas fueron correctamente diagnosticadas en las siguientes proporciones: Plasmodium vivax 68,5% (37/54), Plasmodium falciparum 29,6% (16/54), Plamodium malariae 27,8% (5/18) y las Infecciones mixtas 16,7% (3/18). Por su parte, las láminas Negativas tuvieron 80,6% (29/36) de acierto diagnóstico. Es importante resaltar que 4% de las láminas no obtuvo ningún tipo de diagnóstico por los participantes (Tabla III).
Los mayores errores de especie se produjeron de la siguiente forma: como P. vivax fueron diagnosticadas 22% (12/54) de las láminas positivas a P. falciparum, 11% (2/18) de P. malariae y 44% (8/18) de las Infecciones mixtas, mientras que 13% (7/54) de las positivas a P. vivax fueron diagnosticadas como Infecciones mixtas (Tabla III).
Para el análisis de concordancia, se tomó el total de láminas examinadas por el grupo, presentando concordancia regular (0,47) al observar los resultados de las láminas con diagnósticos de P. vivax, un valor más bien próximo al límite inferior de 0,41. En el caso de P. falciparum, los participantes presentaron concordancia sufrible (0,29). Para P. malariae y las láminas negativas, la concordancia fue sufrible con 0,22 y 0,39 respectivamente. Cuando los diagnósticos fueron de infecciones mixtas, la concordancia resultó pobre (0,20).
Al buscar la validez (Beaglehole et al., 1994) de los diagnósticos maláricos realizados en el municipio Cajigal, comparados con el Laboratorio Central como patrón de referencia, se podría mencionar que los microscopistas del nivel local en presencia de láminas positivas distintas a P. vivax, están en capacidad de detectar los individuos verdaderamente positivos a esta especie, es decir, diagnosticar correctamente los individuos infectados con P. vivax en 69% de los casos.
DISCUSIÓN
Los Programas de Salud representan la forma más estructurada y segura de expresar y canalizar las políticas de salud de un país, así como de medir su oportunidad, pertinencia y alcances. Toda la inversión que pueda hacer un Ministerio de Salud en sus Programas es una demostración de su conocimiento de la dinámica social dentro de la cual estos se desarrollan. Precisamente por estar influenciados por los cambios sociales, estructurales, los sistemas de información que les son propios ameritan una permanente evaluación. Todo programa de control requiere así de la investigación aplicada para completar la información que suministran los sistemas rutinarios de información (WHO, 1994), mismos que definen la vigilancia.
Diagnosticar a tiempo un caso de malaria puede ser vital para el enfermo, ya que la aparición de complicaciones está muy relacionada con la demora e instauración del tratamiento (Turrientes & López-Vélez, 2000). Dado el riesgo de morir que se presenta en cada caso de malaria a P. falciparum, en áreas de transmisión y receptivas a dicha especie, la certeza en el diagnóstico debe ser de ciento por ciento (Cáceres et al., 2006). En la valoración del diagnóstico, junto al plano individual se destaca el de salud pública, por el impacto que una omisión tiene, no sólo sobre la magnitud de la enfermedad, también sobre la administración efectiva de la salud local, vinculando al riesgo biológico, el riesgo para la salud que se deriva del nivel organizacional en los servicios, entendiéndolos dentro de un sistema donde se estructuran procesos de calidad total.
La evaluación del sistema de vigilancia en malaria enfoca los componentes de detección, diagnóstico y tratamiento. Cada uno, con una complejidad técnica y una diversidad metodológica que igualmente se integran a la estratificación de riesgo malárico, donde Castillo-Salgado (1992) incluye los factores relacionados con la estructura y organización de los servicios de salud. Los resultados de la evaluación de los microscopistas del primer municipio malárico del foco oriental en Venezuela muestran una medida clara de cómo estos últimos factores se incluirían en la dinámica epidemiológica y completarían, sin duda, el perfil local de riesgo. Esto debe considerarse, pues si bien la malaria en el estado Sucre y en el municipio Cajigal ha presentado tendencia al descenso durante el período 2003-2007, su potencial malarígeno es característico dentro de la historia de la endemia en Venezuela.
Los resultados de concordancia regular (0,47) observado para láminas con diagnóstico de P. vivax, sufrible 0,29, 0,22 y 0,39 respectivamente, para P. falciparum, P. malariae y láminas negativas y pobre (0,20) cuando los diagnósticos fueron de infecciones mixtas, dista mucho de los resultados arrojados en la evaluación practicada a nivel nacional para diagnósticos del año 2003, donde la concordancia general de los errores tipo diagnóstico (k=0,99) y las especies P. vivax y P. falciparum (k=0,98) fue óptima (Cáceres et al., 2006) y de la concordancia perfecta encontrada en los exámenes de gota gruesa realizados a nivel local y sus respectivos controles de calidad llevados a cabo a nivel Central en un estudio sobre eficacia terapéutica de regímenes antimaláricos en Costa Rica y Nicaragua (Bergonzoli & Rivers, 2000) e igualmente del índice de concordancia de k=0,94 obtenido en un estudio de 73 pacientes que tuvieron malaria por P. vivax diagnosticada por examen de gota gruesa, cuyas muestras fueron extraídas a partir de venopunción, en la zona endémica de Junín en el Perú (Solari et al., 2002).
En una evaluación de la prueba Optimal en el diagnóstico de las distintas especies de Plasmodium en Venezuela, la concordancia hallada en 202 exámenes de gota gruesa entre los niveles Central y Local fue de k=0,94 para P. falciparum y de 1 o perfecta para P. vivax (Zerpa et al., 2001).
Se conoce que mediante el examen de gota gruesa es difícil la detección de parasitemias mixtas (Turrientes & López-Vélez, 2000). Mientras que en el país la concordancia entre los resultados de infecciones mixtas (P. falciparum y P. vivax), es buena (k=0,66) (Cáceres et al., 2006), en Cajigal el resultado es muy inferior (pobre 0,20), lo cual significa que los errores de diagnóstico de infecciones mixtas alcanzan 33,3% (13/39) del total de desaciertos por especie.
En Cajigal, la capacidad de los microscopistas de detectar los individuos verdaderamente positivos a P. vivax, es decir, diagnosticar correctamente los individuos infectados con esta especie, está en 69% de los casos, muy por debajo del registro nacional de 99,52% (Cáceres et al., 2006).
El resultado de un examen parasitológico de malaria no admite errores. Los microscopistas del municipio Cajigal, sólo diagnosticaron correctamente 50% de los exámenes de gota gruesa y extendido. Como la incidencia malárica del estado y del municipio es totalmente a P. vivax, los microscopistas presentan dicho sesgo diagnóstico, sin dar opción a poder identificar casos de otra especie parasitaria, importados de otros estados. En complemento, los participantes no reconocieron P. falciparum, P. malariae, infección mixta, ni bajas parasitemias a P. vivax, dentro de un área de malaria endémica. En sentido inmediato, los factores que pudieron determinar estos resultados incluyeron láminas reutilizadas hasta 5 veces, el uso de un colorante preparado en otro ambiente, el trabajo en sillas no aptas y, principalmente, la supervisión inadecuada de su trabajo, donde se asume como suficiente su entrenamiento inicial y se desestima la necesidad de actualizaciones. La evaluación mostró necesidad de un nuevo entrenamiento teórico-práctico en microscopía de la malaria. Sin embargo, más allá de este conjunto obvio, los hallazgos señalaron la necesidad de que la gerencia regional especializada revise sus sistemas de evaluación para garantizar suficiencia cualitativa y cuantitativa de la vigilancia, como componente programático que determina el éxito del control integrado. Los resultados indican que se ha desatendido el nivel de desempeño del microscopista local. Esto no traduce de ninguna manera que este personal deba ser desplazado o reemplazado por bioanalistas, como tal vez pudiera inferirse, pues por más de medio siglo, la figura del microscopista ha sido vertebral dentro del sistema de vigilancia de la malaria en Venezuela.
¿Cuál lugar ocupa dentro de la gestión del Programa Antimalárico de Venezuela la integridad y calidad del nivel técnico de sus ejecutores? ¿Cuál es la inversión que se hace efectivamente en evaluación de nuestros sistemas de salud, verbigracia, malaria? Los microscopistas de Cajigal, participantes en la actualización, manifestaron que desde su entrenamiento, su trabajo no había sido evaluado, ni sus conocimientos habían sido actualizados. Se expone que el municipio recibe mensualmente la visita del microscopista más experto, del nivel regional, quien hace mantenimiento a los microscopios y verifica la calidad del proceso diagnóstico. Sin embargo, las mediciones y observaciones realizadas negaron estos controles. ¿Cuál es la situación de este aspecto en otros municipios del estado Sucre, la entidad donde la inversión bajo los lineamientos del Roll Back Malaria permitió desde el año 2000 prefigurar lo que tal vez sea la red de vigilancia de malaria mejor estructurada del país?
Es importante reiterar que, operativamente, la red básica de vigilancia en malaria conecta los componentes de detección, diagnóstico y tratamiento, independientemente de la diversidad y niveles de actuación de sus participantes. Este principio debe observarse con cuidado donde se trata de promover integración para la participación social en salud haciendo transferencia de responsabilidades a grupos locales, cuando sólo el estado cuenta con el nivel técnico que se requiere para enfocar, ejecutar y evaluar la política de salud pública. Esto tiene sentido para señalar la actividad puntual del entrenamiento en microscopía, no se diga de malaria solamente. La tendencia a masificar estos entrenamientos y hasta los refrescamientos o actualizaciones y a privilegiar el número, sin evaluar rigurosa, sistemática y regularmente los productos locales, en su contexto y dinámica, edifican los riesgos para la salud derivados de la estructura y los niveles de organización de los servicios. Debería conducir esto a la reflexión, tomando malaria como problema de salud modelo, sobre cuál es el nivel de Investigación (operativa, aplicada) en Sistemas de Salud que se conduce en los estados maláricos para responder por el óptimo funcionamiento del Programa de Control de la Malaria en Venezuela.
AGRADECIMIENTOS
A la Jefatura del Municipio Sanitario Cajigal, en Yaguaraparo, Estado Sucre. Al Laboratorio de Malaria de la Red de Laboratorios y a la Unidad de Estadísticas de la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud de Venezuela, en Maracay. Este trabajo fue financiado con recursos otorgados por el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (Proyecto FONACIT No. 2001002104) y la Fundación Venezolana para la Investigación Multidisciplinaria, FUNINVEST.
REFERENCIAS
1. Beaglehole R., Bonita R. & Kjellstron T. (1994). Epidemiología básica. Washington. Organización Panamericana de la Salud. [ Links ]
2. Bergonzoli G. & Rivers J. C. (2000). Eficacia terapéutica de diferentes regímenes antimaláricos en la región fronteriza de Costa Rica y Nicaragua. Rev Panam Salud Pública. 7: 366-370. [ Links ]
3. Cáceres J. L. & Vela F. (2003). Incidencia malárica en Venezuela durante el año 2002. Reporte Epidemiológico. Bol. Dir. Mal. San. Amb. 43: 53-58. [ Links ]
4. Cáceres J. L., Vaccari E., Campos E., Terán E., Ramírez A., Ayala C. & Itriago M. (2006). Concordancia del diagnóstico malárica en Venezuela, año 2003. Bol. Mal. Sal. Amb. 46: 49-57. [ Links ]
5. Castillo-Salgado C. (1992). Epidemiological risk stratification of malaria in the Americas. Mem. Inst. Oswaldo Cruz. 87: 115-120. [ Links ]
6. Gutiérrez S. & Arróspide N. (2003). Manual de Procedimientos de Laboratorio para el Diagnóstico de Malaria. Serie de Normas Técnicas Nº 39. Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú. 112 pp. [ Links ]
7. OPS/OMS. (1999). Métodos de investigación epidemiológica en enfermedades transmisibles. Escuela de Malariología y San Amb. 1: 1-11. [ Links ]
8. Solari L., Soto A., Mendoza D. & Llanos A. (2002). Comparación de las densidades parasitarias en gota gruesa de sangre venosa versus digitopunción en el diagnóstico de Malaria Vivax. Rev. Med. Hered. 13: 140-143. [ Links ]
9. Turrientes M. & López-Vélez R. (2000). Aspectos prácticos del diagnóstico de laboratorio y profilaxis de la malaria. Unidad de Medicina Tropical y Parasitología Clínica. Hospital Ramón y Cajal. Madrid. Disponible en: http://www.seimc.org/control/revi_para/pdf/malaria.pdf [ Links ]
10. WHO (1994). Information systems for the evaluation of malaria control programmes. A practical guide. WHO. Regional Office for Africa. Brazzaville. AFRO/CTD/MAL/94.3. [ Links ]
11. Zerpa N., Pabón R., Gaviria M., Medina M., Cáceres J. L., Baker M. & Noya O. (2001). Evaluación de la prueba Optimal en el diagnóstico de malaria en Venezuela. J. Bras. Patología. 37: 1-337. [ Links ]












 uBio
uBio